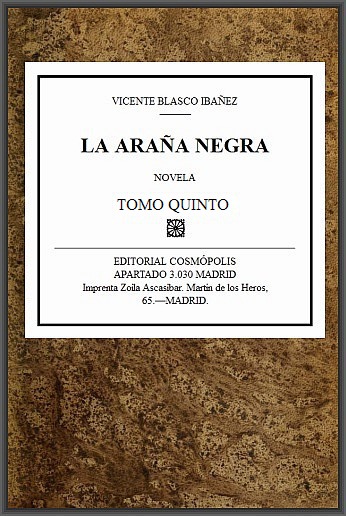
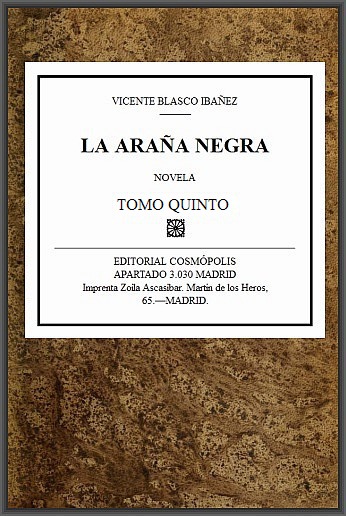
En esta edición se han mantenido las convenciones ortográficas del original, incluyendo las variadas normas de acentuación presentes en el texto. (la lista de los errores corregidos sigue el texto.)
CUARTA PARTE:
XXVIII,
XXIX,
XXX,
XXXI. |
VICENTE BLASCO IBAÑEZ
———
NOVELA
TOMO QUINTO
![]()
EDITORIAL COSMÓPOLIS
APARTADO 3.030 MADRID
Imprenta Zoila Ascasíbar. Martín de los Heros, 65.—MADRID.
Dúo de amor
Desde las siete que el capitán Alvarez, fumando cigarrillo tras cigarrillo, estaba en su cuarto, ocupado en escribir a la luz de un mezquino quinqué.
En fino papel de seda escribía con gran cuidado largas cartas que firmaba con un complicado garabato y que iban dirigidas a otros tantos nombres simbólicos, sacados en su mayoría de la antigua historia romana.
Aquello olía a conspiración, y los párrafos numerados que formaban aquellas cartas, debían ser instrucciones dirigidas a los conjurados.
Así era, efectivamente. Alvarez, que era el secretario de la Junta Militar Revolucionaria, había recibido del general Prim, aquella misma tarde, una minuta encargándole sacase copias en la forma acostumbrada, y las remitiera, por tal sistema de comunicación que los conspiradores habían establecido, a todos los compañeros de provincias que estaban dispuestos a desenvainar su espada contra la reacción imperante.
Alvarez, cuando escribía, fumaba automáticamente, sin darse cuenta del prodigioso número de cigarros que consumía, y en torno de su persona formábase una espesa nube de humo, que empañaba la luz del quinqué y envolvía todos los objetos de la habitación en una vaguedad brumosa.
Nada molestaba tanto al capitán como ejercer de amanuense, copiando un sinnúmero de veces las mismas palabras. Su imaginación se rebelaba contra aquella monótona y embrutecedora tarea, y como su memoria, a las pocas copias, retenía ya todo el contenido del original, podía entretenerse silbando y canturreando mientras la fina pluma corría diligente sobre el tenue papel.
Tenía ya escritas el capitán cerca de la mitad de las copias encargadas, cuando en la cerrada puerta del cuarto sonaron los discretos golpes.
Alvarez levantó la cabeza con cierta alarma, instintivamente puso su mano sobre los papeles, y gritó enérgicamente:
—¿Quién va?
—Soy yo, mi capitán—contestó la voz algo bronca de Perico, su asistente—. Ahí fuera le buscan a usted.
—¿Quién es?
—Una señora vestida de negro.
—¿La conoces?
—No, mi capitán. Lleva el velo echado a la cara. Dice que le es muy urgente hablar con usted.
—Déjala pasar.
Y el capitán se levantó a abrir la puerta, volviendo después a su mesa para ocultar las copias bajo un montón de libros.
—Pase usted, señora—dijo el asistente—. En esa habitación está el capitán.
Cuando éste miró a la puerta vió en ella a una mujer de gallarda figura, con el rostro velado.
El nebuloso ambiente de aquella habitación parecía turbarla y aparecía inmóvil en la puerta, sin atreverse a avanzar un paso.
El capitán creía ver brillar bajo aquel velo unos ojos fijos en él.
—Pase usted, señora—dijo con galante acento—. Pase usted y tome asiento. Dispense el desorden de esta habitación. Ya ve usted, en mi estado nadie es, por lo regular, un modelo de arreglo.
Y Alvarez se esforzaba en aparecer galante y ofrecía a la desconocida un sillón viejo y descosido, que era el mejor asiento que tenía en su cuarto.
Avanzó aquella mujer, y antes de sentarse, echó atrás su velo, diciendo con voz dulce y tímida:
—Soy yo.
El capitán Esteban Alvarez no supo hasta aquel momento lo que era experimentar una de esas sorpresas en que lo inverosímil se convierte en real.
Retrocedió como si se encontrara en presencia de una visión, y mirando con ojos de espanto a Enriqueta, sólo supo decir:
—¡Tú!..., ¿pero eres tú?
Reinó un largo silencio. Enriqueta estaba con la vista fija en el suelo, como avergonzada de su atrevimiento al llegar hasta allí, y el capitán la contemplaba con ansia. Después de una ausencia para él tan larga, sus ojos tenían hambre de contemplar al ser querido.
Estaba hermosa como siempre, pero la expresión dolorosa impresa en su semblante y las huellas que en éste había dejado el llanto, daban a su belleza tan esplendorosa un tinte ideal.
Los dos amantes permanecieron silenciosos. Enriqueta estaba avergonzada al verse en presencia del hombre amado, y el recuerdo de su injusto y cruel rompimiento la martirizaba ahora. El capitán se hallaba tan emocionado por aquella situación inesperada, que no sabía qué decir y parecía abstraído en la contemplación de Enriqueta.
Esta fué la que por fin rompió aquella situación embarazosa, levantándose del sillón y dirigiéndose a la puerta.
—Me voy—dijo con tímida voz.
Aquello hizo que el capitán recobrara la serenidad.
—¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Dónde vas, Enriqueta?
Y avanzó hacia la joven, cogiendo con suavidad una de sus manos.
—Me voy, sí—continuó diciendo Enriqueta—. Veo que te molesto y que mi presencia te es embarazosa. Tal vez me hayas olvidado. Haces bien; ¡fuí tan vil contigo cuando te escribí por última vez!...
Y la joven, llevándose una mano a los ojos, pugnaba por desasir la otra, que cada vez oprimía más cariñosamente el capitán.
—No, ángel mío, no te irás—decía éste—. Después de tanto tiempo sin verte, ¿crees que voy a dejarte marchar hoy que apareces aquí como llovida del cielo? Vamos, reina mía, sé razonable, siéntate otra vez, permanece tranquila. ¿Es posible que yo te olvide? ¡Si supieras cuánto he pensado en ti!...
Y Esteban, turbado por la dulce emoción, sin saber apenas lo que decía, y dejando escapar palabras sin ilación, pero que respiraban profundo cariño, tiraba dulcemente de la mano de Enriqueta, conduciéndola al sillón en que la joven volvió a sentarse.
El capitán colocóse junto a ella, y estrechando sus manos entre las suyas, sintióse como embriagado por la mirada triste de la joven.
Otra vez no sabía qué decir; pero de pronto se le ocurrió pensar en lo extraña que era la aparición de Enriqueta, y se fijó en su semblante de aflicción.
—¿Pero qué te sucede, ángel mío? ¿Cómo es que has venido aquí? ¿Qué misterioso encanto es éste? Dí, ¿qué te ocurre? Yo soy tu amante, tu esclavo; dí lo que quieres, para qué me necesitas, e inmediatamente te obedeceré.
Alvarez sentía un entusiasmo sin límites. Aquella inesperada aparición tenía mucho de novelesco, y él, creyendo adivinar una aventura prodigiosa, se sentía capaz de los mayores esfuerzos y adoptaba un tono caballeresco. Todo lo había olvidado: las órdenes del general, la conspiración y la tarea que todavía le quedaba por hacer.
Enriqueta, al escuchar aquel ofrecimiento ingenuo, lanzó una dulce mirada de agradecimiento a su amante, y murmuró:
—¡Cuán bueno eres, Esteban!
—Pero dí, ¿qué te sucede?
Aquella pregunta sacó a la joven de la felicidad que sentía entregándose a la contemplación de su amado, y la arrojó en la horrible realidad. Una densa palidez veló su rostro, y, sollozando, dijo al capitán:
—Mi padre ha muerto esta mañana.
Alvarez experimentó una terrible impresión. Todo lo esperaba menos aquello, y su asombro subió de punto cuando la joven le fué relatando que el conde había sido conducido a un manicomio y cómo ella había oído horas antes la conversación de la baronesa con el padre Claudio.
Aquella espantosa tragedia pasmaba al capitán, a pesar de ser hombre incapaz de impresionarse por el terror.
Después la joven, siempre sollozando y con voz balbuciente, interrumpiéndose muchas veces y volviendo a hablar cuando el capitán se lo rogaba con cariñosas palabras, expuso la idea que la había arrastrado hasta allí.
Ella no quería ser monja. Por cariño a su padre había escrito aquella malhadada carta que produjo el rompimiento de sus relaciones amorosas y de la que tan arrepentida estaba: pero ahora que su padre no existía, ella quedaba libre en sus compromisos, no tenía ya por quién violentar su pasión ni sacrificarla, y venía a buscar su amor, huyendo de su hermana y del poderoso jesuíta, de aquellos seres tétricos, que la causaban terror, sin poder explicarse el por qué.
Ella era una huérfana desamparada, que veía su libertad en peligro, y corría a ponerse bajo el amparo del único hombre que la amaba y podía protegerla.
Y al hablar así interrogaba con triste mirada al capitán, como temerosa de que aquel hombre no la amara ya y la abandonase a su triste suerte.
—¡Oh, sí, pobre Enriqueta mía! Yo te protegeré. Descuida; tu hermana y todos los jesuítas juntos no lograrán meterte en un convento; me basto yo para todos.
Y Alvarez levantaba con arrogancia su cabeza, como si tuviera enfrente a toda la Compañía de Jesús y la desafiara con sus ojos.
Tan grande era la fe que le inspiraba su amor, que no veía en el porvenir obstáculo alguno; y él, pobre, humilde y sin otra protección que la que a sí mismo se pudiera proporcionar, creíase capaz de vencer a aquellos poderosos enemigos que perseguían a Enriqueta.
—Has hecho bien, vida mía, en venir a buscarme. No entrarás en un convento, y vivirás eternamente conmigo. Serás mi esposa. Tu hermanastra, ya sabemos que se opondrá; pero como ella desea hacerte monja, y tú, antes que entrar en un convento, quieres unirte al hombre que tanto te ama, es seguro que saldremos vencedores, a pesar de la ayuda que prestará a la baronesa ese padre Claudio, redomado perillán, que un día me ofreció su protección, y que ahora conozco es uno de nuestros más temibles enemigos. Yo no conozco las leyes; pero, ¡qué diablo!, algo habrá en ellas que se pueda aplicar al presente caso y que libre a una huérfana de las persecuciones de esa gentuza devota, que, sin duda, al preocuparse tanto de tu salvación eterna, va en busca de tus millones.
Enriqueta sentíase dominada por la optimista confianza que demostraba su amado y comenzaba ya a tranquilizarse.
Se felicitaba de su enérgica resolución, que la había arrastrado allí, y creía que en adelante no tendría ya que luchar con nadie. La ley protegería sus amores, se casaría ella con el capitán y serían eternamente felices. Era aquello un cuento de color de rosa, que Enriqueta se relataba a sí misma, allá en su imaginación.
La joven, acariciada por tales ilusiones, comenzó a considerarse ya como en su propia casa, en un nido de amor fabricado por ellos, para ocultar al mundo los arrebatos de su pasión, y librando sus manos de las del capitán, que las oprimía cariñosamente, quitóse la mantilla, y, después de colocarla doblada sobre una silla, volvió a ocupar aquel sillón, con una graciosa majestad de dueña de casa.
Alvarez la contemplaba embelesado, y al ver en su propia habitación, en aquel desarreglado cuarto de soltero, a la misma a quien algún tiempo antes sólo veía furtivamente bajando de su coche en el vestíbulo del teatro Real o a la puerta de algún palacio, donde se verificaba aristocrática fiesta, dudaba que aquello fuera verdad y hacía esfuerzos de pensamiento para convencerse de que estaba despierto.
Enriqueta, tranquilizada ya, paseaba su vista por la habitación, fijándose en todos los detalles, con esa complacencia que inspira lo perteneciente al ser amado.
Aquel nido de amor resultaba bastante desarreglado y tenía demasiado humo. Varias veces tosió por no poder respirar bien en una pesada atmósfera, que olía a tabaco.
—Abriré, vida mía—dijo el capitán dirigiéndose al cerrado balcón—. Debe incomodarte el humo del cigarro.
—No; no abras. Fuma cuanto quieras. Me parece, envuelta en este humo, que estoy rodeada de ti por todas partes.
Enriqueta decía la verdad. Todo lo que era de aquel hombre, al que tan injustamente había abandonado, y al que amaba ahora con un recrudecimiento de pasión, agradábale en extremo; le parecía un avance en su intimidad, y por esto, aquel humo que producía grande molestia en sus pulmones, parecíale a su imaginación grato perfume que causaba vértigos de placer.
Los dos amantes, con las manos cogidas, las miradas fijas y embriagándose con sus alientos, entregábanse a esa charla insustancial del amor, compuesta las más de las veces por palabras estúpidas, pero que despiertan hondo eco en el corazón.
Ambos sentían verdadera ansia por saber lo que había sido del otro, durante el tiempo que permanecieron alejados.
Enriqueta, con graciosa ingenuidad, pedía cuentas al capitán sobre su conducta en dicho tiempo, y contrayendo lindamente su entrecejo con cómico furor, le preguntaba cuántas novias había tenido desde que ella accedió a escribir aquella maldita carta por satisfacer a su padre.
Esteban, por su parte, le asediaba a preguntas sobre el género de vida que su hermana la había hecho sufrir desde el rompimiento amoroso: interesábale también saber cómo ella había llegado hasta allí, y escuchaba con atención el relato de Enriqueta, verdadera odisea callejera que comprendía desde que salió, loca de dolor, de su elegante vivienda, hasta que entró en aquella modesta casa de huéspedes.
Enriqueta había sufrido mucho en aquella peregrinación por las calles de Madrid, que nunca había corrido sola. Recordaba la calle y el número de la casa donde vivía Alvarez, por habérselo oído a éste y a Tomasa en varias ocasiones; pero no sabía a punto fijo a qué lado de Madrid se hallaba; y conocedora únicamente de las principales vías de la capital, vagó sin rumbo fijo y sin darse cuenta de lo que hacía, antes de que se le ocurriera rogar a un viejo guardia que la orientara.
Para hacer mayor su desdicha, estaba en las primeras horas de la noche, el momento en que el vicio levanta todas sus esclusas y lanza en plena sociedad tropeles de desgraciadas, pasto cotidiano de las virtudes hipócritas. Su aspecto misterioso de enlutada joven, con el rostro cubierto, hacía que se fijaran en ella con marcada predilección los transeúntes, y dos mozalbetes la siguieron mucho tiempo, asediándola con infames proposiciones y deslizando en su oído palabras cuyo solo recuerdo la hacía enrojecer.
¡Qué repugnante himno de obscenidades, de insultos y de horribles proposiciones la había acompañado en su desesperada carrera por las calles de Madrid, siempre en busca de aquel protector, de aquel hombre amado, que le parecía ahora más adorable, comparándolo con el tropel de lobos lujuriosos que le salían al paso! ¡Qué repugnancia le producían aquellos hombres, que ella, desde su carruaje y a la luz del sol, había visto siempre graves, estirados y con todo el aspecto de virtuosos incorruptibles! Estaba horrorizada y aceleraba su paso, marchando siempre en la dirección indicada por el viejo guardia, y así, después de muchas cavilaciones y no pocos equívocos, consiguió encontrar la tan buscada casa de huéspedes, amparándose en ella como en un refugio contra la impudencia pública.
El capitán Alvarez estaba admirado del valor y la energía de una criatura tan delicada y débil, y esto aumentaba su amor. Aquel hombre, nacido para la guerra, sentía inmensa satisfacción al ver que su futura compañera era tan fuerte como él.
Hablaban los dos amantes sin pausa alguna, como si temieran que acabasen sus existencias antes que ellos pudiesen decirse todo cuanto pensaban, y así transcurrió veloz el tiempo, sin que llegasen a notarlo.
El “cuc-cuc” que la patrona de la casa tenía en lo que llamaba la gran sala, dió las diez.
—¡Cómo pasa el tiempo!—murmuró Alvarez.
Y después, como si quisiera reparar una distracción lamentable, dijo a Enriqueta:
—Pero tú no habrás comido. ¿Quieres algo? Habla con entera confianza: piensa que en adelante hemos de vivir juntos.
No; Enriqueta no quería nada, no sentía la menor necesidad; pero Alvarez creía que era una prueba de que la joven iba a quedarse allí y a no desvanecerse como las apariciones fantásticas de las leyendas el que comiese algo, y mostró tal empeño, repitiendo varias veces lo que su asistente podría traer a aquellas horas, que al fin accedió a tomar una copa de Jerez con bizcochos.
Salió el capitán a dar sus órdenes al asistente, que, muy preocupado por aquella visita extraña, estaba ya dos horas paseándose y atisbando cerca de la habitación.
Cuando Perico, un cuarto de hora después, entró con su botella de Jerez y su paquete de bizcochos, al ver a aquella linda señorita, experimentó una sorpresa, únicamente comparable con la grotesca impresión que en el “Don Juan” sufre Ciutti sirviendo a la mesa, al verse ante la viviente estatua del comendador.
El conocía bien a aquella señorita, y, al verla, se quedó inmóvil en la puerta, con un aire de admiración tan estúpida, que aquélla y el capitán no pudieron menos de reírse. Faltó poco para que la bandeja, con su botella y sus copas, se escapara de las trémulas manos de Perico.
—¡Qué!, ¿conoces a esta señorita?—dijo el capitán poseído de satisfacción infantil, al notar el asombro que causaba en su asistente ver en el cuarto una mujer tan hermosa.
—Sí, mi capitán, la conozco. He visto muchas veces a la señorita, aunque de paso, cuando iba en busca de mi tía Tomasa.
Enriqueta sonreía complacida por aquella turbación respetuosa del sencillo muchacho.
—En adelante—continuó el capitán—has de considerarla como tu dueña y obedecerla en todo.
—Está bien, mi capitán—contestó Perico con la misma expresión que si recibiera una orden en el cuartel.
Salió el asistente muy preocupado por aquel inesperado suceso, y calculando únicamente la parte que le haría perder en el afecto de su amo aquel ser que se introducía en la inquebrantable sociedad formada por el señor y el criado.
El capitán sirvió a Enriqueta una copa de Jerez, en la que la joven apenas si mojó más de un bizcocho.
Pasada ya la primera impresión, la grata novedad que en su ánimo había producido la presencia del hombre amado y aquella intimidad protectora, volvían a su memoria los tristes recuerdos, y el suicidio de su padre la obsesionaba de nuevo, haciéndola en ciertos momentos arrepentirse de su audaz resolución.
Alvarez la veía palidecer y cómo de su rostro desaparecía aquella animación que tanto la hermoseaba poco antes.
—¿Qué tienes, vida mía?—preguntaba con ansiedad—.¿Por qué esa tristeza?
Pero Enriqueta, con la cabeza inclinada, negábase a responder, y, por fin, comenzó a llorar.
Aquel llanto desconcertó al capitán.
—Pero, ¿qué te ocurre?—preguntó con angustia—.¿Te incomoda algo? ¿He podido yo ofenderte?
No; ella no sentía el menor resentimiento contra él, y bien lo demostraba estrechando cariñosamente sus manos. Era que los más tristes recuerdos le asaltaban, que su imaginación evocaba sin cesar el trágico fin de su padre, y que a ella le parecía un crimen encontrarse en la misma noche en una casa extraña, en una habitación cerrada y al lado del hombre a quien quería. ¡Cómo sufría su honradez! ¡Qué dirían de ella al saberlo las gentes de su clase! ¿Y si su padre se levantara de la tumba y la viera en tal situación?
Y mientras la joven, después de decir esto con voz entrecortada por los suspiros, gemía y lloraba, el capitán hacía esfuerzos por alejar de su imaginación tan tristes ideas.
¿Por qué recordar desgracias que ya no podían remediarse?
Había que tener calma y despreciar lo que el mundo pudiera decir. Ellos se amaban, no tardarían en ser esposos, y todas las murmuraciones acabarían muy pronto: el día en que los dos se unieran con el lazo del matrimonio. Para conquistar la felicidad, había que despreciar lo que las gentes pudieran decir en sus murmuraciones.
Además, él no pensaba oponer ningún obstáculo a la voluntad de su amada, ni quería que su honra sufriera en lo más mínimo. Si estaba arrepentida de su radical resolución, aún se hallaba a tiempo para remediar lo hecho; él lloraría su decepción, su dicha, que sólo había durado algunos instantes, pero se encontraba pronto a acompañarla a su casa, dejándola en poder de la baronesa.
El infeliz decía esto con el mismo desaliento del que se cree en plena felicidad y, al despertar, conoce que todo ha sido un sueño. Se estremecía de temor al pensar que Enriqueta pudiera aceptar su proposición, alejándose de su lado para siempre; pero, a pesar de esto, seguía valerosamente instando a su amada a que se decidiera, si es que sentía escrúpulos y permanecía violenta en aquel lugar.
La joven, al oír el nombre de su hermana, experimentó una reacción. ¿Volver a aquella casa para vivir en una guerra continua, ser martirizada, e ir, por fin, a encerrarse en un convento donde llorar un amor perdido voluntariamente? No; antes la deshonra y sufrir todos los mordiscos de la maledicencia social.
Y Enriqueta, con un ademán, indicó a su amado que no estaba dispuesta a salir de allí.
Aquello dió a Alvarez nuevas fuerzas para seguir persuadiendo a su amada, instándola a que desechase todos sus escrúpulos. ¿Por qué temer a su padre? Los muertos nunca volvían a este mundo, y, además, si el conde veía desde la tumba lo que a su hija la ocurría, tal vez se tranquilizara y durmiera mejor el sueño eterno contemplándola al lado de un hombre honrado, que sabría protegerla. Esto siempre le satisfacería más que verla sometida a la dirección de la baronesa con su cohorte de jesuítas, que bien pudieran ser los verdaderos autores de su muerte.
Y al llegar aquí, Alvarez manifestó que, aunque carecía de pruebas, tenía la convicción de que doña Fernanda y el padre Claudio habían sido los que por sus fines particulares habían declarado loco al conde sin estarlo. ¿Quién sabe si su suicidio había sido hijo de la desesperación, propia de quien con sano entendimiento se ve encerrado en un manicomio? El capitán se expresaba así únicamente por aumentar el odio que Enriqueta sentía contra la baronesa y el poderoso jesuíta; ignoraba que aquello era la verdad de todo lo ocurrido.
Tanto se extremó Alvarez en desvanecer los escrúpulos de Enriqueta, que al fin ésta pareció más tranquila. Únicamente, miró a su adorador con timidez, como si no se atreviera a formular una exigencia.
—¿Qué quieres?—dijo con acento apasionado Esteban—. Ordena lo que gustes, que te obedeceré inmediatamente. Pide, vida mía..., pero no me abandones.
—Esteban—contestó la joven con gravedad—. Sé bien lo que el mundo dirá de esta audaz aventura, de la que tú no tienes culpa alguna. Pero aunque todos me injurien con sus murmuraciones, quiero tener mi conciencia tranquila. Me basta ser honrada para ti, aunque a los ojos de los demás no lo parezca. ¡Júrame, por la memoria de mi padre, que me respetarás, que no te acercarás a mí hasta el instante en que seamos esposos! Si no te sientes capaz de este juramento, me iré inmediatamente.
—Te lo juro—se apresuró a contestar el capitán con solemne acento.
El no había pensado, ni por un solo momento, aprovecharse de aquella desesperación de su amada, que la arrastraba hacia él; era en todos sus actos un caballero y respetaba su amor lo suficiente para no mancharlo, valiéndose de los medios que le proporcionaban las circunstancias.
Hablaba el capitán con tal calor e ingenuidad, que la joven le contemplaba con admiración, comparándolo interiormente con aquellos hombres que en la calle la habían insultado con infames proposiciones.
—Sí, alma mía—siguió diciendo el capitán—: juro respetarte y puedes descansar tranquila con la seguridad de que no intentaré nada contra ti. Mañana mismo comenzaré a ocuparme de nuestro casamiento; no faltará quien me ilustre sobre tal punto y pronto serás mi esposa. Yo no sé cómo se arreglan esta clase de asuntos, pero no he de descansar hasta dejarlo todo ultimado. Entretanto, vivirás aquí, pero separada de mí. Dormirás en esta habitación, yo ya pediré a la patrona que me coloque en otro sitio de la casa. Nuestra situación no es muy hermosa, pero, ¡qué diablo!, todo se arreglará con el tiempo, y ya verás cómo un porvenir feliz nos compensa de todos los contratiempos actuales. ¡Si supieras cuan brillante porvenir me está reservado!
Y Esteban Alvarez, poseído de entusiasmo, dió a conocer a su amada todas sus gloriosas ambiciones, que iba a ver realizadas después de la revolución que se estaba fraguando. El general Prim lo estimaba como uno de sus más inteligentes y atrevidos subalternos; la revolución tenía en él su más activo y audaz agente; estaba decidido a hacer heroicidades en la próxima lucha por la libertad; en una palabra, era un hombre que, o dejaría su cadáver tendido a la puerta de su cuartel, o llegaría a general muy joven.
Y Alvarez, al hablar así, estaba magnífico, con su mirada centelleante y sus nerviosos ademanes, que delataban una gran agitación interior. Enriqueta seguía contemplándolo con admiración, y sentía cierto orgullo al pensar que iba a ser la esposa de un futuro héroe.
Ella, en su carácter de aristócrata de nacimiento, no comprendía bien aquello de morir por el pueblo, que en su limitado concepto era una masa de gentes desharrapadas y sin educación; no sabía lo que significaba la palabra democracia, que tantas veces repetía Esteban; pero, en cambio, le parecía muy bien que él fuese general dentro de breve plazo, y le lisonjeaba mucho la ilusión de que algún día podría presentarse en los salones del brazo del hombre amado, convertido ya en personaje ilustre, excitando la envidia de las mismas amigas, que ahora tanto murmurarían contra ella, al saber que había abandonado su casa para ir en busca de su amante.
Aquellas risueñas ilusiones sobre el porvenir, que aún aumentaba Alvarez con sus optimismos revolucionarios, contribuyeron a que Enriqueta comenzase a olvidarse de las tristes ideas que la obsesionaban momentos antes.
A los veinte años, y sintiendo un verdadero amor, se desechan con pasmosa facilidad los pensamientos fúnebres.
Enriqueta, acariciada por aquella sinfonía de amorosas ilusiones, fué entrando en un período de restablecimiento moral. Sus ojos, amortiguados por el llanto, volvían a recobrar su hermosa brillantez, y sus mejillas se teñían nuevamente de un carmín pálido.
La momentánea alegría parecía devolverle algo de su vigor, y como si con esto se diera cuenta de las necesidades de su estómago, mojaba bizcochos en el Jerez que le servía su amante.
La conversación resultaba interminable, pues los dos se enfrascaban cada vez más en embellecer su porvenir, presagiando la felicidad que les esperaba.
Así transcurrió veloz el tiempo, sin que el capitán pensara en retirarse, como lo había prometido, ni Enriqueta se lo exigiera.
Era ya la una; en la solitaria calle sólo sonaba la estridente voz de algún vecino trasnochador llamando al sereno, para que le abriera la puerta, y dentro de la casa se había extinguido ya todo ruido, pues la mayoría de los huéspedes acababan de entregarse al sueño.
Aquel silencio absoluto envolvía a los dos amantes en un misterio que les complacía, por dar a sus palabras cierto tono de solemnidad.
Enriqueta, después de las continuas crisis de dolor que había sufrido en pocas horas, se encontraba ahora decaída, y cierta plácida languidez se posesionaba de todo su cuerpo.
Tenía los ojos abiertos y el rostro animado, pero las impresiones sufridas en aquel día dormitaban ya; sentía su cerebro embargado por un dulce sopor, y, a través de un velo de color de rosa, veía a su amante, que seguía hablando con creciente apasionamiento.
El amor, la hora y aquel misterioso silencio que les rodeaba, contribuía a que la joven fuese perdiendo lentamente su dolorosa preocupación y olvidase qué serie de terribles acontecimientos la había arrastrado hasta aquel lugar.
Ella misma era la que, soñolienta, inconsciente y sin preocuparse de lo que hacía, había apoyado un brazo en los hombros de Alvarez, e inclinaba hacia él su encantadora cabeza, como atraída por el brillo viril de sus ojos, y deseosa de oír sus palabras de más cerca.
Aquella situación iba tomando el aspecto de una noche de bodas, y ya no parecía la tranquila conversación de dos amantes a los que separaban recientes tristezas y un juramento de respeto.
Esteban, agitado por el contacto del brazo robusto y tibio, cuya satinada piel se notaba a través de la ropa, y embriagado por aquella atmósfera de sana y atrayente belleza que envolvía a su amada, sentía desvanecerse la fuerza de voluntad que poco antes poseía, y como un niño, poco a poco, sin que se aperciba la madre, va acercándose a la golosina que acaricia, iba lentamente, y sin cesar de hablar, llevando a sus labios aquella mano pequeña y suave, que al fin rozó con ligeros besos.
Enriqueta sonreía. Aquello la parecía natural. ¡Besos en las manos! Esto era lo mismo que ocurría en aquella novela de Joaquinito Quirós, que, por tener un epílogo moral, y ser el autor amigo de la casa, era el único libro profano que le dejaba leer la baronesa de Carrillo.
La joven no hizo la menor resistencia, antes al contrario, sintióse halagada por el homenaje, y se creyó toda una heroína de novela, al estilo de aquella Eulalia que, ojerosa, pálida y siempre vestida de blanco, ejercía de protagonista en el soporífero libro de Quirós.
Aquel silencioso consentimiento de la joven, y su languidez marcada, excitaron la pasión de Alvarez, que se mostró cada vez más audaz.
¡Adiós tristes ideas y formal juramento de respeto! El fuego de la juventud, el ardor de los cuerpos exuberantes de vida derrite las más firmes promesas.
Enriqueta no supo cómo fué aquello, pero despertó de aquel ensueño de amor que la acariciaba despierta, al sentir en sus labios una impresión ardiente.
Esteban la estrechaba entre sus brazos; Esteban la besaba en la boca con interminable frenesí.
Enriqueta se revolvió como una fiera herida, y librándose de aquellos brazos, que la oprimían cariñosamente, irguióse pálida, altiva, y llevando en sus ojos la llamarada de la indignación.
Pero esta impresión no duró mucho tiempo. Vió casi a sus pies al capitán, que parecía avergonzado y confuso, por su arranque, y se sintió conmovida.
—¡Márchate! ¡Sal de aquí inmediatamente!—había gritado en el primer arranque; pero al ver a Esteban en aquella actitud humilde, y como pidiéndole perdón, se conmovió, y las lágrimas asomaron a sus ojos.
Lloraba una decepción sufrida, la pérdida de una ilusión.
Ella había creído a Esteban un hombre diferente a todos, un ser incapaz de dejarse dominar por la pasión y firme hasta el punto de domar la carne y cumplir sus juramentos caballerescos, y ahora encontraba que era semejante a la vulgaridad de su sexo; un organismo que se sublevaba, ebrio de pasión, al sentir el contacto de un brazo femenil.
Enriqueta creía encontrarse con un ángel, y se hallaba al lado de un hombre.
Desalentada por aquella decepción, profundamente ofendida por lo que creía un abuso de su situación, y llorando con el desconsuelo de ver que el protector sólo era un amante, se dirigió al fondo del cuarto, sin saber lo que hacía, y se dobló, dejando caer su hermoso busto sobre la cama de Esteban.
Su hermoso rostro chocó con aquellas ropas, e inmediatamente sintió algo que la conmovió de pies a cabeza. Parecía como que sus músculos y sus venas estallaban, abriendo infinitos orificios por donde entraba algo extraño, punzante y embriagador, como esos licores fuertes que abrasan en la garganta, pero que provocan una feliz locura en el cerebro.
Era el olor del macho. Su organismo virgen, pero robusto y sanguíneo, abríase como la rosa que hace estallar sus rojos pétalos a las caricias del ardiente sol.
El sexo se revelaba en ella con una fuerza incontrastable, y parecía que de aquella cama surgía un vapor venenoso, que se esparcía por sus venas como torrente de fuego.
Enriqueta se irguió loca y llevando en sus ojos una extraña luz. Parecía una mujer fenicia, poseída de la lujuriosa demencia de las fiestas de Adonis.
Alvarez seguía en el fondo de la habitación, en actitud suplicante.
La voz trémula de Enriqueta le sacó de tal situación.
—Ven, alma mía. ¿Para qué resistir?... Ya que el mundo ha de hablar, que sea verdad.
Esteban corrió a ella.
¡Descansad en paz, juramentos de respeto! Ahora podían hablar ya las lenguas maldicientes, seguras de que, por mucho que dijeran, ni Enriqueta ni Esteban las desmentirían.
Los planes de Quirós.
A las diez de la noche salió Joaquinito Quirós del Ministerio de la Gobernación.
Había esperado al ministro más de dos horas, por estar éste reunido con sus compañeros en Palacio, y cuando al fin llegó, retuvo al joven escritor católico otra hora larga, haciéndole que repitiera varias veces la delación, como si temiera que algún detalle importante quedase olvidado.
El alto funcionario despidió por fin a Quirós, a quien había tratado algo en los aristocráticos salones, y le prometió hacer que el Gobierno premiase con largueza sus servicios.
El escritor católico estuvo elocuente. ¡Oh! El no hacía la delación únicamente por ser recompensado, sino que le impulsaban sus principios políticos y religiosos, su afecto inmenso a la virtuosa Reina, su adhesión incondicional al Gobierno, su amor a la causa del orden y del catolicismo, puesta en peligro por los pícaros revolucionarios, su...
Y así siguió el hipócrita agente de los jesuítas, enjaretando mentiras y lugares comunes. Después de dejar sobre la mesa ministerial el papel en que estaban las señas del capitán Alvarez y el domicilio donde se reunían los conspiradores, salió Quirós del despacho, y aún pudo oír, antes de atravesar la sala, cómo el ministro daba órdenes para que fuesen llamados con urgencia su colega en la cantera de la Guerra y el gobernador de Madrid.
Cuando Quirós, pisando la gran acera de la Puerta del Sol, miró el reloj del Ministerio y vió que eran más de las diez, púsose a pensar cómo pasaría la noche.
No estaba de humor para asistir a ninguna reunión aristocrática, pues le faltaba fuerza para vestirse, y prefería pasar la noche de un modo más divertido que bailando con señoritas insufribles, que al fin y al cabo no habían de casarse con un pobre como él, o entreteniendo a las devotas mamás, que le consideraban como un juguete entretenido, con sus puntas y ribetes de preceptor moral.
Ya estaba decidido lo que haría. Hasta media noche se entretendría en un teatrillo por horas, donde se representaban piezas bufas, con gran exhibición de pantorrillas, algunas de las cuales había manoseado con intimidad el escritor católico, y después iría a charlar hasta las primeras horas de la madrugada con los redactores de “La Voz del Catolicismo”, diario en el que publicaba de vez en cuando artículos críticos, y en los cuales magullaba a todos los grandes hombres revolucionarios, aun cuando éstos nunca llegaban a enterarse.
Cuando a media noche salió Quirós del teatro, iba pensativo y malhumorado.
Aquel género escénico, punzante afrodisíaco, que conmovía de lujuria a todo el público culto, sensato y conservador que ocupaba las butacas, no había conseguido divertirle, como en otras noches.
Le preocupaba la idea de que a aquellas horas la autoridad estaba preparando la red para apresar al capitán objeto de su denuncia. Y no es que él experimentase compasión alguna. Lo único que le interesaba era la recompensa que le daría el Gobierno, y le era indiferente que aquel desgraciado militar fuese fusilado, o, cuando menos, saliera para los presidios de Africa; pero no dejaba de causarle cierto escozor la idea de que había contribuído a la eterna ruina de un joven que, como él, era pobre y trabajaba por conquistarse una posición.
El aventurero aristocrático no podía evitar cierta simpatía a favor de aquel desconocido que, audazmente y con riesgo de su vida, buscaba el engrandecerse. Quirós no se sentía capaz de buscar la fortuna de un modo tan franco y peligroso.
Aquella preocupación era, pues, producto del espíritu de clase y de la admiración que le inspiraba el valeroso desconocido.
Absorto en tales pensamientos caminaba Quirós, hasta que una sensación de frío le hizo volver en sí. Soplaba un vientecillo helado que punzaba la cara, y el joven levantóse el cuello del gabán, al mismo tiempo que pensaba en la conveniencia de entrar en el café Suizo, ya que se encontraba frente a él.
Con aquel frío no vendrían mal unas copitas de ron. Además, en aquel café siempre se encontraban algunas tertulias de compañeros, jóvenes periodistas, que, aunque liberales y poco afectos a la hipocresía, eran buenos muchachos, y hacían pasar agradablemente el rato con sus chistes.
Quirós entró en el café, y allí permaneció hasta las dos de la madrugada, hora en que se disolvió la tertulia. Aquella noche no estaban en el Suizo más que unos cuantos escritores de perversas ideas, mordaces hasta la crueldad, que se recrearon “tomándole el pelo” al publicista católico, cuyas verdaderas costumbres conocían al dedillo.
El joven abandonó el café con un humor endiablado. El fastidio le perseguía, y se encaminó a su querida Redacción con la esperanza de pasar allí mejor el rato.
Cuando después de subir casi a tientas la mal alumbrada escalera, tropezando con un aprendiz de la imprenta, que se llevaba el último original, entró en la sala común de la Redacción, vió a sus compañeros enfrascados en una discusión que debía ser violenta, a juzgar por el calor con que se expresaban.
—Aquí está Joaquín—dijo con alegría uno de los redactores, al verle entrar—. Es el amigo de la casa, y podrá ilustrarnos con su opinión mejor que nadie.
—¿De qué se trata?—preguntó con tono indiferente Quirós, que esperaba ser consultado sobre alguna murmuración del gran mundo.
—Vas a hablarnos con franqueza—continuó el periodista—.¿Cuál es tu opinión verdadera sobre lo del conde de Baselga?
El joven hizo un gesto de extrañeza.
—¿Y qué es lo que le ha ocurrido al conde?
—Vamos, hombre, no te hagas el lila y contesta. Estos dicen que Baselga se ha matado en un momento de locura, y yo aseguro que ese suicidio ha sido preparado hábilmente por alguien. Es muy raro entrar en un manicomio y matarse inmediatamente.
—¿Pero el conde de Baselga se ha suicidado?
Quirós dijo esto con tal expresión de sorpresa, que los periodistas se convencieron de que recibía por primera vez la fatal noticia.
¿Conque no lo sabía Joaquín, a pesar de ser íntimo de la familia?
Pues, sí, señor; el conde se había suicidado aún no hacía diez y seis horas, y su hija, la baronesa de Carrillo, había enviado la esquela mortuoria para que la publicasen al día siguiente en la primera plana del periódico, y al mismo tiempo rogaba al director, con una conmovedora cartita, que se ocupara con gran prudencia del suceso y defendiera el honor de la familia, si algún diario indiscreto, a pesar de sus súplicas, se atrevía a decir que el conde habíase suicidado.
Quirós escuchaba con el mayor asombro aquellas noticias que le comunicaban sus amigos.
Su sorpresa no tenía límites, y en su interior surgía una sospecha que, poco a poco, iba adquiriendo certidumbre.
El no quería mediar en la discusión de los periodistas, y se negaba a decir si el suicidio había sido por voluntad propia y espontáneo, o hábilmente preparado por enemigos; pero, en su interior tenía ya la opinión formada, y sentía cierto respetuoso temor al pensar en el padre Claudio. ¡Oh, gigantesco maestro! ¡Y con qué limpieza sabía barrer a un hombre del mundo, cuando le estorbaba!
A Quirós no le cabía duda de que en aquella tragedia había intervenido el diabólico talento del padre Claudio. El no podía precisar la verdadera causa de aquel hábil crimen y los procedimientos de que se había valido el poderoso jesuíta, pero presentía la verdad del hecho y veía el invisible brazo del padre Claudio moviendo la mano del conde, que empuñaba la pistola suicida.
Las sospechas que le habían acometido al saber que a Baselga lo declaraban loco y que iba a ser conducido a un manicomio, volvían a reproducirse ya en su imaginación, como hechos indiscutibles. El tenía la solución del obscuro problema. La Compañía deseaba los millones de los hijos de Baselga, y era capaz el padre Claudio de suprimir a cuantos se interpusieran en su camino.
Sentado junto a la gran mesa de la Redacción, con la cabeza entre las manos, bajo la mancha de amarillenta luz de gas que arrojaba una gran lámpara con colgantes de percalina verde, y dejando vagar su mirada por el montón de periódicos de provincias revueltos con tinteros y plumas, permaneció Quirós mucho tiempo, entregado a sus pensamientos y arrullado por aquella discusión interminable que excitaba la bilis de los periodistas.
¿Qué haría él? Esto era lo que se ocupaba en reflexionar Quirós, pronto siempre a pensar en sus negocios, aun en los momentos más difíciles.
El había tenido ciertos planes en otro tiempo, que después desechó por imposibles. Viviendo el conde, resultaba absurdo abrigar, un pobre como él, ciertas pretensiones acerca de Enriqueta; mas ahora, libre ya de tal estorbo, y quedando la joven bajo la dirección de su hermana, tal vez pudiera lograr algo. El se tenía por el hombre de confianza de la baronesa; sabía que ésta le apreciaba, y no era aventurado esperar algún éxito en sus pretensiones; pero... ¡maldición!, estaba en medio el padre Claudio, aquel diabólico jesuíta, a quien siempre encontraba obstruyéndole el camino y al que eternamente tendría que pedir permiso para intentar el menor avance. ¡No poder él librarse de tal servidumbre! ¡Verse obligado a no trabajar jamás por su cuenta y riesgo!
Pero Quirós no quería dejar pasar aquella ocasión, que parecía venírsele a las manos, con la muerte del conde. Creía él que la fatalidad colaboraba con sus ambiciones, y que sería una necedad imperdonable despreciar sus favores.
Adelante, pues; ya se entendería con el padre Claudio cuando llegase el momento, y buscaría el mejor medio de engañarlo, si es que la baronesa acogía bien su plan. Ahora lo importante era tener de su parte a la hermana de Enriqueta.
Y pensando en esto se le ocurrió a Quirós cuán triste debía ser el estado de ánimo de doña Fernanda a aquellas horas.
Era una verdadera desgracia que él no hubiese tenido antes noticias del triste fin del conde. En aquella casa debía reinar la desolación, y en tales instantes es cuando se conocen los amigos verdaderos. Su puesto, desde aquella tarde, estaba en la casa de Baselga, al lado de la baronesa y de Enriqueta, prodigándolas cristianos consuelos. ¡Diablo! ¿Por qué habían tenido tan oculta aquella noticia?
El era un ser imprescindible en ciertas familias, tanto en las desgracias como en las alegrías. Por cosas menos importantes, por un casamiento o un bautizo, lo llamaban, lo consultaban y encargábanle las invitaciones, las formalidades consiguientes en los Centros públicos, y hasta el arreglo de la mesa; y ¡ahora que se trataba de una familia por la que tanto interés sentía, no encontraba hasta aquel momento una buena alma que le avisara lo sucedido!
¡Cuánta falta haría allá, para aliviar a doña Fernanda de las enojosas tareas de arreglar el entierro y demás formalidades! ¡Cómo hubiera él adquirido nuevo realce a los ojos de la baronesa, que le consultaba continuamente sobre asuntos de las cofradías, encargándose de todas esas comisiones engorrosas que produce la muerte en una familia del gran mundo!
Pero nada se había perdido; aún era tiempo de acudir; y apenas Quirós formuló tal pensamiento en su mente, púsose en pie.
¿Que era tarde? ¿Que resultaría extemporánea su visita? Mejor aún; así podría parecer espontánea e hija del cariño, y doña Fernanda la agradecería más.
Quirós, sin despedirse apenas de sus amigos, abandonó la Redacción, y con paso apresurado dirigióse a la calle de Atocha.
Al llegar frente a la casa de Baselga detúvose algo cohibido al ver la obscura fachada, en la que no se notaba el menor signo de vida interior.
De seguro dormían, y su visita iba a resultar inoportuna en extremo.
Pero en Quirós la duda duraba muy poco y no era hombre capaz de retroceder así que adoptaba una resolución.
Empuñó el pesado aldabón de bronce y dió un golpe, no muy fuerte, como si procurara atenuar su inoportunidad.
—De seguro, no me oyen—pensó Quirós al dar el golpe.
Pero, con gran sorpresa, oyó inmediatamente tardas pisadas en el portal; abrióse el postigo y el obeso portero, sin otro traje que pantalones, camisa y bordados tirantes, apareció con una luz en la mano y tiritando de frío.
—¡Ah! Es usted, don Joaquín—dijo el portero, después de cerrar el postigo tras el recién llegado—. Hace ya más de una hora que lo espero a usted. Suba usted en seguida; la señora baronesa le espera con gran impaciencia. Hace ya más de una hora que el ayuda de cámara fué a buscarle a su casa. ¡Qué desgracias, Dios mío, qué desgracias! Cuando el diablo se mete en una casa, tarde sale.
Y el obeso portero expresaba con ademanes trágicos su desesperación, mientras subía la escalera, alumbrando a Quirós.
Este se sentía satisfecho y adquiría mayor confianza al saber que la baronesa se había acordado de él mandando que le llamaran. Por esto se felicitaba de su resolución, que resultaba oportuna.
La baronesa recibió a su amigo en un gabinete que servía de antecámara a su dormitorio, y al verla Quirós no pudo reprimir un movimiento de sorpresa.
Doña Fernanda tenía un aspecto de quebrantamiento que, a los ojos del joven escritor, demostraba la cruel y profunda impresión que en ella había producido la muerte de su padre.
Toda la casa estaba en conmoción, pues Quirós, en las habitaciones exteriores, había visto a los criados que, vestidos y prontos a acudir al servicio de la señora, aunque apoyándose en la pared o medio tendidos en los divanes, cabeceaban de vez en cuando, entregándose al sueño.
La baronesa, que contraía su rostro con una mueca natural e indefinible entre el dolor y la rabia, estrechó lánguidamente la mano que le tendía el joven con ceremoniosa aflicción.
—Baronesa, he venido sin perder tiempo, porque en estas ocasiones es cuando se conocen los verdaderos amigos.
—Gracias, Joaquinito. Ya sabrá usted mi desgracia en toda su extensión. En esta casa se repiten los sucesos tristes con una rapidez abrumadora.
—Efectivamente, baronesa. La muerte del conde es una desgracia...
—Pues, ¿y lo otro?—exclamó la baronesa, interrumpiendo a su amigo.
Este hizo un gesto de extrañeza, como preguntando qué era lo otro. La baronesa le comprendió.
—¡Cómo! ¿Usted no sabe lo ocurrido aquí esta noche? Pero, ¡Dios mío, cuán loca soy! Usted no puede saberlo, pues ninguno de mis amigos, ni aun el padre Claudio, tiene noticia de lo sucedido.
—Pero, ¿qué ocurre, baronesa? ¿Otra desgracia, después de la muerte del conde?
—Sí, Joaquinito. Mi hermana Enriqueta ha huído de casa esta misma noche.
Quirós aún quedó más asombrado al escuchar aquello que al saber el suicidio del conde.
Le resultaba el mayor de los absurdos la fuga de aquella joven tan humilde y recatada, que él consideraba poco menos que tonta.
El inesperado suceso dejó absorto por mucho rato al joven, que vió por el suelo sus más risueñas ilusiones. Después de esto resultaba imposible aquel magnífico proyecto de casamiento que le había de hacer rico y poderoso.
—¡Pero, baronesa! ¿Cómo ha sido eso?—preguntó Quirós, cuando se repuso de aquella primera impresión.
—¡Dios mío! ¡Si yo misma no puedo explicármelo! ¿Quién había de esperar semejante cosa de Enriqueta? Yo no puedo comprender qué idea ha enloquecido a esa muchacha hasta el punto de hacerla abandonar su casa.
—¿Sabe Enriqueta la muerte de su padre?
—No; es decir, yo creo que no, pues nadie en esta casa le ha hecho la menor indicación. Vea usted lo que ha sucedido.
Y la baronesa relató a Quirós la inmensa y dolorosa sorpresa que había producido en la casa la desaparición de Enriqueta.
Justamente a las ocho de la noche había llegado de las posesiones que el conde tenía en Castilla la antigua ama de llaves, Tomasa, a la cual la baronesa seguía profesando un odio irreconciliable. Había hecho el viaje alarmada por cierta carta que una persona de la servidumbre (la doncella de la baronesa) la había enviado, dándola cuenta de la locura del conde y acudía presurosa la sencilla aragonesa, creyendo que con su presencia podía aliviar el triste estado de doña Fernanda.
Cuando Tomasa supo la desgracia que acababa de ocurrir y la habladora doncella le hubo relatado el suicidio con tantos detalles como si lo hubiera presenciado, la pobre mujer, que era ruidosa en extremo, tanto en sus alegrías como en sus tristezas, comenzó a dar alaridos, al mismo tiempo que sus ojos se cubrían de lágrimas.
El único deseo que manifestó, en medio de su dolor, fué ver a su señorita, a su querida Enriqueta; pero la baronesa se lo prohibió, por no querer que su hermana conociera repentinamente el trágico fin de su padre. A la hora de cenar, doña Fernanda no se alteró al ver que su hermana no bajaba, y dió a las once y media orden a toda la servidumbre para que fuera a descansar; pero entonces fué cuando la antigua ama de llaves, antes de ir a recogerse en el cuarto de la doncella, se deslizó hasta la habitación de Enriqueta.
Momentos después volvió asombrada, gritando que en el cuarto no estaba la señorita.
A la baronesa, según sus propias palabras, le dió un vuelco el corazón cuando supo que su hermana no estaba en el cuarto. Corrió a éste, y al verlo vacío se lanzó con presteza por toda la casa, llamando a gritos a Enriqueta.
Nada; el silencio más completo en todas partes; no había ya duda: Enriqueta habíase fugado de la casa paterna.
Cuando la baronesa se convenció de aquella terrible verdad, su indignación no tuvo límites, y deseosa, sin duda, de hacer responsable a alguien de aquel suceso, fijó sus ojos en Tomasa, cuya inesperada aparición ya le resultaba muy extraña.
Aquella mujer tenía, sin duda, su parte en la fuga, y por evitar responsabilidades había ido allí a hacer una comedia, lamentándose de un suceso que con anterioridad conocía.
Doña Fernanda, presa de una terrible indignación, dirigióse contra Tomasa, insultándola con soeces palabras; pero procuró no irse con ella a las manos, como en otras ocasiones había hecho, pues recordaba aún los golpes que recibió el día en que el difunto conde hubo de separarlas a viva fuerza, cuando se tiraban de los pelos por cuestión de los amoríos de Enriqueta.
Tomasa apenas si contestó a los insultos de la baronesa.
La muerte del conde y la fuga de su hija eran terribles noticias que la habían dejado atolondrada, y por esto apenas si desmintió con algunas palabras a la procaz doña Fernanda.
La suerte de Enriqueta era lo que a ella le preocupaba, y únicamente pensaba en encontrarla, aunque para ello tuviera que correr medio Madrid.
De pronto, y cuando la baronesa más recrudecía sus injurias, Tomasa sonrió, como si hubiese visto el cielo abierto. ¡Qué torpe era! ¡No habérsele ocurrido antes dónde podría estar Enriqueta!
Y apenas apareció en su imaginación la figura del amo de su sobrino, salió corriendo para su casa. Era entonces la una de la madrugada.
La baronesa, ante tan rápida fuga, se convenció más aún de que la vieja sirvienta tenía participación en aquel suceso, que ella calificaba de rapto.
Deseosa de vengarse y de evitar el escándalo que produciría la fuga de Enriqueta al hacerse pública, quiso adoptar alguna resolución que hiciera volver a la fugitiva a su hogar antes que amaneciera.
Para doña Fernanda no había duda sobre el lugar donde estaba su hermana. Desde el primer momento había pensado en aquel odiado capitán, cuya correspondencia amorosa tan grande indignación le había producido, y la precipitada fuga de Tomasa había ratificado sus sospechas. Acudir a la policía en demanda de auxilio era el medio más apropiado para que el suceso se hiciera público, y por esto la baronesa pensó en sus amigos más íntimos, para encargarlos de la delicada misión de volver la joven a su casa.
Al principio pensó en el padre Claudio, pero hacer que despertasen a éste a altas horas de la noche, era empresa difícil, pues el poderoso jesuíta daba a los suyos severas órdenes para que no turbasen su descanso, y, al fin, la baronesa pensó que sería mejor llamar en su auxilio al amable Quirós, y envió un criado a su casa.
—Mucho ha tardado usted, Joaquinito—siguió diciendo la baronesa con precipitación—; pero aún es tiempo. Sobre todo, no se entretenga usted. Piense que la honra de mi hermana va en ello. ¡Dios mío! ¡Cuánto agradeceré a usted cuanto haga en esta ocasión!
Quirós, que aún se sentía turbado por aquella inesperada noticia, no pudo menos de fijarse en lo mucho que aumentaría la simpatía de la baronesa hacia él si lograba devolverle a su hermana.
Además, por egoísmo, le interesaba mezclarse en aquel asunto. Si Enriqueta era de otro, todos sus más hermosos planes, que le hacían entrever un porvenir de grandezas, caerían inmediatamente, faltos de base.
El joven estaba resuelto a hacer cuanto le mandara la baronesa, y así se lo manifestó, con entusiasmo teatral.
—Pues bien—dijo doña Fernanda—, corra usted inmediatamente a casa de ese capitán, donde indudablemente se encuentra mi hermana, y tráigala usted, sin reparar en medios. No vacile usted si ha de emplear la fuerza; ya sabe usted que tenemos buenos amigos.
—Está bien, baronesa. Voy allá inmediatamente. Pero, ¿dónde vive ese capitán?
Doña Fernanda hizo un cómico gesto de admiración.
—¡Dios mío! ¡Cuán loca soy!... Pues no lo sé. Olvidaba que ignoro dónde vive el tal capitán.
—Esto no fuera obstáculo si el asunto no fuese tan urgente y tuviéramos más tiempo; pero conviene encontrar a Enriqueta antes del nuevo día, y esto es imposible, no sabiendo el lugar donde se encuentra. ¡Si usted pudiera proporcionarme algún otro detalle! Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de ese capitán?
—¡Oh, eso sí que lo sé! Permítame que lo recuerde. Le llaman... ¡ah!, ya me acuerdo. Le llaman Esteban Alvarez.
Unicamente por su gran fuerza de voluntad pudo evitar Quirós hacer un movimiento de sorpresa; pero, a pesar de esto, murmuró con extrañeza y admiración:
—¡Esteban Alvarez!
—Sí, señor; ese es su nombre. Lo recuerdo perfectamente, pues lo leí en varias cartas que él dirigía a mi tonta hermana. Mientras yo estaba de viaje tuvieron ciertas relaciones, de las que Tomasa era cómplice. ¡Cosas de niños! ¡Tonterías ridículas, que yo evité a tiempo!
El joven estaba pensativo. Preocupábale aquella extraña coincidencia. El que había delatado pocas horas antes para lograr un ascenso en su carrera, salíale ahora al paso, como raptor de la mujer en que él cifraba su definitivo engrandecimiento.
Pero una súbita alarma desvaneció inmediatamente sus pensamientos. La policía caería de un momento a otro sobre el domicilio de Alvarez, tal vez estaría ya allí en aquel momento, y Enriqueta sería detenida, haciéndose visible su deshonra y quedando complicada en una causa por conspiración, que seguramente sería ruidosa.
El joven quería evitar tal desgracia, no porque le doliese la deshonra de la joven, sino porque tras un escándalo tan grande era ya imposible que él la hiciese su esposa, quedando dueño de sus millones.
Había que obrar cuanto antes, y por esto Quirós se despidió de la baronesa, diciéndola al salir:
—Descuide usted, antes que sea de día Enriqueta estará aquí. Podrá costarme encontrar el sitio donde se ocultan, pero yo daré con ellos.
—¡Adiós, Joaquinito! Que Dios le ayude y cuente usted con mi agradecimiento. Estos servicios no se olvidan nunca.
Cuando Quirós se encontró en la calle, el frío viento de la noche pareció refrescar sus ideas, desvaneciendo la preocupación que en él había producido la noticia de aquella fuga.
Subía la calle de Atocha sin tener aún ningún plan formado, y sin otra idea que ir a casa de Alvarez, cuyas señas había dado algunas horas antes en el Ministerio de la Gobernación.
Hacía el joven los mayores esfuerzos intelectuales por encontrar una idea que le gustase, y su cerebro sólo sabía producir disparates, por lo que se indignaba contra sí mismo.
La soledad lóbrega de las calles parecía reinar en su cerebro, y sus pasos, que resonaban con gigantesco eco sobre las desiertas aceras, repercutían en la bóveda de su cráneo, como un taconeo incesante y diabólico.
Urgíale formar un plan antes de llegar al punto donde se dirigía, y su inteligencia, siempre tan pronta a servirle, se mostraba ahora rebelde.
De repente Quirós encontró la solución a aquel conflicto en que se hallaba.
Si avisaba al capitán de la llegada de la policía y le incitaba a huir, fracasaba su plan, pues el Gobierno no le daría recompensa alguna, y si dejaba que Alvarez cayese en poder de la autoridad, se descubriría la falta de Enriqueta, en cuyo caso ésta sería objeto de la maledicencia social, y ningún hombre incapaz de romper con las públicas conveniencias, se atrevería a solicitar su mano.
El había adivinado el medio de salvar aquel conflicto.
—La combinación es infalible—se decía el elegante aventurero, apresurando el paso—. Con tal que llegue antes que la policía, lograré que el amante se escape, dejándome en depósito la dama. Después ya sabré yo arreglarme, y el temor al escándalo hará todo lo demás.
Y Quirós, halagado cada vez más por su plan, que conceptuaba magnífico, corría por las desiertas calles, temeroso de llegar demasiado tarde.
En su interior sentía la sonrisa de la fortuna anhelada, que, aunque tarde, llegaba por fin a favorecerle.
Desenlace inesperado
La fiel Tomasa, al encontrarse frente a la casa donde vivía el capitán Alvarez, hubo de sostener una breve discusión con el vigilante de la calle y desprenderse de una peseta para que le abriera el portal, y después pasó más de un cuarto de hora en la escalera, tirando del cordón de la campanilla, sin que ninguno de los durmientes en aquella casa acudiese a su llamamiento.
Por fin, oyó unos pasos pesados con acompañamiento de bostezos, y tras la consiguiente pregunta de “¿quién va?”, dada por una voz soñolienta, abrióse la puerta, apareciendo su sobrino Perico, casi en paños menores, y alumbrándose con una candileja.
La sorpresa que experimentó el muchacho fué grande al ver a su tía, a quien creía lejos de Madrid, a una hora tan intempestiva.
Tomasa entró prontamente en la habitación, preguntando con ansiedad:
—¿Dónde están ésos?
—¿Quiénes son ésos, tía?
—¿Por quién he de preguntar, grandísimo tonto? Por tu señorito y mi señorita Enriqueta.
—¡Ah! Luego sabe usted...—exclamó con sorpresa el asistente.
—Yo lo sé todo—contestó Tomasa, interrumpiéndole—. Dime al momento dónde están.
—En su cuarto, tía.
—Pues llamémosles inmediatamente.
Y la vieja y su sobrino encamináronse a la habitación del capitán, cuya puerta golpearon repetidas veces.
Reinaba un silencio absoluto en el interior del cuarto, y la mortecina luz del quinqué apenas si lograba disipar la densidad de aquella nebulosa atmósfera que lo envolvía todo en espesa penumbra.
Después de golpear muchas veces la puerta y de llamar Perico a su señor, éste se levantó, abriendo aquélla, aunque cuidándose de obstruir con su cuerpo la entrada.
Al ver el capitán a la vieja aragonesa, experimentó una sorpresa aún mayor que su asistente.
—¡Tomasa! ¡Usted aquí!—dijo avergonzado.
—Sí; aquí estoy. ¿Dónde está la señorita?
No necesitaba hacer tal pregunta, pues dentro sonó un suspiro ahogado y el ruido de un cuerpo al caer sobre la cama.
—¡Oh, mi pobre señorita! ¿Qué le sucede? ¡Por Dios! Don Esteban, déjeme usted el paso franco, o no respondo de mí.
Y la enérgica aragonesa, empujando rudamente al capitán, entró en la habitación. Enriqueta estaba allí, tendida sobre la cama, inerte e inanimada como un cadáver.
La pobre joven había despertado de su delirio de amor al oír aquellos golpes en la puerta y notar que su amado se levantaba para abrir.
Cuando la voz de Tomasa llegó a sus oídos, experimentó una emoción sin límites.
Toda la enormidad de la falta cometida aparecióse rápidamente en su imaginación; sintióse arrepentida y avergonzada, y el rubor pudo sobre ella lo que el dolor no logró alcanzar.
Tan vehemente era su deseo de ocultarse a los ojos de todos, tanto temía las acusadoras miradas de aquella antigua y cariñosa doméstica, que, después de incorporarse sobre la cama, cayó nuevamente en ella temblorosa y desalentada, sintiendo que rápidamente perdía la noción de su ser.
Aquel valor que la sostuvo al oír la relación del trágico fin de su padre y que la impulsó a abandonar su casa, faltábale ahora, quebrantada como estaba por la revelación de secretos de la Naturaleza, que hasta poco antes le eran desconocidos y por el remordimiento de su falta. El recuerdo de su padre y la consideración de que estando todavía caliente su cadáver, ella había perdido su honra en los brazos de un hombre, fué lo que produjo aquel desmayo, desvaneciendo los últimos restos de su energía.
Tomasa acudió inmediatamente en auxilio de su señorita, a la que prodigó toda clase de cuidados.
Alvarez, en un extremo de la habitación, permanecía absorto y como avergonzado de su anterior conducta. La presencia de aquella vieja le llenaba de rubor, a pesar de que ésta no le habia dirigido la menor recriminación.
En cuanto al fiel asistente, habia desaparecido para demostrar su discreción, pero andaba por las habitaciones inmediatas, pronto a acudir al menor llamamiento.
Por fin, volvió Enriqueta en si, y al ver junto al lecho a su antigua doméstica, prorrumpió en tristes lamentos y se abrazó a ella llorando copiosamente.
—Vamos; calma, señorita Enriqueta—dijo Tomasa con expresión bonachona—. No se entristezca usted, pues al fin, lo mismo que usted ha hecho, lo hacen otras muchas y con menos motivo. Todo tiene arreglo en este mundo, y no es muy aventurado pensar que dentro de poco, usted podrá pasearse del brazo de ese guapo mozo que ahí está, presentándose en todas partes como su legítima esposa. No se apure usted, señorita, ¡Quién sabe si todo esto que le sucede será por su bien! Tal vez éste sea el único medio de que usted se vea libre de aquella arrastrada baronesa.
Y Tomasa seguía consolando a su señorita, que bien fuese por las palabras de la animosa vieja o porque el dolor moral comenzaba a calmarse naturalmente en ella, recobró un tanto su tranquilidad.
Aquel lecho parecía quemarle, pues le recordaba su reciente deshonra, y pálida, ojerosa y quebrantada, se incorporó, bajando de él apoyada en los hombros de Tomasa.
La embriaguez del amor se había disipado por completo, y tanto Enriqueta como Esteban evitaban mirarse como avergonzados de su falta.
Transcurrió mucho tiempo sin que ninguno de los tres hablara; pero por fin, Tomasa rompió aquel silencio embarazoso:
—¡Vamos a ver! ¿Y qué piensan hacer ustedes? ¿Vamos a permanecer de este modo hasta el día del juicio? Urge adoptar una resolución, y es preciso que usted, don Esteban, que tanto sabe, nos diga qué será lo más conveniente. Aquella mujer—continuó aludiendo a la baronesa—está hecha una furia, y es muy capaz de llamar a la justicia para que les eche el guante a ustedes, y esto... (y soltó un taco redondo, como era su costumbre cuando se enfadaba), esto no lo puedo yo consentir. ¡Ver yo a mi Enriqueta tratada como una cualquiera! Vamos, don Esteban; diga usted algo; aconséjenos qué es lo que se ha de hacer.
¡Bueno estaba el capitán para dar consejos! Encontrábase aturdido por lo que acababa de sucederle, y los gozados placeres del amor, en vez de halagar su memoria, punzábanle como terribles recuerdos. Sin embargo, tenía que satisfacer las incesantes reclamaciones de Tomasa, y por esto, contestó:
—Yo creo que debíamos aguardar el nuevo día para hacer algo. A la madrugada nos presentaremos a la autoridad y Enriqueta quedará bajo su protección mientras yo sufriré todas las consecuencias. Yo creo que la ley nos apoyará y a su amparo nos uniremos para siempre.
Tomasa aceptó aquella proposición como otra cualquiera, pues con tal de que Enriqueta no volviera a casa de la baronesa, cuyo genio conocía, todo le resultaba perfectamente bien.
Decidióse, pues, entre los tres, dejar que transcurrieran las últimas horas de la noche, y sumidos en un embarazoso silencio, permanecieron cerca de media hora, hasta que algunos vigorosos campanillazos en la puerta de la escalera, los sacaron de su abstracción.
Momentos después, Perico asomó prudentemente la cabeza, y dijo con gran alarma:
—Señorito, salga usted inmediatamente. Ahí fuera le busca un amigo.
Salió el capitán muy extrañado por tal visita, y en el comedor, que era una pieza inmediata, vió a un hombre envuelto en una capa andaluza.
La luz de la lamparilla que el asistente había puesto sobre la mesa, y que apenas si conseguía trazar en aquella sombra un débil círculo de claridad no dejaba ver el rostro del recién llegado, pero éste se adelantó diciendo al capitán:
—Soy yo, Esteban. Vengo de prisa, y únicamente por hacerte un favor.
Alvarez reconoció a su amigo el insustancial alférez Luidoro, vizconde del Pinar. Esto aumentó aún más su sorpresa:
—¿Qué te trae por aquí a estas horas?
—Tu salvación, desgraciado. Mira, no pierdas tiempo, pues la policía va a llegar de un momento a otro, y si no quieres ir a Melilla o morir fusilado, debes poner inmediatamente pies en polvorosa.
—Pero, ¿qué maldita broma se te ha ocurrido? ¿Qué es eso? ¿Por qué debo huir?
—Ya sabes, Esteban, que te conozco bien, y hace tiempo que noto te encuentras metido en terribles compromisos. Si nada te he dicho, es porque no quería meterme voluntariamente en tus líos; pero ahora, que te veo en peligro, el compañerismo me arrastra a intervenir en tus asuntos; conque escápate sin perder tiempo.
—¿Pero, por qué? ¡Explícate, con mil demonios!
—Pues bien; tú eres de los que conspiran con Prim, y hasta creo que posees todos los secretos de la conjuración. Esto lo sabe el Gobierno, y a estas horas ya habrá dado orden para que te prendan.
Al capitán Alvarez le pareció que el cielo caía sobre su cabeza, y como si sintiera una necesidad imprescindible de protestar contra los sucesos, lanzó una terrible maldición contra la Providencia, capaz de hacerla palidecer de horror, si es que realmente existiese.
¡Descubrirse sus trabajos revolucionarios, justamente cuando tan comprometido se hallaba en una aventura amorosa! ¡Verse obligado a huir, teniendo a pocos pasos de allí a la desconsolada Enriqueta, que acababa de sacrificarle su honor!
El capitán se llevó las manos a la frente, como si no pudiera con aquella fatalidad que sobre él caía.
El terror que mostraba en su rudo rostro aquel fiel asistente, que mudo y sombrío presenciaba la conversación de los dos militares, demostraba a Alvarez lo terrible de su situación.
Sin embargo, el infeliz capitán, como todos los desgraciados, no se convencía por completo de su infortunio, y se asía a un rayo de esperanza con la tenacidad desesperada del náufrago.
—¿Pero, cómo sabes tú eso? ¿No te habrán engañado?
—No; ¡mal rayo me parta si lo que te digo es mentira! Aún no hace media hora que, cenando en Fornos con algunos amigos, uno de éstos, que es ayudante del ministro de la Guerra, me ha dicho cómo su superior había conferenciado con el de la Gobernación, ordenando, en vista de pruebas claras y concluyentes, que te detuvieran esta misma noche. Ya ves que la noticia no puede ser más auténtica. Conque no pierdas tiempo y escapa.
Alvarez estaba aturdido por la noticia. La idea de que para salvarse había de abandonar a Enriqueta, le tenía clavado en aquel sitio, y su indecisión parecía molestar mucho al aristocrático alférez.
—Mira, Esteban; yo no voy a estarme aquí como un papanatas, esperando que llegue la Guardia civil y me prenda a mí también, sin tener culpa de tus calaveradas. Ya sabes que mis convicciones de familia y mi posición social me impiden mezclarme en aventuras revolucionarias y que sería para mí un terrible descrédito el aparecer complicado en tu proceso. Ahora ya estás avisado de lo que ocurre, y no puedes decir de mí que he sido un mal amigo. Conque... ¡que Dios te proteja!
Y el vizconde, sin aguardar contestación de su amigo, salió del comedor, y abriendo a tientas la puerta de la habitación, se lanzó en la oscura escalera, bajándola con una rapidez no exenta de peligro en aquellas tinieblas.
Preocupábale la idea de que los agentes del Gobierno le pillasen dentro de aquella casa, y justamente en el instante que más pavor sentía, oyó el ruido producido por la puerta de la calle al ser abierta y en los primeros peldaños tropezó con un individuo que, a juzgar por cierto roce, estaba ocupado en encender un fósforo.
El alférez, creyéndose ya cogido, tuvo un arranque de firmeza, y empujando rudamente al desconocido, pasó adelante y ganó el portal, desapareciendo inmediatamente.
Aquel desconocido quedó por algunos instantes inmóvil y como indeciso, pero por fin encendió el fósforo y continuó subiendo la escalera.
Mientras tanto, el capitán Alvarez seguía en el comedor, absorto, con la cabeza inclinada, y creyendo que aquella calamidad que sobre él caía, por ser tan inmensa, no podía ser real, sino producto de una pesadilla que le dominaba en aquel instante.
—¿Pero, qué hacemos, mi capitán?
—¿Qué hacemos?—contestó Alvarez con desesperación—. Pues no lo sé.
—Yo creo que debemos huir inmediatamente.
—¡Abandonar a Enriqueta!
—¡Bah! La vida es antes que todo. Piense usted en que si lo cogen, lo fusilan antes de tres días. Bien mirado, esa gente que ahora manda tiene motivos de sobra. Conque... ¿qué es lo que hago?
—Lo que quieras.
—Pues huir. Voy a arreglarlo todo en un momento y usted, entretanto, puede despedirse de la señorita, si es que tiene fuerzas para ello.
Desapareció el asistente, e iba ya a entrar el capitán en la habitación, cuando oyó en la antesala ruido de pasos.
¡La policía! Este fué el pensamiento que se le ocurrió inmediatamente a Alvarez. Ya estaban allí sus aprehensores. Sin duda, el aturdido vizconde había dejado abierta la puerta de la habitación, y la policía entraba encontrando el paso franco.
Entró un hombre en el comedor con el gabán abrochado, y al ver a Alvarez, que vestía de paisano, se quitó cortésmente su sombrero de copa, preguntándole con rapidez:
—¿Don Esteban Alvarez? ¿Está visible a estas horas?
—Soy yo, caballero; ¿quién es usted?
—Mi nombre es Joaquín Quirós, y soy empleado en el Ministerio de Estado. Vengo aquí comisionado por mi amiga, la baronesa de Carrillo, para buscar a su hermana Enriqueta, y al mismo tiempo, por el deseo de hacer un bien. Si dispusiéramos de más tiempo, le diría los motivos de simpatía que me impulsaron a dar este paso; pero en vista del peligro inmediato que le amenaza, me limito a rogarle que escape usted inmediatamente.
—¡Escapar!—dijo Alvarez con desesperación—. ¡Y cómo! ¿Voy a dejar abandonada a esa mujer, que está ahí dentro? Eso sería impropio de un caballero.
—Huya usted; todo tiene arreglo en este mundo. Lo que no tendría apaño posible es que usted se dejase prender, pues antes de tres días lo fusilarían. Pero, ¿por qué está usted tan quieto? Piense que la policía va a llegar dentro de poco, tal vez ahora mismo, y que un hombre sólo debe despreciar su vida hasta cierto punto. Usted tendrá papeles comprometedores en su poder, y dejando que caigan en manos de la policía, puede causar la ruina de muchas familias. Vamos, señor Alvarez, más decisión, y a huir inmediatamente.
La consideración de que quedándose en aquel lugar causaba la pérdida de algunos centenares de compañeros, fué lo que hizo salir al capitán de su inercia moral.
—Para huir—dijo mirando con expresión suplicante a aquel desconocido—, necesito que alguien se encargue de Enriqueta. ¡Si yo tuviera un verdadero amigo!
—¿No me tiene usted a mí?—contestó Quirós como escandalizado de que se dudase de su afecto—. Es verdad que usted no me conoce; pero día llegará en que, modestia aparte, me aprecie usted en lo que valgo. En casa de Enriqueta me conocen bien y saben que me desvivo por servir a todo el mundo. Además, entre jóvenes como nosotros, debe reinar siempre cierta simpática solidaridad. Hoy por ti, mañana por mí. Yo me encargo de todo; pero no perdamos el tiempo y resulte todo esto infructuoso. La policía va a llegar, y no es cosa de que nos pille a todos aquí. ¡Vayamos listos, señor Alvarez!
—¡Oh! ¡Gracias, gracias!—dijo el capitán enternecido, estrechando con efusión la mano de aquel joven que se le aparecía como un ángel salvador.
Alvarez, decidido ya a escapar, se dirigió a su cuarto; pero en la puerta encontró a Tomasa, que había estado escuchando la conversación.
La llegada del vizconde había excitado ya su curiosidad, y cuando oyó que en el comedor entraba otro hombre, no pudo permanecer sentada por más tiempo, y salió a escuchar.
El capitán la interrogó con la mirada, al mismo tiempo que decía angustiosamente:
—¿Qué hago, Tomasa?
—Huir sin perder tiempo. La vida es lo primero; después, como ha dicho muy bien el señor Quirós, todo se puede arreglar.
Joaquinito saludó con una ceremoniosa inclinación de cabeza al ama de llaves, a pesar de que ésta siempre lo había mirado con marcada antipatía al verle visitar la casa del conde de Baselga.
Los dos hablaron con gran animación del peligro que amenazaba al capitán, y éste, entretanto, entró en su cuarto, saliendo al poco rato con un abultado fajo de papeles.
—¿Quién guarda esto?—preguntó—. Es lo más comprometedor que tengo, y en ello va la muerte de muchos pobres infelices. Pueden prenderme en la calle, y no conviene que me encuentren encima tan terribles pruebas.
—Vengan aquí los papeles—dijo Tomasa con energía—. Una mujer, en estos casos, resulta menos sospechosa que un hombre.
—Pero, ¿sabe usted a lo que se expone?—preguntó Alvarez.
—¡Bah!—contestó la vieja con sencillez heroica—. De cosas más grandes me siento capaz.
El capitán reflexionaba, temeroso de que se le olvidase algún otro documento acusador.
No se había despedido de Enriqueta. ¿Para qué? Sería aumentar su dolor, y ya había sentido honda impresión de tristeza, cuando buscando aquellos papeles, la había visto en un extremo de la habitación, cabizbaja, llorosa y con todo el aspecto de un ser infeliz, sin razón ni voluntad.
No; él no se sentía con fuerzas para decirla que, perseguido por los ideales políticos, huía de ella, tal vez para siempre.
Quirós y la vieja aragonesa, mientras el capitán se arreglaba su traje en desorden y buscaba la capa y el sombrero, poníanse de acuerdo sobre el medio de salir de allí.
Ella iba a ocultar los comprometedores papeles, y saldría sola de allí, para ir a esperarlos a la puerta de la casa de Baselga. El joven la había convencido de la necesidad de que fuese completamente sola, para ser menos notada, encargándose él, por su parte, de conducir a Enriqueta por otras calles a casa de su hermana, en cuya puerta se reunirían los tres.
Tomasa aceptaba el plan, pues estaba tranquila de la fidelidad de aquel beato, al que ella llamaba siempre en sus murmuraciones con la servidumbre, “el perro de la baronesa”.
Acababan los dos de convenirse de este modo, cuando entró Perico, embozado en su bufanda, y llevando en un pequeño fardo el poco dinero y los escasos objetos de algún valor que constituían el tesoro de aquella asociación de amo y criado.
El pobre muchacho tenía en su curtido rostro una expresión de tranquila fiereza. Mientras recogía y empaquetaba efectos, habíase hecho el propósito de morir antes de ver cómo su señorito caía en manos de sus perseguidores.
—¡Adiós, hijo mío! Sé fiel siempre a tu señorito y no le abandones, ni aun en los mayores peligros.
Algunas lágrimas se le escaparon a la valerosa mujer, y su voz se hizo temblona por la emoción; pero inmediatamente hizo un esfuerzo por recobrar su serenidad, y señalando la puerta de salida, dijo al capitán:
—Huya usted al momento. No perdamos el tiempo tontamente.
Alvarez estrechó nuevamente la mano de Tomasa, y la de aquel útil amigo que tan inesperadamente acababa de presentársele, y encargándoles con entrecortada voz que se interesaran por Enriqueta y la explicasen el motivo de aquella huída, salió de la habitación, seguido de su asistente.
—Ahora, don Joaquín—dijo la enérgica aragonesa, cuando ya los pasos de los fugitivos sonaban en la escalera—, hagamos lo que nos toca. No hay tiempo que perder.
Y seguida de Quirós, entró en el cuarto del capitán.
Enriqueta, al ver al amigo y confidente de su hermana, apenas si hizo el menor ademán de sorpresa.
Estaba tan quebrantada por su dolor y su remordimiento, que ningún suceso podía herir vivamente su inteligencia, que parecía embotada y dormida por la desgracia.
Tomasa, vuelta de espaldas, y mientras se escondía aquel fajo de comprometedores papeles en el pecho, relataba en breves palabras a su señorita el peligro que amenazaba a Alvarez y la necesidad en que éste se había visto de huír, pero la vieja doméstica no estaba muy segura de que Enriqueta la entendiese, según se mostraba de fría e indiferente.
Quirós presenciaba silencioso la escena, y se decía que aquella muchacha era una idiota rematada.
Unicamente cuando Tomasa, acabando de acomodarse los papeles sobre el pecho, le repitió la necesidad que había de huír de allí cuanto antes, aquella mujer, que parecía una muñeca con sus ojazos brillantes y fríos, fijos, sin expresión alguna, en el suelo, dió muestras de pensar y entender, levantándose inmediatamente del asiento y colocándose el velo, que aún estaba sobre una silla, tal como ella lo había dejado algunas horas antes.
—Ya estamos arregladas, don Joaquín—dijo la aragonesa, acabando de cruzarse la mantilla sobre el pecho—. Ahora, en marcha.
—Salga usted antes, señora Tomasa—contestó Quirós—, pues usted es la más comprometida por llevar esos papeles. Ya sabe usted dónde nos juntaremos.
—Hasta luego, señorita—dijo la vieja, besando a Enriqueta—. Tenga usted confianza en don Joaquín, que es un buen amigo, y todo cuanto hace es únicamente en bien de usted y de don Esteban.
Se fué la vieja, y Jos dos jóvenes permanecieron algunos minutos en aquel cuarto, completamente solos y en el más absoluto silencio, hasta que, por fin, dijo Quirós:
—Ahora nos toca a nosotros, ¡Vamos, Enriqueta! Mucho ánimo, y obedézcame en todo, que cuanto haga será por salvarla.
Al pasar por el comedor, agarró Quirós la candileja que había dejado encendida el asistente, y alumbrándose con ella bajó la escalera, precediendo a Enriqueta, que andaba torpemente.
La patrona de la casa de huéspedes no había percibido nada de aquella larga escena, en que tantas personas habían intervenido. Tenía la buena costumbre de no inmiscuirse en las cosas de sus huéspedes, y menos en las del capitán, que era su mejor pupilo. Había oído por dos veces los campanillazos en la puerta de la escalera; pero siguió tranquila en su lecho, pues en las llamadas nocturnas de tal clase se encargaba siempre de acudir el servicial Perico, que tenía el sueño ligero. La pobre mujer estaba muy lejos de pensar que el cuarto del capitán quedaba vacío a aquellas horas, y que dentro de poco rato iba a recibir una desagradable visita.
Al hallarse los dos jóvenes en la calle, Quirós ofreció su brazo a Enriqueta, que se apoyó en él trémula y silenciosa, dejándose llevar con la paciente obediencia de un autómata.
Doblaron la esquina de la calle, y al entrar en otra, encontráronse frente a un grupo de hombres, que marchaban apresuradamente. Iban delante un teniente de la Guardia civil y un caballero con bastón de autoridad, y tras ellos seguían algunos guardias civiles, con su capilla azul y el fusil terciado, y un buen número de agentes de policía, unos con uniforme y otros con descomunales garrotes y gorras de pelo, que aún hacían más horrible su catadura de presidiarios.
Aquel encuentro pareció reanimar y volver en sí a Enriqueta, cuyo brazo tembló convulsivamente.
Pasó la joven pareja junto al grupo, sufriendo las recelosas miradas del oficial y el comisario, y cuando se hubo alejado un poco del armado tropel, Enriqueta dijo con débil voz a su acompañante:
—¿Son ésos?
—Sí, ésos son. Buscan a Alvarez; pero llegan ya tarde. A no ser por mi aviso, lo pillan, y en tal caso, tal vez pasado mañana lo hubieran fusilado.
—¡Oh, Dios mío!—exclamó la joven, llevándose una mano a los ojos, aunque sin dejar de andar, como si deseara alejarse lo antes posible de aquel horrible grupo.
—Vamos, Enriqueta; ahora no es momento de llorar. Hay que tener serenidad, y, sobre todo, obedecerme en este trance supremo. Ha de callar usted y aprobar cuanto hago, o, de lo contrario, su suerte y la de Alvarez corren peligro.
—¿Qué, adonde vamos?—objetó tímidamente la joven.
—Tenga usted en mí confianza; recuerde lo que hace poco le dijo esa vieja criada que tanto la quiere. Vamos a salvar el buen nombre de usted, y a evitar que la situación de Alvarez se empeore. Guárdese usted de no aprobar cuanto yo diga, pues, de lo contrario, sería ya imposible que yo pudiera seguir ejerciendo estas funciones de amigo desinteresado y servicial.
Quirós comprendió que aquella desgraciada criatura estaba dispuesta a obedecerle en todo, y que en su interior sentía un tierno agradecimiento por el interés que la manifestaba a ella y al fugitivo capitán.
Esta convicción hizo asomar al rostro del elegante aventurero una sonrisa de alegría diabólica.
Atravesaron calles y plazas, sin que Enriqueta supiera darse cuenta de dónde estaba. La infeliz parecía en aquellos momentos una idiota, y tal era su decaimiento, no sólo moral, sino físico, que comenzaban ya a flaquearle las piernas, y casi se arrastraba cogida de aquel brazo, que tiraba de ella hacia adelante.
Ella recordaba al día siguiente que se detuvieron frente a una puerta abierta, alumbrada por un farol rojo, y que entraron en un portal, donde, sentados en bancos de madera, estaban soñolientos y silenciosos algunos hombres con uniforme.
Quirós preguntó por el inspector, y Enriqueta se vió sentada en una vieja butaca en el interior de una sala pequeña y fea, alumbrada por amarillenta llama de gas.
Un caballero calvo, de ojazos claros y bigote gris, aparecía sentado tras una gran mesa, teniendo a su lado un joven barbudo, muy entretenido en hacer pasar el contenido de una cafetera por el colador.
Eran el inspector de policía del distrito y un amigo trasnochador, que iba a hacerle compañía.
Quirós estaba de pie junto a la mesa.
—Señor inspector—dijo—; antes de que mañana se ordene a ustedes nuestra captura, venimos a presentarnos espontáneamente.
El funcionario hizo un gesto de extrañeza, no pudiendo comprender por qué clase de delitos serían perseguidos una joven tan hermosa y de porte distinguido, y un muchacho tan elegante.
—Nos presentamos voluntariamente—continuó Quirós—, arrepentidos de una falta que no tiene remedio. Yo me llamo don Joaquín Quirós y pertenezco al ministerio de Estado; mi nombre es bien conocido en la alta sociedad de Madrid. Esta señorita es la hija del conde de Baselga, que anoche huyó conmigo de su casa, cediendo voluntariamente a mis excitaciones.
El inspector miró a su amigo con malicioso guiño, y después paseó su mirada de Quirós a la joven, y viceversa.
Dábale ganas de reir aquella presentación; pero logró conservar su serenidad, y se limitó a decir:
—Eran ustedes novios, ¿eh?
—Sí, señor—contestó Quirós con aplomo—, nos amamos hace ya mucho tiempo.
Enriqueta dirigió su vaga mirada al amigo de su hermana; pero éste permanecía impasible. La joven, aunque sumida en aquel anonadamiento doloroso, que apenas si la dejaba discurrir, creyó comprender el significado de tan extrañas afirmaciones. Aquello era para salvar a su idolatrado Esteban. Ella no comprendía la razón de tales embustes; pero recordaba el sacrificio de asentir a todo, que poco antes le había recomendado Quirós, y al mismo tiempo, sentía profundo agradecimiento por el interés que éste se había tomado en salvar a su amante.
—Y usted, señorita—dijo el inspector—, ¿qué dice a esto? ¿Reconoce como verdad cuanto declara este caballero?
Hizo Enriqueta una señal afirmativa con la cabeza, y contestó con voz casi imperceptible:
—Sí, señor.
El funcionario reflexionó algunos instantes, y al fin dijo a los dos:
—Muy bien. Ahora mismo enviaré a por un coche y los conduciré a ustedes al Gobierno civil.
Creyó el inspector notar una expresión de terror en el rostro de Enriqueta, y por esto añadió con benevolencia:
—No hay por qué asustarse. Usted, señorita, desde el Gobierno civil será conducida a su casa, y en cuanto a este caballero, quedará arrestado, aunque creo no será por muchas horas. Estas cosas se arreglan siempre en familia. Un pequeño escándalo, y nada más.
Y después, volviéndose a su barbudo amigo, y como si no estuvieran presentes los dos jóvenes, añadió en voz baja:
—Lo mismo que en las comedias, chico. Estos lances acaban siempre en casamiento. Es el único arreglo posible.
Maestro y discípulo.
Cuando el criado del padre Claudio entró en el despacho de éste, anunciándole la visita de don Joaquín Quirós, el poderoso jesuíta, a pesar del gran dominio que tenía siempre sobre sus impresiones, no pudo evitar un gesto de sorpresa e indignación.
—¡Cómo!—exclamó—. ¿Ese canalla se atreve aún a venir aquí? Es más cínico de lo que yo creía.
Y después de reflexionar largo rato, dió orden al criado para que dejase pasar al visitante, y volviéndose a su secretario, que seguía escribiendo como si no hubiese oído a su superior, díjole así:
—Antonio, márchate. Conviene que hable a solas con ese ingrato pillete. Tal vez sin testigos se espontanee y sepamos nosotros cuáles son sus verdaderas intenciones, que tanto nos preocupan.
El padre Antonio obedeció, como un autómata; dejó de escribir, sin terminar la palabra que estaba apuntando, hizo una reverencia, y grave, estirado y con acompasado andar, salió por una puertecilla que estaba en el fondo del despacho.
Entró Quirós, tranquilo, sonriente y con una expresión de alegría en el rostro, como si fuera a comunicar a su poderoso amigo la más grata de las noticias.
Eran las cuatro de la tarde, y el joven, que había estado detenido en el Gobierno civil hasta bien entrada la mañana, acababa de levantarse de la cama, después de resarcirse con algunas horas de sueño de aquella noche de aventuras.
—Pase usted, granuja, pase usted—dijo el padre Claudio al verle, aunque en su rostro no se notó ninguna señal de ira—. Se necesita desvergüenza para venir aquí, después de lo ocurrido.
Quirós aguardaba un recibimiento todavía peor, y por esto no se inmutó gran cosa al oír estas palabras.
Adoptó una actitud encogida; la sonrisa de su rostro fué reemplazada por una expresión de arrepentimiento, y con voz compungida dijo al jesuíta:
—Padre Claudio, vengo arrepentido, a solicitar su perdón.
—¡Mi perdón! ¡Buena es esa!... A un pillo como usted no se le perdona, pues resulta indudable que, perdonado o no, volverá a hacer otra mala jugada así que se le presente ocasión. Nos conocemos, Quirós, nos conocemos muy bien. ¡Qué!... ¿Y cómo fué el rapto?—continuó, con expresión sarcástica—. ¿Desde cuándo era usted novio de Enriqueta? ¿Cómo se las arregló usted para estar al mismo tiempo en casa de la baronesa y en el sitio donde se hallaba Enriqueta? ¡Ah, farsante indigno! ¡Canalla redomado!
Y el padre Claudio, sin cuidarse ya de disimular sus impresiones, miraba al joven con la expresión de un caníbal que siente deseos de devorar al enemigo, y le lanzaba con voz entrecortada las mayores injurias.
Quirós sonreía cínicamente.
—¡Muy bien! Así lo quiero ver a usted, reverendo padre. Tenía deseos de contemplarlo alguna vez enfadado y sin esa sonrisita que crispa los nervios. Me recreo en mi obra de anoche, viendo la indignación que ha producido en usted. ¿Qué tal ha sido el golpecito? ¡Eh! ¿Le parece a usted bueno? Vuestra paternidad debe estar orgulloso de mi hazaña. Las glorias del discípulo honran al maestro, y yo todo cuanto hago en estos casos lo he aprendido de usted.
El padre Claudio se incorporó en su asiento, iracundo y amenazador al oír tales palabras; pero volvió a su primitiva posición, murmurando:
—¡Miserable!
—Comprendo su enfado, reverendo padre—continuó Quirós, siempre en el mismo tono irónico—. Soy un pedante insufrible al querer compararme con usted, que es mi maestro. Mis actos nada valen comparados con los de vuestra reverencia. ¿Querrá creer vuestra paternidad que anoche me sentí poseído de santa admiración cuando supe la muerte de Baselga? ¡Vaya un modo limpio de librarse de los enemigos! La mitad de esa sublime astucia quisiera yo tener para apoderarme de los millones apetecidos. Mi negocio de anoche nada vale comparado con ese trabajo lento, pero seguro, de vuestra paternidad, para quitar de en medio al conde de Baselga.
El padre Claudio saltó de su sillón. Aquella hermosura serena y aliñada que ostentaba en todas partes, había desaparecido; y estaba horrible ahora, con sus ojos centelleantes, sus labios, que titilaban a impulsos de la ira, y su palidez verdosa, que se transparentaba a través del colorete de las mejillas.
Con las manos crispadas, y rugiendo, fué a caer sobre Quirós; pero éste, que estaba preparado para todo, había retrocedido dos pasos, introduciendo su diestra en el bolsillo del pantalón, con ademán poco tranquilizador.
—¡Quieto ahí, padre Claudio! Si avanza usted un paso, cae inmediatamente.
Y la culata de un revólver asomaba al bolsillo del pantalón.
El jesuíta se detuvo ante la actitud resuelta del joven, y después retrocedió lentamente, hasta volver a ocupar su sillón.
Quirós, aunque muy complacido al ver la fiera domada, seguía afectando una humilde sencillez.
—Hace usted mal, reverendo padre, en irritarse de tal modo. Yo he venido aquí a solicitar humildemente su perdón, y siento verme obligado a adoptar cierta actitud violenta, por mi propia seguridad. Comprendo que lo que hice anoche no puede ser del gusto de vuestra reverencia, y que forzosamente me ha de odiar usted; pero, ¿no habría algún medio de que nos entendiéramos? Yo deseo ver realizado el negocio que anoche emprendí; pero al mismo tiempo no quiero hacerme antipático a vuestra paternidad, ni atraerme su odio, siempre terrible.
El padre Claudio, comprendiendo la clase de enemigo que tenía enfrente, con el cual nada podía la violencia, habíase serenado, recobrando su calma al ver que el miserable aventurero, después de serle infiel, buscaba nuevamente su amistad.
Por esto, al escuchar aquellas proposiciones de transacción, el padre Claudio lanzó a su antiguo discípulo una mirada de desprecio, y le contestó con insolente expresión:
—Mira, niño; eres demasiado atrevido, y la fortuna no siempre va con los audaces. El negocio de anoche no te saldrá bien. Le falta la principal condición: la sencillez.
Y el jesuíta sonreía, con expresión de superioridad, como retando a su insolente discípulo a que llevase a cabo su repugnante intriga sin contar con su apoyo.
—¡Oh, reverendo padre! Está usted en un error, y no conoce a fondo mi negocio si dice que no es sencillo. Yo seré de aquí a poco el marido de Enriqueta. La baronesa, y hasta usted mismo, vendrán a pedírmelo.
—¡Está usted muy bien, Joaquinito! Después de ingrato e insolente, ahora chistoso. Es usted un hombre como hay pocos.
—Ríase usted cuanto quiera; esto no evitará que yo salga con la mía. He tomado bien mis precauciones; el escándalo no puede ser mayor, y Enriqueta, o tendrá que ser mi esposa, o sufrirá el peso de una deshonra por todos conocida. Juntos hemos estado en el Gobierno civil hasta esta mañana, como dos amantes fugados de la casa paterna; los periódicos comentarán pronto el suceso, en la alta sociedad no se habla de otra cosa que de tal rapto, y tan conocida es la noticia, que ha quitado ya toda novedad e importancia al suicidio del conde de Baselga. La fuga de Enriqueta Baselga con Joaquinito Quirós pasa hoy como artículo de fe entre la gente del gran mundo, y todos hablan ya de la necesidad de una boda, para poner a salvo el honor de una familia respetable. A ver, padre Claudio, si usted con todo su inmenso poderío, logra desvanecer esta creencia, que hoy está arraigada en la opinión pública. Supe bien lo que me hacía al presentarme a la autoridad, acompañado de la joven en cuestión. O el matrimonio conmigo, o el deshonor. Me parece que el asunto no puede ser más sencillo.
El jesuíta oyó estas palabras con aparente impasibilidad, pero al terminar Quirós, le dijo con desprecio:
—Joaquinito, es usted un canalla.
—Digno discípulo de mi querido maestro, reverendo padre.
—El negocio no es tan sencillo y de éxito seguro como usted cree. La baronesa dirá que no era usted el novio de Enriqueta, sino el capitán Alvarez.
—Nadie lo creerá.
—Ella probará cómo usted, después de la fuga de Enriqueta, estuvo en su casa, sin saber nada de lo ocurrido.
—¿Y qué?... Yo diré que la tal visita fué una estratagema para saber lo que la baronesa pensaba, después de haber verificado yo el rapto.
—Haremos saber que el amante de Enriqueta era el capitán Alvarez.
—Y nadie lo creerá, porque resulta inverosímil atribuir a Enriqueta relaciones amorosas con un militar pobre y desconocido de la alta sociedad, y que, además, está fugitivo por revolucionario. Lo más lógico es creer que tales relaciones las sostenía conmigo, que he bailado con ella en los salones y soy asiduo visitante de su casa. Además, no hay que perder de vista que yo fuí quien me presenté con ella en la oficina de la policía, declarando ser su raptor.
—Todas esas suposiciones están muy bien, pero falta lo principal, o sea que Enriqueta afirme que era usted su novio. Tenga usted la seguridad que ella, así que se reponga de sus emociones de anoche, dirá la verdad.
—Me tiene sin cuidado, reverendo padre. Al presentarse a la autoridad, lo mismo en la comisaría de policía que en el Gobierno civil, ella asintió a todas mis palabras, declarando que voluntariamente había huido de su casa conmigo. La primera declaración es la que más vale, por ser espontánea y natural, y si después Enriqueta dice eso que usted llama la verdad, el mundo se encargará de no creerla y de decir que sus palabras se las dictan usted o la baronesa. ¿Qué más obstáculos puede usted presentarme, padre Claudio?
Y el perillán sonreía irónicamente, complaciéndose en la confusión que su triunfo causaba en el poderoso jesuíta.
Este se convencía cada vez más de la ventaja que le llevaba Quirós. ¡Buen discípulo había sacado! ¡Podía estar orgulloso de él!
—Oiga usted, Joaquinito, ¿y no teme usted la venganza de ese militar a quien ha robado la dama?
—¡Bah! A estas horas debe hallarse ya muy lejos de aquí, y no es fácil que vuelva para darse el gusto de que la policía lo prenda y el Gobierno lo fusile. Además, si nuestro hombre tuviera algún día ocasión de vengarse, no estaría usted tampoco muy seguro, pues alguien se encargaría de decirle que quien le había delatado al Gobierno, causando su perdición, era el reverendo padre Claudio, de la Compañía de Jesús.
—¿Y no me teme usted a mí?—dijo el jesuíta sonriendo ferozmente.
—A usted le temo más que al capitán, pero estoy a cubierto de todas sus asechanzas. No conspiro, y, por tanto, no puede usted buscar otro “perdis”, como yo, para que me delate al ministro de la Gobernación.
—Tengo otros procedimientos para vengarme—dijo el padre Claudio, con expresión poco tranquilizadora.
—Los conozco; pero también estoy a cubierto de ellos. Llevo siempre un revólver conmigo; en adelante seré más astuto y prudente, pensando siempre que al menor descuido puede alcanzarme el puñal de algunos de los muchos brazos que dirige el padre Claudio; y por si, a pesar de todo esto, caigo víctima del furor de vuestra paternidad, he tenido la buena idea, antes de venir aquí, de escribir un documento, que está ya en lugar seguro, y que se publicaría después de mi muerte, en el cual señalo a quién debe hacerse responsable de mi desgracia, y relato ciertos secretillos en los que yo he mediado como simple instrumento, y que ni a usted ni a la Orden convienen que se hagan públicos.
Y Quirós miró con aire triunfante al jesuíta, que murmuraba:
—¡Canalla! ¡Canalla!
Quedaron silenciosos maestro y discípulo.
El padre Claudio deseaba variar el tema de la conversación, y por esto preguntó a Quirós, tras un largo silencio:
—¿Y quién avisó al capitán Alvarez del peligro que le amenazaba?
—Fuí yo.
—¿Y por qué? ¿Cómo se atrevió usted a sacrificar la recompensa del Gobierno, que tanto ambicionaba?
—Me interesaba espantar al milano para apoderarme de la paloma, y por esto fuí tan generoso con el capitán Alvarez.
—El registro que anoche efectuó en aquella casa la autoridad, resultó infructuoso. No se encontró nada comprometedor, y, por tanto, el Gobierno sólo puede agradecer a usted una falsa delación.
—Nada me importa el premio que pudiera darme el Gobierno. ¡Valiente recompensa! ¡Un ascenso en la carrera! Yo pico más alto, reverendo padre. Ahora aspiro a hacerme millonario por medio del matrimonio, y lo lograré, aunque usted crea lo contrario. Además, a la hora que quiera, lograré que el Gobierno agradezca mis servicios. Tengo en mi poder los papeles del capitán Alvarez, y cuando lo juzgue pertinente podré entregarlos al Gobierno, exigiendo la consabida recompensa.
—Cuidado, Quirós. Juega usted con el fuego, y se expone a que el Gobierno, conociendo esa conducta extraña, lo considere a usted como complicado en la conspiración.
—¡Bah! Aunque usted me niegue su protección, no por esto carezco de buenos y poderosos amigos, que sabrán defenderme. Mire usted qué pronto he encontrado esta mañana un duque que saliera fiador por mi persona, pidiendo al gobernador de Madrid que me dejara en libertad. Además, puedo acreditar mi adhesión inquebrantable a las instituciones.
—Todos sus hábiles preparativos no lograrán oscurecer la verdad y que triunfe ese error, tan diabólicamente combinado. Queda aún otra persona, que puede acreditar quién fué el verdadero raptor de Enriqueta, y es esa testaruda aragonesa, antigua ama de llaves de casa de Baselga.
—Esa no hablará, reverendo padre. Si dijera la verdad, sería indirectamente a usted y a la baronesa, y ella, con tal de no dar gusto a ustedes, a quienes odia con toda su alma, es capaz de coserse la boca. Piense usted, reverendo padre, que ella, según yo creo, ha venido a Madrid alarmada por lo ocurrido al conde de Baselga, y como de antiguo le tiene cierta inquina a la Orden, nada tendría de extraño que, después de declarar ante los Tribunales en mi asunto, y puesta ya a hablar, promoviera un escándalo, manifestando la mucha intervención que la Compañía, o más bien dicho, usted, ha tenido en los asuntos de aquella casa.
El padre Claudio perdía terreno ante aquel discípulo rebelado, y veía arrollados todos los obstáculos con que procuraba atemorizarlo. Reconocía en él facultades que hasta entonces no había adivinado, y se lamentaba de no haber sabido emplearlo en asuntos de gran importancia para la Orden. Casi se reconocía vencido, pero su orgullo y la necesidad de sostener sus planes que estaban próximos a zozobrar, por la audacia de aquel aventurero, le obligaban a permanecer altivo, negándose a toda transacción.
No; él no concedería ninguna protección al que tan insolentemente se rebelaba, antes al contrario, le haría una guerra ruda, en la cual no tardaría el desgraciado en pedir clemencia.
—Hace usted mal, reverendo padre—dijo Quirós—en ser tan inexorable conmigo. ¡Qué gran discípulo va usted a perder! Juntos podríamos hacer muy grandes cosas, y combatiéndonos resultará al fin que nos devoraremos recíprocamente, como el gato y el ratón de la fábula. ¡Y a la verdad!, no sé por qué me ha de tratar usted con tanta rudeza. Reconozco que he sido un mal discípulo, un miembro rebelde de la Compañía trabajando por mi propia cuenta y sin la autorización de usted; pero... ¡qué diablo!, algún día había yo de emanciparme de esa tutela en que usted me tenía y que resultaba odiosa. Hombres como yo, que se sienten con fuerzas para llegar sin descanso a la cumbre, no pueden sufrir que un superior les vaya marcando a palmos lo que deben avanzar. He visto una ocasión propicia para coger de los pelos a la fortuna, y la he aprovechado. He aquí mi crimen. Usted, en mi lugar, hubiese hecho lo mismo.
—Quirós, no se esfuerce usted. Es imposible que yo transija con esa superchería inventada por usted.
—No transigirá porque es contra sus negocios.
—Mi conciencia me impide aceptar como buena una falsedad tan censurable.
—No es su conciencia, sino su deseo de coger los millones de Enriqueta, esos millones que yo también busco.
—Joaquinito, es usted un insolente; pero, a pesar de todo su cinismo, no saldrá usted triunfante. Enriqueta se negará siempre a ser su esposa.
—Tal vez me pidan que lo sea la baronesa y usted dentro de poco tiempo; y hasta, si usted mucho me apura, la misma Enriqueta.
—¿Cuenta usted con algún mágico talismán para operar tal prodigio?
—No se burle usted, padre Claudio. Cuento con un suceso que tal vez ocurra dentro de pocos meses, y que hará llegar el escándalo a su período álgido.
El jesuíta calló, y por algunos momentos pareció entregado a la reflexión. Quirós seguía en pie, pues el jesuíta no le había invitado a sentarse, y sonreía, mirando a su superior, como si gozara al verle tan mortificado por sus palabras.
—Joaquinito—dijo el padre, saliendo de su meditación—, usted ha dicho que la antigua ama de llaves está indignada contra la baronesa y contra mí, y que se propone declarar cosas en perjuicio de nuestra Orden.
—Así es, reverendo padre. Ella misma me lo ha dicho.
El joven mentía, pues en la noche anterior sólo había cruzado breves palabras con Tomasa; pero de algunas de éstas había sacado la consecuencia de que la vieja veía en aquella continua serie de desgracias la mano de los jesuítas, y, además, conocía él el odio que profesaba a la baronesa.
—Usted, querido Quirós—continuó el padre Claudio—, aunque en estos momentos se halle frente a mí, no por esto debe mirar con indiferencia la honra y el prestigio de la Orden, que tanto le ha protegido, y de la que es hermano laico hace mucho tiempo.
Quirós hizo una señal de asentimiento. Le agradaba el tono de dulzura que tomaba la voz del padre Claudio, y, más aún, que le llamase “querido”. Aquello hacía ya esperar una reconciliación.
—Celebro mucho—continuó el jesuíta—que usted esté dispuesto, como siempre, a ayudar a la Orden. Esta necesita librarse cautelosamente de esa vieja aragonesa, que puede comprometerla con sus declaraciones. Nada puede probar contra nosotros, pero seguramente hablará de ciertas indiscreciones que el ya difunto padre Renard cometió en cierto negocio con los Avellanedas, o sea con el abuelo y la madre de Enriqueta, y aunque sus palabras no producirían resultado, siempre conviene evitar el escándalo. Esta mañana, Tomasa, que no se separa de la cama de su señorita desde que ésta, enferma y avergonzada, llegó del Gobierno civil, ha tenido una disputa con la baronesa, y a gritos nos ha amenazado a ella y a mí, diciendo que somos los asesinos del conde de Baselga. ¡Vea usted qué lenguas tan pecadoras hay en el mundo! ¡Que Dios perdone a la infeliz tan infernal pensamiento!
—Así sea—contestó Quirós, conteniendo a duras penas una sonrisa sarcástica.
—La pobre Fernanda está indignada contra la insolente vieja, y me ha llamado para rogarme que la libre de tal energúmeno. A mí me sobran medios para alejarla y castigar su procacidad, pero no quiero valerme para ello del poder de la Compañía, y deseo que sea otro, usted, por ejemplo, el que se encargue de tal misión.
—Mándeme usted cuanto guste. Con tal de que vuestra paternidad me devuelva su afecto, soy capaz de todo.
—Ya hablaremos de esto último más adelante. Por ahora, lo que importa es librarse de esa vieja. Hace un rato, ha dicho usted que poseía los papeles de la conspiración perseguida, y esto me ha sugerido una idea. ¿No podríamos hacer que esos documentos los encontrase la Policía en poder de Tomasa? Esto sería suficiente para que nos libráramos de esa importuna, que iría a dar con su cuerpo en la galera de Alcalá.
Quirós quedó sorprendido por esta idea... ¡No habérsele ocurrido a él! Rápidamente la apreció en todo su valor, y la tuvo por la más favorable a sus planes. Librándose de la pobre vieja por tan villano procedimiento, suprimía la única persona que podía acreditar con datos quién era el verdadero amante de Enriqueta, y que era capaz de desbaratar su negocio. Esta consideración, más aún que el deseo de congraciarse con el padre Claudio, fué lo que decidió a Quirós a aceptar la idea.
—Estoy conforme, padre Claudio; prestaré ese servicio, y no es necesario devanarse los sesos buscando el medio de que los papeles de Alvarez aparezcan en poder de la vieja. La verdad es que ella los tiene en su poder y que los oculta en el pecho.
—¡Oh, magnífico!—exclamó el padre Claudio—. Entonces sólo falta que repita usted su delación de ayer, señalando a Tomasa como un agente secundario de la conspiración, que se encargaba de llevar los documentos y avisos de un revolucionario a otro. La Policía irá a prenderla a casa de la baronesa, la registrarán, y después ya me encargaré yo de que la castiguen con mano fuerte. No pierda usted tiempo; haga la delación inmediatamente, y evitemos que esa mujer siga por más tiempo dando escándalo e insultando a nuestra Orden.
—Obedezco inmediatamente a vuestra paternidad—dijo Quirós, disponiéndose a salir—. Pero antes quisiera saber si quedamos amigos o enemigos.
—Vaya usted; cumpla lo que le he dicho, y de su negocio ya hablaremos más adelante.
Quirós adoptó una entonación zalamera:
—Vamos, padrecito; una palabra nada más, y me voy. ¿Puedo contar con su afecto y su protección?
—Veremos; ya se hablará de ello.
—Pero, ¿qué inconveniente tiene usted en transigir? Es verdad que yo puedo hacerme dueño de los millones de Enriqueta, pero siempre me tendrá a sus órdenes; y un agente rico y poderoso vale más que un pelagatos como hoy soy yo. Además—añadió el joven guiñando un ojo—, siempre le quedan a usted los millones de Ricardito, mi futuro cuñado, a quien usted trabaja hábilmente para enfardarlo en la sotana de la Compañía.
El padre Claudio sonrió forzadamente, murmurando:
—¡Pero qué gracioso es este canalla!
Y Quirós, después de decir esto, haciendo una reverencia, salió del despacho.
—¡Anda, pillete insolente!—murmuró el padre Claudio, al quedarse solo—. ¡No tendrás tú mala protección! Bien has urdido la trama, pero yo buscaré el medio de anularte.
Quirós también murmuraba al salir de aquella casa:
—¡Rabia, perro ladrón! ¡Serpiente despellejada! Te sirvo porque me conviene eso mismo que me encargas. Estás fresco si crees que me fío de tus medias palabras... ¡Veremos! ¡Veremos!... Siempre veremos... Lo que tú verás es cómo yo me enriquezco, terminando mi negocio, a pesar de cuanto contra mi hagas.
Propaganda jesuítica
En marzo de 1866, una de las notabilidades más de moda en Madrid, era un reverendo padre jesuíta, que en las principales iglesias predicaba sermones conmovedores, tomando por tema la aflictiva situación en que se hallaba el Papa, y fustigando de paso con mano fuerte el espíritu del siglo, que se alejaba rápidamente de la benéfica sombra de la Iglesia, para arrojarse en el torrente de impiedad revolucionaria que inundaba al mundo.
Sus sermones valían tanto como las óperas del teatro Real, y si para la alta sociedad era un sacrilegio no haber oído al tenor Tamberlick, no se creía menos censurable ser mujer a la moda, buena cristiana y amiga de las santas tradiciones, sin haber ido nunca a escuchar la ardiente palabra de aquel buen padre jesuíta, que sabía ensartar los más manoseados lugares comunes, poniendo los ojos en blanco y empleando todas las rebuscadas artes de un actor afeminado y dulzón.
La iglesia donde el jesuíta dejaba oir su voz dos veces por semana, veíase completamente llena desde algunas horas antes de la anunciada para las conferencias, que tal título daba el buen jesuíta a sus sermones.
El elocuente padre Luis vió, desde su primer discurso, acrecentarse rápidamente su fama oratoria, gracias al reclamo hábil que hacía fijarse en su persona la atención pública.
Era la mano del padre Claudio quien movía aquella máquina que hacía caer sobre la persona del orador de la Orden una lluvia de aplausos y gloria. Había que batir a la revolución, que se mostraba ya próxima y amenazante, y para ello convenía excitar el fervor y la devoción en las clases poderosas y conservadoras por medio de tales predicaciones.
El padre Claudio lograba los fines que se había propuesto, pues los sermones de su subordinado alcanzaban un éxito colosal, y aquel público elegante, perfumado y vestido de riguroso luto, para dar más solemnidad al acto, salía del templo más dispuesto que nunca a resistir la impiedad, defendiendo sus santos y tradicionales privilegios, y pidiendo a los Poderes públicos que no perdonaran ocasión alguna de zurrar al populacho, revolucionario e irrespetuoso con los que gozaban de todas las delicias del mundo sin deshonrarse con el trabajo.
La penúltima conferencia del padre Luis vióse aún más concurrida que todas las anteriores, a pesar de que la tarde era muy lluviosa y soplaba, un vientecillo helado que ponía en dispersión a los transeúntes.
A las tres el templo estaba lleno por completo. Desde el altar mayor al centro de la gran nave, estaba ese “todo Madrid” que los revisteros de salones consignan en sus artículos; conjunto de mujeres elegantes, con título nobiliario, o sin él, que antes de ir al templo del Señor pasábanse media hora en su tocador pensando qué traje negro favorecería mejor su hermosura y de qué modo sentaría bien a su rostro la clásica mantilla. El resto de la iglesia ocupábalo la beatería de baja estofa: viejas rezadoras, ancianos con facha de cura, obreros de rostro obtuso, infelices mujeres de aspecto resignado, toda esa demagogia fanática, mil veces más terrible que las turbas revolucionarias, y que vive a la sombra del clero, en la mayor miseria, mirando sin odio el lujo y despilfarro de las clases elevadas, convencida por sus protectores de que hasta en el cielo hay jerarquías, y de que eternamente han de existir en el mundo ahitos y hambrientos, señores y esclavos.
Habían ya comenzado los cánticos que precedían siempre a la conferencia, cuando entró en el templo una joven señora vestida de negro y con mantilla de blonda, llevando en sus manos devocionario y rosario de nácar y oro.
Para que no existiera en el templo una lamentable confusión de clases y evitar que el pueblo, con su rudeza maloliente, incomodara al público privilegiado, los padres de la Compañía, organizadores de aquellas fiestas, habían colocado en la puerta algunos devotos oficiosos, que, con gran medalla sobre el pecho y una pértiga rematada en cruz, iban a guisa de bastoneros de baile, de un extremo a otro de la iglesia, alineando a la gente y procurando embutirla en aquel espacio, que, aunque grande, resultaba mezquino para tal aglomeración.
Uno de estos sacros celadores, vejete sonriente y de cabeza blanca y sonrosada, salió al encuentro de la joven señora, justamente cuando ésta, después de santiguarse junto a la pila del agua bendita, permanecía indecisa ante un grupo de mujeres del pueblo, no sabiendo cómo romper aquella apretada muralla de carne.
—Pase usted, señora—dijo el vejete—. Sígame, que yo la conduciré al lugar de costumbre. Hoy se ha retrasado usted.
—Sí, señor—contestó la joven, con voz queda, no atreviéndose a producirse en el templo con la desenvoltura que al viejo devoto daba la costumbre—. He tardado un poco. Ocupaciones.
—¿Y la señora baronesa? ¿Cómo no ha venido?
—Está algo enferma. Por esto he tardado. Está muy disgustada por no poder oír esta vez al padre Luis.
—Lo comprendo. Es una señora modelo de cristianas. Yo me honro siendo amigo de ella. Hemos trabajado juntos en varios asuntos de cofradía.
Y el devoto, que mientras decía esto iba haciendo sonar su pértiga contra el suelo con aire de autoridad y repartiendo sendos empujones a diestro y siniestro, consiguió abrirse paso y conducir a la joven, a quien trataba con gran consideración, a un pequeño claro que existía entre aquellos grupos de aristocráticas damas esparcidos al pie del púlpito.
La señora, después de arrodillarse y rezar breve rato, sentóse en una silla que le buscó el oficioso viejo, y una vez habituada a la difusa claridad que existía en el interior de la iglesia paseó su mirada por las personas que la rodeaban, y contestó con graciosa inclinación de cabeza al mudo y sonriente saludo de algunas caras conocidas.
Aquella aparición de la recién llegada parecía, entretener e interesar mucho a las aristocráticas damas, que sólo en fiestas como aquella conseguían ver a la joven señora de Quirós. Todas aquellas mujeres que, mientras llegaba el instante de escuchar la palabra de Dios, se entretenían en despellejarse unas a otras interiormente, examinando los trajes de las demás y buscándoles los defectos, tenían idéntico pensamiento contemplando a hurtadillas a la recién llegada.
¡Pobrecilla! ¡Cuán cambiada estaba! Todavía era hermosa; eso sí; pero en ella no quedaba nada de aquella frescura juvenil, de aquella vivacidad graciosa, que tan atractiva la hacían tres años antes.
Desde su casamienito, que tanto ruido produjo en la alta sociedad madrileña, a causa de las circunstancias novelescas de que fué precedido, la vida de la señora de Quirós se había oscurecido, encerrándose en lo más sagrado del hogar. La hija del conde de Baselga procuraba el menor contacto posible con la sociedad, como si se sintiera avergonzada ante aquellas gentes que conocían el secreto de su vida.
Este mismo rubor envalentonaba a todas aquellas damas que tenían en su vida faltas mayores que la cometida por Enriqueta, a pesar de lo cual elogiaban con aire de compasión a aquella infeliz (así la llamaban), que sufría el remordimiento producido por la ruidosa ligereza que la había conducido al matrimonio.
Para nadie era un secreto la existencia que hacía la señora de Quirós. Vivía separada por completo de su marido, que ya no era el alegre y servicial Joaquinito de otros tiempos, pues desde que tenía millones las echaba de personaje grave, había fundado un periódico ultramontano y figuraba en las Cortes entre la minoría reaccionaria, con la que transigían todos los Gobiernos, así los presidiera O’Donnell como Narváez, por saber éstos que el tan grupo político estaba protegido por la gente del Palacio.
Enriqueta pasaba su existencia entregada al cuidado de su hija, la pequeña María, que ella criaba, a pesar de que su naturaleza se mostraba rebelde a cumplir las funciones de la maternidad.
Su cariño a aquella niña prueba palpable del escándalo deshonroso que la había obligado a casarse con Quirós rayaba en los límites de lo absurdo, y hacía creer a muchos que los incidentes novelescos de su vida la habían perturbado la razón. No se separaba un solo instante de su hija sin tomar antes grandes precauciones, v reñía muchas veces con su hermana, la baronesa, cuando ésta mostraba empeño en acariciar a la niña o en conservarla en sus habitaciones.
Tenía Enriqueta, en concepto de aquellas elegantes señoras, la manía de las persecuciones, y por esto, sin duda, se mostraba tan recelosa al tratarse de su hija, y profería ciertas palabras que hacían pensar que la joven madre creía en alguna absurda conspiración fraguada para robarle aquel pedazo de sus entrañas.
La historia de la joven, su novelesco casamiento, la vida retirada y modesta que hacía, a pesar de sus riquezas y sus continuas disensiones con la baronesa, aunque eran cosas que sólo incompletamente y desfiguradas por la murmuración, conocían las gentes elegantes, hacían que Enriqueta fuera mirada con interés, o, más bien, con curiosidad, siempre que se presentaba en público entre las personas de su clase.
Aquella curiosidad resultaba justificada por la conducta que observaba la joven. Si después de su casamiento hubiese vuelto a los dorados salones solicitando con una sonrisa alegre el olvido de todo lo anterior, Enriqueta hubiese sido una de tantas, y el bullicio de la vida elegante, como onda de agua lustral, hubiese pasado sobre su vida, borrándolo todo: pero era altiva obstinábase en no pedir clemencia a aquella sociedad hipócrita, deslumbrante por fuera y corrompida por dentro, que tan mal había hablado de ella, y esta soberbia era la principal causa de la despreciativa y curiosa compasión que la rodeaba, siempre que se confundía entre las gentes de su clase.
Aquellas mujeres, elegantes figuras de baile cuando solteras y ornato de los salones y consuelo de célibes hermosos cuando casadas, no podían comprender los sentimientos de una joven que, por cuidar una niña, fruto de unos amores que tardaron en legalizarse más de lo conveniente, renunciaba a todos los placeres y atractivos de la vida elegante.
La curiosidad de aquellas damas, sus cuchicheos y miradas de inteligencia, no tardaron en extinguirse.
Habían ya terminado los cánticos en el coro, y a los acordes misteriosos de un armonium, que entonaba una dulce melodía, acababa de subir al púlpito el padre Luis, ni más ni menos que en el pasaje culminante de una ópera aparece el tenor acompañado por vigoroso y fantástico trémolo de violines.
¡Qué buena mano tenían los padres de la Compañía para revestir la devoción de un aparato poético y teatral!
Las elegantes damas fijaron enternecidas sus ojos en aquella figura cortesana, de rizado y alto sobrepelliz, que se erguía en el púlpito, mirando como un sublime inspirado el rayo de luz blanquecina y difusa que, filtrándose por un ventanal, venía a caer sobre su cabeza, rodeándola de una aureola brillante.
Guapo mozo era el tal padre Luis, y razón tenían las aristocráticas devotas para dividirse en bandos al tratar de sus prendas físicas, discutiendo en los salones con gran calor qué era en él más notable: si sus ojos grandes y ardientes, como los de un moro; su boca fresca y entreabierta, como una rosa, que, en vez de perfumes, exhalaba torrentes inagotables de mística elocuencia, o aquella postura majestuosa, que le hacía lucir la sotana con la misma majestad que un patricio romano ostentara su toga viril.
El padre Claudio había sabido escoger bien el hombre encargado de conducir al cielo a aquellas buenas y delicadas católicas, que no reconocían a Dios más que sentadas cómodamente en un templo bien iluminado, que permitiera ver los trajes de las compañeras y al arrullo de una música de opereta.
La voz meliflua del padre Luis, que modulaba todos los sonidos de una de aquellas flautas pastorees de los melosos idilios sumió de pronto al ilustrado concurso en un dulce estado de somnolencia, a través del cual llegaban las palabras del orador vagas y halagadoras, como las notas sueltas de una sinfonía fantástica.
¡Qué elocuencia tan dulce! ¡Qué facilidad para convencer los ánimos más obstinados, haciéndoles comprender las ventajas de ser fieles a Dios y lo poco que cuesta estar en gracia! Se necesitaba tener el corazón muy duro y estar poseído del demonio, para no cumplir lo mandado por el Señor y ganarse un puesto en el cielo.
El autor de todo lo creado, del que era en aquellos momentos fiel representante el padre Luis, no quería el castigo del pecador, sino su arrepentimiento; no era tan inexorable que por un crimen más o menos cerrara para siempre a una criatura la puerta de la misericordia; el Señor era iracundo, inflexible y justiciero algunas veces; pero sus cóleras sólo las guardaba para los impíos que le desconocían, yendo contra la Iglesia v contra sus ministros, que eran sus sacerdotes. Poco importaba ser bueno, si a esta condición no iba unida la de hijo fiel y sumiso de la Iglesia. Se podía ser un honrado padre de familia, un buen ciudadano, un hombre respetuoso con sus semejantes e incapaz de cometer contra éstos el menor atentado, y, sin embargo, caer de cabeza, en el infierno por el horripilante delito de no creer en el dogma que enseña la Santa Madre Iglesia, y mirar con la mayor indiferencia la triste suerte del Papa y denigrar a los sacerdotes representantes del Altísimo; en cambio, se podía arrastrar una vida indigna, de maldición, atentar contra todo lo humano, ser un peligro para la sociedad, y, a pesar de esto, no desconfiar de la eterna salvación. Al más criminal le bastaba para entrar en el cielo un acto de verdadera contrición, un arrepentimiento de última hora, y, sobre todo, no haber atacado nunca la legitimidad de la Iglesia y sus sacrosantos derechos; con esto, la salvación era segura, pues Dios es tan infinitamente misericordioso con el pecador que nunca duda de las buenas ideas que le inculcaron en su niñez, como inexorable con el impío, aunque éste no cometa en su vida ningún acto reprobable. Con el escándalo basta para que arda eternamente en las llamas del infierno.
¡Pero qué bien hablaba, el padre Luis! No había que dudar que en la Compañía de Jesús estaban los sacerdotes de mayor talento, santos varones, que no contentos con salvar las almas, cubrían de blandas alfombras y de olorosas flores el camino del cielo, para que las gentes distinguidas pudieran hacer con más comodidad el viaje.
Una emoción enternecedora se difundía por todos aquellos aristocráticos pechos, cubiertos de raso y terciopelo, y las lágrimas velaban las dulces miradas, que algunos cientos de ojos femeniles lanzaban al elocuente orador.
¡Oh, qué delicia! ¡Si Arturo, Pepito o algún otro pollo de sangre azul, en vez de hablar en el fondo de la alcoba, entre beso y beso, de la yegua recién comprada, o del traje que fulanita iba a estrenar en el próximo baile de la embajada, supiera expresarse con aquella dulce elocuencia, que hacía amar más aún las cosas mundanas y reconciliaba con las divinas!
En cuanto a los hombres, no se enternecían menos. Aquellos condes y marqueses que, confundidos con banqueros y políticos de oficio y formando grupos en torno de las columnas, o en el fondo de las capillas, escuchaban el sermón, mirando a las mujeres, entre las que estaban sus esposas e hijas, sentíanse invadidos por una seráfica tranquilidad oyendo las palabras del padre Luis. ¡Oh, no debían ya tener miedo! Para ellos no estaban cerradas las puertas del cielo. Nunca se les había ocurrido dudar de lo que la Iglesia predica, ni atacar a sus sacerdotes; les bastaba, pues, con arrepentirse a última hora, y entretanto podían, con toda tranquilidad, escarbar por hábiles medios la bolsa del prójimo, jurar en falso, mentir a todas horas y mirar sin cólera su casa convertida en un burdel, mientras ellos iban en busca de la mísera obrera, para seducirla, o robaban el pan a sus hijos para satisfacer los caprichos de una mundana. ¡Oh cuán bueno era aquel Dios, bonachón y sencillo, que cerraba sus ojos a todos los crímenes de sus criaturas, esperando pacientemente la hora de su arrepentimiento! ¡Qué divino consuelo proporcionaba al alma aquella santa doctrina! Que se presentaran allí esos impíos revolucionarios, que en su afán demoledor quieren privar a las almas católicas de los consuelos que proporciona la religión.
Ni con los muchos millones que representaban unidas las fortunas de todos aquellos aristocráticos seres, podía pagarse la dulce emoción, el angélico placer, producido por las palabras del orador de la Compañía.
¡Y qué sencillez la suya al señalar los vicios de la época, los escollos que levantaba el pecado para que naufragase toda virtud, y de los cuales él rogaba a sus oyentes que se alejasen!
Huid, ¡oh, cristianos!, del teatro, de ese centro de perversión y malas costumbres, donde se excitan las pasiones y se tienta de mil modos la carne, siempre flaca; no presenciéis las representaciones de esas operetas francesas, obras inmorales y corruptoras que bailando conducen a un hombre al infierno; no repitáis esas canciones infames, que hacen asomar el rubor a las mejillas: ese “¡ay, mamá, qué noche aquella!...”, y otras que hacen pensar en cosas sucias y pecaminosas.
Y el elocuente jesuíta, deseoso de dar color a su peroración, repetía las mismas canciones que anatematizaba, produciendo gran contento en sus oyentes.
Francia, la impía Francia, la nación que produjo al infernal Voltaire y a la horripilante Revolución del pasado siglo, era culpable de aquella corrupción universal llevada a cabo por medio del “can-can” y de las inmorales canciones, y el predicador se deshacía en denuestos contra el pueblo galo, como si en él hubiese surgido espontáneamente tal podredumbre, guardándose de hacer caer la responsabilidad sobre el segundo Imperio, que era su verdadero autor, y sobre todo, aquel Napoleón III, al que respetaba la Iglesia a pesar de todos sus crímenes, por ser el asesino de la segunda República francesa y el protector interesado de Pío IX.
Pero cuando el padre Luis se remontaba a las alturas de la sabiduría y hacía la crítica histórica de las naciones impías y de todas las religiones falsas, el auditorio sentíase conmovido y apreciaba una vez más la ciencia sublime de los padres de la Compañía.
¡Con qué sencillez y rápidos rasgos sabía retratar el elocuente jesuíta todas las creencias que hacían la guerra al catolicismo! ¡Con qué sátira tan fina las ridiculizaba, desentrañando su verdadero significado! Para el padre Luis no existían problemas históricos, y todas las creencias, a excepción de la suya, eran producto del egoísmo o de las más bajas pasiones.
La revolución religiosa del siglo XVI era para él la obra de un frailecillo ignorante, llamado Lutero, gran aficionado al escándalo que revolvió el mundo porque el Papa le había negado el monopolio de las indulgencias, que producía muy buenos cuartos, y porque estaba harto de ser célibe y buscaba casarse con una monja; el islamismo era una doctrina fantástica inventada por un hombre sensual y lujurioso como un mico, que soñaba en huríes de eterna virginidad, y quiso consagrar su insaciable apetito, dándole un carácter religioso; los adoradores de Brahma eran unos indios imbéciles, que se sentían poseídos de santo respeto en presencia de una vaca; y todos los sectarios, en fin, de todas las religiones conocidas, eran una turba de malvados o estúpidos, a juzgar por las palabras del padre Luis, quien punzaba todos los dogmas con el fin de librarlos de la hinchazón del error y hacer que el catolicismo surgiera victorioso por encima de ellos.
Su crítica de las creencias impías, que germinaban dentro de las naciones cristianas, no era acogida por aquel auditorio con menos entusiasmo y respeto. ¡Qué inspirados acentos de indignación le arrancaba la Revolución francesa, aquel nido de horribles ideas que como voraces serpientes, se enroscaban a las más santas y tradicionales doctrinas, intentando exterminarlas con el veneno de la impiedad! El republicanismo combatíalo con una fiereza sin límites, demostrando hasta la saciedad al honorable concurso que le escuchaba, cómo era imposible que las naciones subsistieran sin reyes que se encargaran de guiarlas como el pastor a sus rebaños.
¡La República! ¡Horror! Había que estremecerse ante tal nombre, pues recordaba el año 93 con todos sus crímenes.
La más cruel inflexibilidad no era aún suficiente para los que defendían tan absurda forma de gobierno; había que sellar para siempre sus bocas; había que exterminar a sus audaces propagandistas, que, no contentos con despreciar a los reyes, atacaban a los sacerdotes de Cristo, o, de lo contrario, se corría el peligro de que, por arte del demonio, triunfase tan horripilante doctrina algún día, viéndose obligadas a emigrar a Marruecos todas las personas decentes.
¿Y dónde estaba la causa infernal de aquella propaganda revolucionaria e impía, que tanto agitaba a España?... ¿Dónde estaba?
Y el padre Luis, después de hacer estas preguntas con voz atronadora a su silencioso auditorio, que le escuchaba cada vez más fervoroso y convencido, miraba a la bóveda del templo, paseaba sus ojos de águila por aquel mar de cabezas, que, a impulsos de la emoción, se agitaba bajo el púlpito, y, por fin, con la misma expresión de Arquímedes al hacer su inmortal descubrimiento, manifestaba que el motivo de todos los males de la Patria residía en la masonería, institución infernal que vivía en la sombra, congregándose en lóbregos subterráneos, y allí, con el mismo aparato que las antiguas brujas en los aquelarres, en torno de una peluda efigie de Satanás, juraban, puñal en mano, todos los iniciados, el exterminio de los buenos, la destrucción de la religión y hacer una guerra a muerte a Dios y a la virtud.
¡Qué imaginación la del padre Luis! ¡Con qué colores tan vivos sabía pintar todos los crímenes y desafueros de los masones! ¡Cuán listamente había procedido para enterarse de todos los misterios de la horrible sociedad secreta!
Lágrimas de triste emoción y suspiros angustiosos escapábanse a todas aquellas señoras oyendo al predicador, y más de una condesa delicada hubiera dado algo por tener al alcance de sus uñas a uno de aquellos masones que se imponían la obligación de cometer un crimen todos los días; que deseaban triunfasen sus ideas para comerse a los curas, y que en sus infernales francachelas aullaban de placer cuando, en vez de vino, bebían la sangre de algún acólito recién degollado o de un niño cristiano inmolado por saber al dedillo el catecismo.
¡Oh! Aquéllo era abominable y producía escalofríos de terror. Bien hacía el padre Luis en dolerse de que la impiedad del siglo hubiese suprimido la Inquisición y en pedir a Dios que iluminase a los monarcas cristianos, impulsándolos a exterminar a tales monstruos.
La muchedumbre que llenaba el templo estaba agitada por la ebullición del entusiasmo. Nunca el sacro orador se había mostrado tan elocuente, y entre él y los oyentes existía esa corriente simpática que hace que con la menor palabra se inflame al auditorio.
Podía ser momentáneo aquel entusiasmo, pero resultaba altamente consolador para todo buen católico. Aquellos ojos brillantes, aquel sordo rugido de indignación que se elevaba sobre la confusa masa y aquella voz meliflua en unos pasajes y en otros tonante, como la trompeta del Juicio, recordaban a Pedro el Ermitaño, predicando la primera Cruzada.
Eran aquel tropel de hombres y mujeres los cruzados de las santas ideas, prontos a caer sobre la impiedad, para exterminarla a la voz de su tribuno; pero..., ¡ay!, había algo en aquella muchedumbre que olía a muerto.
La fe se movía, se agitaba; pero con los inconscientes y rígidos movimientos de un cadáver galvanizado.
Tal vez entre aquella demagogia negra, que estaba en último término, surgieran hombres ignorantes y rudos, capaces de obedecer automáticamente a la Iglesia y de defender su religión con todas las intransigencias del fanatismo; pero bajo aquellas blondas que se movían a impulsos de agitados pechos, no había un solo corazón que pudiera conservar mucho tiempo el entusiasmo que allí sentía.
Cuando aquel público elegante y sensible se viera en la calle, la insustancialidad de su existencia se encargaría de borrar las impresiones recibidas en el templo, y, como único comentario, recordaría a la noche en los aristocráticos salones el sermón del padre Luis junto con el “do de pecho” de Tamberlick o la última estocada del Tato.
Sobre flojos cimientos elevaba la Compañía el edificio de la nueva fe.
En medio de aquel entusiasmo, de aquella santa agitación que predominaba en el templo, sólo una persona permanecía indiferente.
Era la señora de Quirós.
Gustábale a Enriqueta la oratoria del padre Luis; acudía a todas sus conferencias, ansiosa de gozar de cierta emoción artística y de ser acariciada por aquella elocuencia dulzona y pegajosa, que le producía el efecto de una embriaguez de jarabe; pero, en aquella tarde, se sentía tan obsesionada por una idea, que apenas si atendía ni se daba cuenta del lugar donde estaba.
Las palabras del jesuíta se estrellaban en sus oídos, pues el pensamiento se negaba a admitirlas, ocupado, como estaba, en ciertas reflexiones.
Al salir Enriqueta de su casa, y al ir a subir en su elegante berlina, había visto parado en la acera de enfrente un hombre que, inmediatamente, llamó su atención, sin que ella pudiera explicarse la causa.
Nada tenía aquel hombre que excitase la curiosidad. Iba embozado en una capa, con vueltas de grana y llevaba el sombrero hongo tan encasquetado, que apenas si se le veían los ojos.
En una tarde tan fría, no era extraño ver a un hombre cubriéndose el rostro con tanto cuidado; pero, a pesar de esto, Enriqueta le miró varias veces antes de entrar en su carruaje.
Parecíale adivinar en aquella figura que se ocultaba bajo la nube de paño, algo que despertaba en ella antiguos y adormecidos pensamientos. Pero apenas estuvo algunos minutos en el interior abrigado de su berlina, que corría veloz por las calles de Madrid, se fué borrando aquella impresión.
¡Cuán loca estaba! ¡Pensar que aquel hombre pudiera ser...! ¡Bah! Aquello había sido un hermoso sueño de la juventud que se desvaneció para no reproducirse jamás.
¡Qué ideas tan extrañas la acometían en aquella tarde! Ya adivinaba lo que ocurría. Eran los nervios excitados por la temperatura. Aquella lluvia incesante y el cielo oscuro y monótono la excitaban de un modo horrible. Pronto pasaría aquello; necesitaba distraerse, y en la iglesia lograría calmarse.
Cuando ya estaba próxima a la iglesia, pasó rozando su berlina un veloz coche de alquiler, a través de cuyos cristales, empañados por el frío y la lluvia, creyó distinguir la misma capa de embozos grana y algo más, que le produjo un repentino estremecimiento.
¿Todavía aquella absurda ilusión?
Pasó el carruaje como visión fantástica, arrastrando lejos, muy lejos, los retazos de grana y aquellos ojos que ella había visto brillar por un instante, y cuando la joven señora, transcurridos algunos minutos, se apeó a la puerta de la iglesia, vió, próximo a ésta, al mismo hombre de la capa, en igual posición que lo había mirado por primera vez en la calle de Atocha.
Enriqueta tuvo miedo al desconocido, y apresuradamente entró en el templo, temorosa de que aquél fuese tras sus pasos.
Creía ella que la fiesta religiosa y aquella oratoria, que otras veces tanto la deleitaba, borrarían de su ánimo la extraña preocupación causada por tal encuentro; pero no pudo ni por un solo momento despojarse del recuerdo de aquel embozado, que creía conocer.
¡Si fuera el!... Y Enriqueta, al formular tal pensamiento, estremecíase, unas veces de alegría y otras de terror.
Parecíale grato el recordar aquella época pasada, que había sido la mas feliz de su vida; pero, al mismo tiempo, experimentaba un interno terror al imaginarse que se podía encontrar frente al hombre que tanto había amado.
Reconocíase débil para resistir la impresión que el antiguo amante causaría en ella, y su pudor sublevábase anticipadamente ante el peligro que pudiera correr su virtud.
—Por fortuna—decíase Enriqueta, deseosa de aplacar aquella indignación de mujer honrada que se apoderaba de ella al pensar en la posibilidad de ser débil ante el amor—, por fortuna, todas estas ideas no son más que ilusiones absurdas. ¡Cuán loca estoy! ¿Por qué ha de ser él ese embozado desconocido que he visto? Algo hay en ese hombre que interesa a mi corazón y le hace latir como en presencia de un ser conocido. Pero no...; esto son locuras, cosas de mis nervios, que están hoy más excitados que de costumbre. Aquél se halla muy lejos; nunca volverá, y tal vez a estas horas no se acuerde de que yo existo en el mundo...
Y Enriqueta se esforzaba en tranquilizarse, demostrando con valiosas razones a su exaltada imaginación, lo infundadas que eran sus sospechas.
Preocupada con tales pensamientos, transcurrió para Enriqueta más de hora y media, que fué el tiempo que el padre Luis invirtió en su conferencia.
Por fin, el orador lanzó su párrafo final con los brazos extendidos y los ojos fijos en la bóveda, pidiendo a Dios el exterminio de la impiedad y que derramase su santa gracia sobre aquel cristiano auditorio, y sus últimas palabras fueron acogidas con un gigantesco murmullo de satisfacción, que exhaló aquella multitud, libre ya del encanto que obraba sobre ella la elocuencia del jesuíta.
El público comenzó a desfilar, encaminándose a las puertas del templo, en las cuales se estrujaba la muchedumbre, ansiosa de salir. Tras la gente menuda, que ocupaba el fondo de la iglesia, salió el público elegante, no sin antes formar corrillos en la nave central, en los que se cambiaban saludos y se daban citas para las diversiones de la noche.
Enriqueta seguía inmóvil y cabizbaja en su asiento, no habiéndose aún dado cuenta exacta del final del discurso.
El vacío que se fué extendiendo en torno de ella hízole salir de su abstracción, y al ver la iglesia desocupada y casi desierta, levantóse de su asiento, disponiéndose a salir.
Sólo quedaban algunos grupos de beatas, que, arrodilladas cerca del altar mayor, rezaban las oraciones, y el sacristán, que, seguido de sus acólitos, iba de una capilla a otra, apagando las luces de las lámparas de cristal.
Enriqueta se arrodilló, para rezar una corta oración, y un vez terminada ésta, dirigióse a la puerta del templo.
—Es tarde—iba pensando—; Fernanda me esperará, y, además, ¡sabe Dios cómo habrán cuidado a la niña!
El temor que la inspiraba su hermana, la baronesa, y sus alarmas maternales, la hicieron olvidar la impresión producida por la presencia del desconocido.
Avanzó rápidamente, y en la obscuridad proyectada por las dos columnas que orlaban la puerta interior, y al lado de la pila de agua bendita, vió marcarse la silueta confusa de un hombre.
Enriqueta se estremeció, sintiendo que los anteriores terrores volvían a reaparecer; pero siguió adelante, dirigiéndose a la pila bendita y procurando aparentar indiferencia.
Conforme se acercaba iba aumentando su alarma.
No había duda. Era él: el hombre cuya misteriosa presencia tanto la preocupaba aquella tarde, y que, aunque ahora, por hallarse dentro del templo, tenía la cabeza descubierta, ocultaba su rostro inclinado, entre los embozos de su capa, que sostenía con una mano.
La agitación de Enriqueta iba en aumento.
A la puerta de la iglesia
Fingiendo la joven señora de Quirós una serenidad que no tenía, y con la vista fija en el suelo, para no ver a aquel hombre, llegó a la pila, y al avanzar su mano para tomar agua, sintió en sus dedos el contacto de una mano ardiente.
Levantó la cabeza, y a pesar de que después de las anteriores reflexiones se encontraba preparada para recibir la más inesperada emoción, no pudo contener un ligero grito de sorpresa, ni evitar el retroceder algunos pasos.
Parecía fascinada por aquel hombre, que había dejado caer el rojo embozo, mostrando su rostro y figura.
Era él; era Esteban Alvarez, que aún conservaba en su rostro aquella belleza varonil, que ahora parecía realzada por las huellas dolorosas que tremendas aventuras y luchas gigantescas habían impreso en su rostro.
Silencioso, inmóvil y erguido, miraba a Enriqueta fijamente, sin que en sus ojos se notara el menor signo de reproche, y la joven, por su parte, no se atrevía a moverse, como si estuviera sugestionada por la inesperada aparición de aquel hombre.
Transcurrieron algunos momentos, que parecieron interminables a Enriqueta, y sólo recobró algo de su serenidad cuando Esteban le dirigió la palabra.
—Soy yo, Enriqueta. Comprendo tu sorpresa; no es fácil encontrar en una iglesia a un revolucionario emigrado, sobre el que pesa una sentencia de muerte. Tranquilízate, Enriqueta. No vengo aquí a dar una escena. Quería verte..., hablarte: nada más. Ahora mismo me iré.
La joven señora, aunque intranquila y temblorosa, había ido acercándose a su antiguo amante, como cediendo a un poder irresistible que la empujaba.
A pesar de esto, permanecía muda.
—Nada temas, Enriqueta, tranquilízate—continuó el conspirador—. ¿Crees acaso que voy ahora a recordarte tiempos pasados, que son ya para nosotros como bellos sueños, que se desvanecieron para no volver? No; demasiado comprendo nuestra respectiva situación. Tú eres la señora de Quirós, de un hombre respetable y digno, y no puedes permitirte volver la vista atrás, para contemplar, aunque sólo sea por una vez, el corazón que pisoteaste, y yo soy un desgraciado, un criminal fugitivo, que se oculta al ir por las calles, con el que no se puede hablar, so pena de comprometerse, y que no puede pedir cuentas a nadie de su conducta, pues se expone a ser conocido y a morir inmediatamente. Hoy ni tú ni yo somos ya lo mismo. Tú eres un sol esplendoroso y yo un astro errante y muerto; nos hemos encontrado en nuestro camino, nos vemos, cruzamos un saludo, y a seguir cada uno su ruta para no volver a tropezamos en toda una eternidad. ¿Qué importa lo que entre nosotros pueda haber existido? ¿Qué importa que nos hayamos amado? Ya te he visto, ya he podido recordarte que existo aún... Era mi único deseo. Ahora... ¡adiós!
Y el desgraciado Alvarez no podía contener en su pecho la amargura que rebosaban sus palabras, y sus ojos comenzaron a empañarse de lágrimas.
Iba ya a alejarse con paso lento, pero la miraba con indecisión, como esperando una palabra, un suspiro, algo que le demostrase que su recuerdo no había muerto en la memoria de Enriqueta.
Esta se sintió más conmovida por el desaliento de su amante que por la alarma que antes había experimentado.
Le pareció que en su interior se rompía algo, inundando su pecho de súbita ternura; el pasado surgió con fuerza en su imaginación, borrando el presente; se olvidó de su esposo y de la familia, pensando únicamente en el desgraciado conspirador, y avanzando más, cogió sus manos, diciendo con acento de ruego:
—No huya usted: antes tenemos que hablar.
Enriqueta notó el gesto de extrañeza que hizo su antiguo amante al oir un tratamiento tan ceremonioso, y como si temiera que se escapara, dijo, instintivamente, y sin comprender a lo mucho que se comprometía con tales palabras:
—¡Esteban!... ¡Esteban mío! Quédate, te lo ruego. No huyas de mí sin oirme antes.
El rostro de Alvarez se iluminó con una sonrisa de alegría.
También para él parecía haberse desvanecido el pasado, y oprimiendo las manos de Enriqueta, se creía aún en aquella feliz época en que ambos se sentían acariciados por las más risueñas ilusiones.
Transcurrieron algunos minutos, sin que los dos se atrevieran a hablar. Después de su separación habían ocurrido sucesos que ambos temían abordar, aunque no por esto estaban menos deseosos de hablar de ellos.
La importuna presencia de dos beatas que, cuchicheando y mirándolos maliciosamente, se dirigían hacia la puerta, los obligó a retirarse al fondo de una capilla lateral, cuya oscuridad apenas si disipaba el rojo chisporroteo de una lámpara de aceite.
Alvarez fué el primero en romper aquel silencio, que se hacía embarazoso.
—Somos unos niños al permanecer de este modo, mudos y temerosos, sin atrevernos a hablar de lo que deseamos. ¡Cuánto tiempo sin vernos! Es posible que tú creyeses que ya jamás volveríamos a encontrarnos en este mundo; pero la vida tiene sorpresas inesperadas, y a lo mejor surge a nuestro paso la persona, a quien creíamos haber perdido para siempre. Hace una semana estaba yo muy lejos de imaginarme que podría volver a verte como ahora te veo. ¡Si supieras cuánto he sufrido desde que nos separamos de un modo tan extraño en aquella aciaga noche!
Y el acento con que Alvarez decía estas palabras, era todo un poema de tristeza. ¡Quién sabe las aventuras, las empresas abortadas con riesgo de la vida y las audaces comisiones que habrían constituído la existencia azarosa y novelesca de Esteban Alvarez en aquellos años de ausencia!
—Tú, en cambio—continuó—, no debes haber sufrido. Te casaste y eres feliz, porque de otro modo, no comprendo cómo te decidiste a unirte con un hombre que no amabas. ¡Oh! No te alteres por esto que te digo; no vayas a llorar. Te engañas si crees que abrigo algún resentimiento contra ti. Todo pasó ya, y en las cosas que no tienen remedio, lo mejor es no hablar de ellas.
Enriqueta lloraba al oir expresarse de tal modo a su antiguo amante.
—¡Oh! ¡Si supieras!...—murmuró—. ¡Si supieras todo lo sucedido desde aquella noche en que me abandonaste para ponerte en salvo! ¡Si conocieras todos mis sufrimientos desde entonces!
—Enriqueta, yo lo sé todo.
—¿Tú?—preguntó con extrañeza la joven.
—Sí, yo; allá en la triste emigración procuré enterarme de tu suerte, y supe que ese... señor Quirós había fingido ser tu raptor, logrando casarse mediante tan villana estratagema. Esto me hizo comprender tu conducta, que no quiero calificar. Para que él apareciera como tu raptor en aquella terrible noche, preciso es que tú accedieras a todo; que afirmaras cuanto él dijera, y esto, Enriqueta, me ha producido aún mayor dolor que la consideración de que ahora eres de otro. Esto me ha enseñado, para siempre, la fuerza que el juramento tiene en los labios de mujeres.
La joven, que de vez en cuando se llevaba su pañuelo a los ojos para secar las lágrimas, no protestó al escuchar las últimas palabras, y únicamente dijo con ansiedad:
—¿Y no sabes más?
—Nada más. Sólo de tarde en tarde han llegado hasta mí noticias de tu vida, y éstas siempre confusas. Estando en París, supe tu casamiento; que habías tenido una niña y que tu marido iba en camino de ser un personaje de estos que ahora se usan; pero estas fueron las únicas noticias. Te escribí varias veces, y en vista de tu silencio, decidíme a hacer lo mismo. Aunque entonces todavía eras soltera, comprendía que, o interceptaban las cartas, o tú no querías saber más de mí. Esto último era lo más probable. Es poco grato amar a un hombre perseguido por el Gobierno, sentenciado a muerte y que se halla en extranjero suelo.
Enriqueta lloraba más aún al escuchar estas palabras.
—¡Oh! ¡Si yo hubiese recibido esas cartas! Tal vez hubiese repetido el sobrehumano esfuerzo que me condujo hasta tu casa en aquella noche fatal. Yo no sabía nada de ti, Esteban. Puedes creerme. Ignoraba cuál era tu suerte, y hasta muchas veces llegaba a dudar si existías. Desde el instante en que me abandonaste, he ignorado tu paradero, sin duda porque en torno de mi persona existían seres muy interesados en conservarme en tal ignorancia. ¡Ah! ¡Si conocieses mi historia!... ¡De qué distinto modo me juzgarías!...
Y Enriqueta, deseosa de justificarse ante aquel hombre del que le separaba su presente estado, pero al cual todavía amaba, púsose a relatar su vida desde el instante en que Alvarez la abandonó en la casa de huéspedes.
Ella se había confiado por completo a la caballerosidad de Quirós, había obedecido todas sus órdenes, creyendo que así salvaba a su novio, como su acompañante le aseguraba, y únicamente cuando en la mañana siguiente, en el despacho del gobernador de Madrid, este funcionario la dirigió un largo sermón de moral, reprochando la conducta que había observado huyendo de su casa con Quirós, y explicándola las consecuencias que forzosamente había de tener la fuga, fué cuando comenzó a comprender algo de aquella horrible trama de la que era víctima.
Las emociones sufridas en la noche anterior y el abatimiento moral que la producía el conocer, aunque vagamente, el conflicto en que había puesto a su honra por obedecer fielmente las indicaciones de Quirós, hiciéronla caer enferma en su lecho apenas llegó a su casa.
La fiel Tomasa, que en vano había estado aguardándola toda la noche a la puerta de la aristocrática vivienda, era la única persona que permanecía junto a su lecho, prodigándola los más exquisitos cuidados, y sin separarse de ella un solo instante.
¡Infeliz Enriqueta! Su único consuelo no tardó en serle arrebatado.
—Aquella misma tarde—siguió diciendo la joven señora de Quirós—, unos hombres de aspecto horrible, que, según supe después, eran de la policía, entraron en mi cuarto, para arrebatarme casi a viva fuerza a la desgraciada Tomasa, que gritaba y se defendía como una loca.
—Conozco ese suceso—dijo Alvarez con voz temblorosa por la emoción.
—¡Cómo! ¿Sabes tú lo ocurrido?
—Mi fiel compañero, Perico, averiguó en la emigración todo lo ocurrido a su tía, y, del mismo modo, su triste fin. La pobre Tomasa llevaba mis papeles comprometedores ocultos en el pecho; la Policía los encontró, sentenciándola un Consejo de guerra a reclusión perpetua, como agente de nuestra conspiración, y la infeliz fué conducida a la cárcel-galera de Alcalá, donde murió al poco tiempo. La desgraciada, quebrantada por el dolor, falta ya de su primitiva energía y agobiada por los achaques de la vejez, no pudo resistir tan inmenso infortunio.
El recuerdo de su fiel doméstica, a la que consideraba como una segunda madre, sumió a Enriqueta en un doloroso silencio, del que le sacó la voz de su antiguo amante.
—Fué aquello un crimen, a cuyo autor le ha de pesar algún día, pues hechos como éste no deben quedar sin venganza. Tú conoces al criminal más aún que yo, y, acuérdate bien de lo que te digo: ese miserable será castigado.
—¿A quién te refieres? ¿De quién sospechas?
—De ese hombre que se llama tu esposo, y cuyo repugnante nombre llevas. Quirós era el único que sabía dónde estaban mis papeles y cómo los guardaba Tomasa. El hecho de haber buscado al día siguiente la Policía a la pobre vieja, sabiendo ya que los papeles los ocultaba en el pecho, da a entender que tu marido fué quien hizo la delación.
—Tal vez sea así—dijo Enriqueta pensativa—. En ese hombre todo es creíble, pues está acostumbrado a la delación. Es un monstruo.
Y los dos, impresionados por el recuerdo de la infeliz vieja, quedaron en silencio algunos instantes, hasta que, por fin, Enriqueta reanudó su relación.
Tardó mucho en salir de aquella enfermedad, que, por ser más moral que física, los médicos no sabían cómo combatir.
Cuando entró en una penosa y difícil convalecencia, la baronesa y el padre Claudio fueron las únicas personas con las que pudo tratarse y que intentaban ejercer sobre ella una influencia sin límites.
Al principio hablaron sencillamente de cosas religiosas, olvidando el hacer la menor alusión a su huida, que tantos y tan desfavorables comentarios había producido en el gran mundo; pero cuando ella estuvo ya completamente restablecida, los dos compadres religiosos acometieron francamente la realización de su plan, aconsejándola con acento dulce, pero imperioso, lo que debía hacer. Ella había agraviado mucho a Dios con aquella fuga impúdica, indigna de una joven cristiana y bien educada; por pecados menos importantes iba un alma al infierno por toda una eternidad, y para que ella alcanzase la salvación era preciso que expiase su crimen, cumpliendo, por fin, aquella vocación religiosa que tan general estimación le valía antes de que fuera tentada por el diablo, e ingresando en un convento, como ya se lo había prometido al padre Claudio en el sagrado tribunal de la penitencia.
Enriqueta no opuso ninguna objeción. Estaba demasiado abatida su voluntad por las desgracias para poder presentar una oposición enérgica, y, además, comprendía que estando completamente sola y a merced de la baronesa y su director, sería inútil su resistencia.
Por esto se limitó a responder evasivamente a todas aquellas excitaciones, y con una astucia que sus dos consejeros no podían recelar en ella, dióles a entender que estaba dispuesta a abrazar la vida monástica, pero que deseaba un plazo para dedicarse a preparar su alma y fortificar su débil cuerpo.
Enriqueta hacía una vida casi claustral, pues su hermanastra era una especie de cancerbero que, interponiéndose entre ella y el mundo, impedía a la joven todo contacto con la sociedad.
Quirós no visitaba ya a la baronesa, y Enriqueta sorprendió a ésta hablando un día con su poderoso director y aplicando los más denigrantes calificativos al escritor católico.
Dos meses después de aquella fatal noche, Enriqueta salió por fin a la calle, acompañada de su hermanastra, la cual accedía por fin a los consejos del doctor Peláez, que pedía para la joven muchos paseos y ejercicios corporales, so pena de que volviese a aparecer la enfermedad con más terrible carácter.
Enriqueta, a poco de entrar en el paseo de la Castellana, conoció su situación social. Sus antiguas amigas volvían el rostro por no saludarla; cientos de ojos se fijaban en ella insolentemente, con maliciosa curiosidad, y varias veces sorprendió a muchas personas señalándola con expresivo ademán, que la llenaba de rubor. La presencia de Quirós, que, con aire triunfal, se paseaba a pie, siendo objeto de la curiosidad de la gente que ocupaba los coches, dió a entender a Enriqueta el significado de aquella general murmuración.
La virtuosa sociedad aristocrática, clase digna del mayor respeto, por lo bien que sabe sofocar el escándalo, poniendo a un lado el amante y al otro el confesor, señalaba a Enriqueta con el dedo, como la amante de una noche del simpático Quirós, indignándose santamente al ver que su familia no se apresuraba a remediar por medio del matrimonio aquel suceso, que redundaba en desprestigio de la privilegiada clase.
La joven, irritada por aquel engaño general, hubiese querido protestar; creía preciso decir que Quirós era un falsario, y que el único hombre a quien ella había amado era el revolucionario Esteban Alvarez...; pero, ¿para qué? Nadie la creería; resultaban muy novelescos e inverosímiles los amoríos de una joven aristocrática con un conspirador que estaba sentenciado a muerte, y, además, era ya tarde para hacer tal declaración. Ella, vigilada por su hermana, no podía ir de una en otra persona dando explicaciones que nadie la pedía, y Quirós había sabido manejarse tan hábilmente, que era general y arraigada la opinión que le consideraba como raptor de Enriqueta.
Tan terrible fué la impresión que experimentó la joven, que ya no quiso salir más de paseo, y permaneció encastillada en su cuarto, evitando hasta el entrar en el salón de la baronesa, como si las pocas personas que visitaban a ésta pudieran hacer al verla los mismos comentarios infamantes que la producían un terrible remordimiento.
Pero entonces comenzó a experimentar con mayor fuerza ciertos síntomas que ya se habían marcado antes en su organismo, aunque ella no les daba gran importancia.
Tuvo continuamente náuseas, vomitó con frecuencia, y algunas noches sintió algo extraño y doloroso en sus entrañas.
Enriqueta no era tan inocente que no llegase a comprender lo que aquello significaba, y por eso su terror fué inmenso cuando, a pesar de todas las precauciones martirizantes a que obligaba su cuerpo, para ocultar su estado, doña Fernanda se enteró de lo que ocurría.
La ira de la baronesa no tuvo límites. Dió dos soberbias bofetadas a Enriqueta, y en este mismo tono hubiera seguido, a no ser porque la detuvo alguna oculta consideración. Pero de palabra supo desahogar su rabia.
—¡Ah, grandísima cochina! ¡En buena nos has metido! Ahora te salen a la cara tus porquerías con aquel pillete, que debía estar en España para que le dieran garrote.
Así nombraba doña Fernanda al capitán Alvarez, por primera vez, después de la célebre noche de la fuga.
Desde que la baronesa hizo tan fatal descubrimiento no hubo ya tranquilidad en aquella casa.
Sus conferencias con el padre Claudio fueron numerosas, y Enriqueta no tardó en notar que algo muy importante inquietaba al director y su penitenta.
Las desgracias, y, más que todo, aquella existencia árida y monótona, habían modificado el carácter de la joven, haciéndola curiosa hasta la imprudencia. Por mil medios procuraba ella escuchar los diálogos entre el jesuíta y la baronesa, y así pudo saber lo que ocurría.
Aquel Quirós o era el mismo diablo, o, por lo menos, tenía hecho pacto con Satanás, pues únicamente de este modo podía comprender doña Fernanda que sin entrar en la casa ni mantener con su persona la menor relación, tuviera conocimiento del estado en que se hallaba Enriqueta.
—Ese canalla—decía el padre Claudio a su penitenta, refiriéndose a Quirós—se da buena maña en deshonrar a Enriqueta para conseguir sus fines. Ahora va proclamando por todas partes el estado en que se halla la niña, y dice a cuantos le quieren oir, que nosotros, por nuestro egoísmo, nos oponemos a que él y Enriqueta se casen, a pesar de lo mucho que se aman.
La baronesa desesperábase al saber las tretas de su antiguo amigo, que demostraba ser un perfecto aventurero.
Lo que más excitaba su rabia era el reconocer que el padre Claudio se declaraba impotente para combatir a aquel travieso enemigo. Recordaba el jesuíta lo mucho que el escritor católico podía decir contra la Orden y sus negocios, y esto hacía que se limitase a lamentarse de su audacia, sin atreverse a poner en juego contra él su poderosa influencia.
La cínica propaganda de Quirós dió pronto sus resultados.
La baronesa apenas si podía salir de su casa sin verse obligada a tratar tan enojoso asunto, emprendiendo agrias discusiones con sus antiguas amigas, que en nombre de la moral, y para evitar un escándalo deshonroso para la clase, la pedían que casase a la niña cuanto antes. En las juntas de cofradía veíase obligada a disputar muchas veces con beatas aristocráticas, a las que consideraba como amigas inseparables, las cuales, llevadas de esa falsa bondad que obliga a mezclarse en todos los negocios que nada importan, tomaban la defensa de Quirós, al cual elogiaban como buen muchacho y de sanos principios, y dando por seguro que Enriqueta y él se amaban desde mucho tiempo antes, pedían a doña Fernanda que remediase el terrible escándalo e hiciese la felicidad de aquellos muchachos, casándolos.
Bien había sabido urdir su plan aquel infame Joaquinito, impidiendo a la baronesa que lo deshiciera relatando la verdad de todo lo ocurrido.
Doña Fernanda, para desenmascarar a aquel farsante, podía decir que el verdadero amante de su hermana, el hombre tras el cual ésta había huído, era un pobre militar, y, por añadidura, revolucionario; pero el orgullo de clase—circunstancia sabiamente prevista por Quirós—se rebelaba, impidiendo a la baronesa hacer tal declaración, que atacaba el prestigio de la familia y su tradición religiosa y monárquica, y una vez que, hablando con la más íntima de sus amigas, se atrevió a iniciar algo de lo ocurrido, revelando el nombre del verdadero seductor, se detuvo, al ver la sonrisa incrédula con que sus palabras eran acogidas.
Era inútil decir la verdad, pues aquel público, preocupado de antemano y hábilmente influído por Quirós, la acogería como una pura novela.
Conforme crecían el escándalo y la murmuración, la rabia del jesuíta y su penitenta iban en aumento. Urgíales tomar una resolución para poner término a aquel estado de cosas, que era el continuo tema de conversación en los salones.
Llevar a Enriqueta a un convento, era imposible. La joven se resistía, y, además, esto hubiera recrudecido la cruzada que Quirós levantaba contra la baronesa y su director, pintándolos como monstruos que, por egoísmo, se oponían a la unión santa de dos jóvenes amantes.
Pero el padre Claudio, conforme aumentaban los obstáculos, se revolvía más furioso contra ellos, y, además, le ponía fuera de sí el aire triunfal y la sonrisita de superioridad que Quirós ostentaba cada vez que lo encontraba a su paso.
No eran ya sus planes sobre el porvenir de Enriqueta lo que le hacía defenderse tercamente de las maniobras de aquel aventurero; era su orgullo herido, pues la consideración de que el maestro pudiera ser vencido por aquel intrigantuelo audaz, le ponía fuera de sí.
Casi al mismo tiempo se le ocurrió a él y a la baronesa idéntica idea. Llamaron al doctor Peláez, y el padre Claudio, con la “superi” confianza que le daba la superioridad sobre el protegido, ordenóle, sin duda el aborto; pero Enriqueta estaba sobre aviso. Palabras sueltas, oídas al descuido, y su instinto de mujer, que parecía haberse aguzado con tan continuas peripecias, le hacían presentir lo que contra ella se tramaba, y por esto se negó rotundamente a tomar cuantas medicinas le ordenaba Peláez, ni cumplir muchos de los mandatos de su hermanastra.
Hubo a diario escandalosos altercados y golpes a granel en la casa de Baselga; la servidumbre, siempre curiosa, se enteró de cuanto ocurría entre las dos hermanas, y aquel endiablado Quirós, que estaba al corriente de todo lo que sucedía (como si algún duende, en forma de doncella o de lacayo, fuera a hablarle al oído a cambio de un billete de cinco duros), extremó más que nunca sus ataques contra la baronesa y su director, diciendo que querían envenenar a la pobre Enriqueta, o, por lo menos, hacerla abortar, para lo cual recibía los más bárbaros tratamientos.
El daba detalles a cuantos se los pedían en los salones, sobre los tormentos sufridos por Enriqueta, y aseguraba que la infeliz cediendo a las amenazas de sus tiranos, tercos en su propósito de impedir el casamiento, aseguraba que no era con él con quien se había fugado, sino con un capitán que ahora estaba emigrado. Y todos los oyentes de Quirós sonreían sarcásticamente al escuchar esto, confesando que la baronesa demostraba poca imaginación al inventar una historia tan ridícula e inverosímil como era la de los amores de su hermana con un revolucionario.
Por aquella afirmación, que la infeliz Enriqueta hacía para contentar a su hermana, de que Quirós no había sido su raptor, permanecía inactivo el escritor católico y no solicitaba el auxilio de los Tribunales; pero ya que le era imposible valerse de su derecho, se defendía con la pluma, su única arma, y ya estaba preparando un folleto, en el que relataría todo lo ocurrido, demostrando quiénes eran la baronesa y su director.
Crecía con esto la importancia de Quirós que considerado por muchos como un segundo Abelardo, separado violentamente de su Eloísa, paseaba por los salones su romántica aureola de amante desgraciado.
El padre Claudio rugía de furor contra aquel farsante, que parecía gozarse en su desesperación.
Intentó poner en juego todos los ocultos resortes de que disponía, para mover y transformar la opinión; pero fué en vano. Sus subordinados, en los confesonarios, en las visitas y hasta en el púlpito, con alusiones bastantes claras, intentaron hacer saber toda la verdad al aristocrático público; pero el trabajo resultó infructuoso. Aquella sociedad elegante respetaba mucho al padre Claudio, pero no tenía en menos aprecio el satisfacer su curiosidad maligna, hambrienta de escándalos, y entre el jesuíta y el placer que la proporcionaban el comentar aquella lucha, despreciaba al primero y se ponía resueltamente al lado de Quirós.
Mientras tanto, adelantaba el embarazo, y aquel escándalo del cual Enriqueta apenas si tenía noticias, se hacía cada vez más intolerable para la baronesa, que casi había roto las relaciones con todas sus amigas y evitaba el presentarse en público como si ella fuese la que se hallaba en un estado deshonroso.
Un día Enriqueta recibió del padre Claudio, y como a quemarropa, la proposición de casarse con Joaquinito Quirós.
Ella jamás supo la causa de aquella rápida transformación, ni la baronesa pudo explicarse claramente el rápido cambio que experimentó su director, antes tan tenaz en combatir a Quirós y “su infame canallada”, como decía en sus momentos de desesperación impotente; pero todo se explicaba sabiéndose que Joaquinito había estado el día anterior en el despacho del padre Claudio.
Audaz era éste, y, sin embargo, quedó pasmado ante la insolencia de aquel mozo, que, sin inmutarse, al ver la acogida casi feroz que le hacía el jesuíta, le dijo así:
—Creo que ya nos hemos hecho bastante la guerra, y que no es necesario pasemos adelante para saber quiénes son el vencedor y el vencido. ¿No es lástima, querido maestro, que dos hombres de nuestro valor se hagan la guerra y se destrocen para servir de diversión a toda esa gente aristocrática, estúpida de nacimiento? Que esto cese y a ver si nos arreglamos. Yo lo necesito a usted para que me proteja y encumbre y a vuestra paternidad le resultan muy buenos mis servicios en ciertas ocasiones. Recuerde usted hace pocos meses lo bien que le serví en el asunto de Tomasa, aquella vieja gruñona, ¡Vaya, querido maestro! Nos acreditamos esta vez de imbéciles si no nos entendemos. Usted le busca a Enriqueta sus millones y yo también; en este punto estamos de perfecto acuerdo; a ver si nos ponemos del mismo modo en los demás. Usted tiene ya seguros los millones de Ricardito Baselga, a quien ya me parece testar viendo embutido en la sotana de la Compañía. Los de Enriqueta serán también de usted con el tiempo; pero cáseme usted con ella: déjeme que goce sus riquezas en usufructo y me proporcione otras con audaces especulaciones, que yo le aseguro ser su más fiel discípulo, y antes que defraudarle, cuidaré de administrar acertadamente los bienes de mi mujer. La fortuna de Enriqueta, será de la Orden: todo consistirá en que ingrese en el tesoro de la Compañía algunos años después de lo que usted había pensado. ¡Qué!... ¿Estamos acordes, querido maestro? ¿Volveremos a ser otra vez buenos amigos?
Y el aventurero tendió su mano al poderoso jesuíta.
Pudo ser convencimiento de la propia impotencia, simpatía por un discípulo tan hábil y aprovechado, o ambas cosas a un mismo tiempo, pero lo cierto es que el padre Claudio, cediendo repentinamente, estrechó la mano de Quirós, y la unión de tambos quedó pactada.
El resultado de esta escena, que quedó en secreto aun para la misma baronesa, fué que el jesuíta se declarara partidario repentinamente de una solución antes tan odiada, como era la de casar a Enriqueta con Quirós.
Doña Fernanda, acostumbrada a obedecer sin réplica a su poderoso director, ayudóle en la tarea de convencer a Enriqueta, y hasta el padre Felipe, el bonachón “caballo padre” de la Compañía, que, como de costumbre, pegado a las faldas de la baronesa era el más sólido lazo que unía a ésta con la Orden, puso de su parte cuanto pudo para convencer a la joven de que debía dar su mano a un muchacho tan honrado y buen católico.
Enriqueta que, aunque no por completo, conocía algo del escándalo que hacía trizas su nombre, y que sabía que el mundo la suponía enamorada de Quirós, odiaba a éste, a pesar de que en aquella noche fatal él había sido el salvador del capitán Alvarez.
La consideración de que aquel hombre aparecía a los ojos del mundo ocupando el lugar que únicamente correspondía a Alvarez, era suficiente para que ella lo mirase con marcada antipatía, y por esto, cuando el jesuíta la propuso el casamiento con Quirós, contestó con una negativa rotunda.
Cuando Enriqueta, en el fondo de la obscura capilla, al relatar a su antiguo amante su vida durante tan larga ausencia, llegó al punto de su matrimonio con Quirós, su voz se hizo aún más débil y temblorosa, y las lágrimas volvieron a correr por su rostro.
Ella sabía bien que no podía justificar la locura y la infidelidad con que había procedido al dar su mano a Quirós; pero quería demostrar que no era por completo culpable de tal veleidad, y que a las circunstancias era a quien debía hacerse responsables antes que a ella.
El padre Claudio la asedió a todas horas con sus consejos, dichos en tono paternal, demostrando, bajo los más diversos aspectos, que su casamiento con Quirós era lo único que podía poner a salvo su honra y la de la familia. Era inútil que ella se extremase en demostrar que el capitán Alvarez era su verdadero seductor, y que en aquella noche infausta Quirós no había desempeñado otro papel que el de amigo oficioso. La sociedad creía tenazmente lo contrario, y consideraba los amores de Enriqueta con un revolucionario como una fábula ridícula inventada por la baronesa y su director. Tomasa, que era el único testigo que podía probar lo contrario, había muerto.
Comprendía el jesuíta que la resistencia de la joven descansaba principalmente en el amor que aún sentía por Alvarez, y a combatir esta pasión dirigiéronse todos sus esfuerzos.
Con aquella facilidad de expresión que tan convincentes hacia sus palabras, el padre Claudio turbó la firmeza amorosa de la joven, haciéndola ver que era una locura seguir adorando a un hombre que la abandonó en críticas circunstancias, y que ahora, viviendo en París, halagado por todas las impúdicas seducciones de la gran metrópoli, no se acordaba de ella.
Esto producía mucho daño a Enriqueta, la cual, condoliéndose de que Alvarez no la hubiera escrito desde que huyó, se inclinaba a creer en aquel olvido que, para martirizarla, le recordaba el padre Claudio.
Ignoraba la infeliz que la baronesa llevaba ya quemadas unas cuantas cartas de Alvarez.
Conforme se desvanecía la fe de la joven, el jesuíta redoblaba sus ataques, pintando a Quirós como un dechado de perfecciones y caballerosidad. El padre Claudio se enfadaba al notar la antipatía que la joven profesaba a Joaquinito. ¡Pobre muchacho! ¡Odiarlo, justamente por una de sus nobles acciones! Porque ahora resultaba, según las afirmaciones del jesuíta, que si Quirós había mentido, presentándose en público como el raptor de Enriqueta, era tan sólo por salvar a ésta, a la que amaba en silencio desde mucho tiempo antes, y evitar que fuese complicada en la causa que se había formado a Alvarez como conspirador.
Además, su abnegación era sublime y digna de las mayores consideraciones. Sólo un alma grande, un hombre verdaderamente enamorado, era capaz de ofrecer su mano y su honor a una joven que casi había visto en los brazos de otro.
Todo esto impresionaba poco a Enriqueta; pero últimamente el jesuíta la conmovió profundamente con una proposición que le hizo en nombre de la baronesa.
El honor de una familia tan ilustre no había de quedar por los suelos. O se casaba con Quirós, lo que haría terminar tan vergonzosa situación, cortando de raíz las murmuraciones, o entraba inmediatamente en un convento, para expiar su falta con continuas oraciones.
Enriqueta, al llegar a este punto de su relación, se detuvo, como si la vergüenza le impidiera seguir adelante, y al fin dijo con voz temblorosa:
—Fuí débil y cedí. Los placeres del mundo me atraían y temblaba solamente al pensar que podía verme encerrada en un convento para siempre. Por otra parte, me movía una consideración de fuerza irresistible. Sentía agitarse en mis entrañas un ser al que amaba con delirio antes de haberlo visto, y con el cual conversaba como una loca en la soledad de mi cuarto. ¿Iba a ser, por mi culpa, un desgraciado, sin nombre y sin padres conocidos, al cual mirase la sociedad como un fruto de deshonra? Esto fué lo que me impulsó a ser perjura, a olvidarme de ti por el momento, uniéndome a un hombre a quien aborrezco. Fuí traidora, te ofendí del modo más villano; pero todo lo hice con tal de borrar el deshonor de la frente de mi hija. Sacrifiqué tu amor a cambio de la felicidad de un ser que lleva tu sangre.
Esteban, impresionado por las últimas palabras, pareció olvidarse de todo lo dicho anteriormente por Enriqueta.
Parecía dudar ante una felicidad inesperada.
—¡Pero, esa niña!... ¿Es realmente hija mía?
—Sí, Esteban. Mi María es tan hija tuya como mía. Te lo juro por la memoria de mi madre, cuyo nombre lleva ella.
—¡Ah! ¡Hija mía!—murmuró Alvarez, con acento inexplicable.
Y las lágrimas asomaron a los ojos de aquel hombre enérgico, cuyo férreo carácter no habían logrado nunca enternecer las más supremas emociones.
El presente de Enriqueta.
Quedaron silenciosos los dos antiguos amantes durante algunos minutos, como saboreando el placer que les producía pensar en el ser inocente venido al mundo, cual recuerdo de aquella noche de amor, tan trágicamente interrumpida.
Enriqueta fué la primera en romper aquel silencio, pues sentía deseos de hacer olvidar el pasado a Alvarez, hablando únicamente de su hija.
—¡Si vieras cuán hermosa es! Su parecido contigo es tan exacto, que hasta Fernanda, que te ha visto pocas veces, lo notó desde el primer instante. Bastaría que vieses a mi Marujita un solo momento, para que inmediatamente te convencieras de que es tu hija. Hay algo en aquellos ojitos que es una chispa de la misma luz que brilla en los tuyos.
Alvarez seguía pensativo, y de vez en cuando fruncía las cejas, como agobiado por una idea penosa. Por fin habló para preguntar a Enriqueta con cierta rudeza:
—Y tú, ¿amas mucho a tu esposo?
—¡Quién!... ¿Yo? Le aborrezco. Es un infame.
—Entonces serás muy desgraciada.
—Tengo a mi hija, y esto me basta. Nunca he amado a Quirós. En los primeros días de nuestro matrimonio, le miraba con indiferencia benévola. Le consideraba como una persona amable, con la que estaba obligada a vivir, y procuraba tratarle con cierto afecto, aunque evitando siempre la menor intimidad.
—¿Y las costumbres matrimoniales?—preguntó Alvarez con tono de incredulidad.
—No han existido nunca para nosotros. Cuando, preparado ya el asunto por el padre Claudio, vino Quirós a casa a pedir mi mano a Fernanda, yo le hablé con entera claridad, recordándole el amor que a ti te profesaba. Fingió él gran desesperación por mis palabras; pero con todo se conformó, con tal de ser mi esposo, diciendo que el tiempo se encargaría de hacerle justicia y de procurar que yo le amase, aunque sólo fuese un poco. Las condiciones que entonces pactamos se han observado hasta hoy. A la vista de la sociedad somos un matrimonio cual todos, con nuestras alternativas de cariño y enfado; pero, en la intimidad, dentro del hogar, Quirós y yo nos tratamos con toda la ceremoniosa frialdad de los príncipes que, por razón de Estado, se unen para siempre. Mis habitaciones están a un extremo de la casa y las suyas al otro; pasan días sin que crucemos más palabras que las que nos obliga a fingir la presencia de algún extraño. Los dos tenemos muy diversas ocupaciones, que nos obligan a no pensar en nuestra situación. El sólo se ocupa de la política, de su periódico y de todos los medios propios para convertirse en un personaje importante, y yo dedico el día entero al cuidado de mi hija.
—¿Pero ese hombre nunca ha intentado hacer valer sus derechos de marido?
—Sí; hubo una época, a raíz de nuestro casamiento, en que emprendió la conquista de mi afecto en toda regla. Mostrábase amable hasta la impertinencia, y me asediaba de mil modos; pero de entonces data el odio que le profeso y que reemplazó a la antigua indiferencia con que le miraba. Un día, creyendo con ello halagarme y demostrarme la intensidad de su amor, me hizo una confesión monstruosa, horrible. Desde entonces le detesto, considerándolo como un ser abyecto y repugnante.
—¿Qué te dijo?—se apresuró a preguntar Alvarez—¿Dudas decírmelo? ¿No tengo yo derecho para saber todas tus cosas?
Enriqueta no disputaba a su antiguo amante el derecho de saber cuanto le ocurría, aun aquello de carácter más íntimo; pero se resistía a revelarle aquella declaración de Quirós, que ponía al descubierto toda la ruindad de su alma.
Ella no quería crear conflictos ni aumentar la desesperación de su antiguo amante. Aunque odiase a Quirós, al fin era su marido ante el mundo, y no debía concitar contra él las iras de nadie.
Alvarez, como si adivinase lo mucho que le importaba aquella declaración, importunaba a Enriqueta para que hablase.
Rogó, amenazó, manifestóse ofendido en su dignidad, y, al fin, después de muchas vacilaciones y de hacerle prometer que no intentaría nada contra Quirós, se decidió Enriqueta a hablar, vencida por la curiosa tenacidad de su amante.
—Pues bien; ese hombre, que ahora se llama mi esposo, es el autor de tu desgracia, y por tanto, de la mía. El fué quien te delató al Gobierno como conspirador, facilitándote después la huída, para, apoderarse mejor de mí.
Alvarez no esperaba aquella revelación; así es que hizo un marcado ademán de sorpresa. Pero pronto la reflexión le hizo creer que era imposible aquello que Enriqueta le revelaba.
—Eso no puede ser—dijo—. Quirós no me conocía, ni sabía que tú me amabas, y mal pudo averiguar mis compromisos políticos, que yo ocultaba con tanto cuidado.
—Mi marido fué el delator. Es inútil que te empeñes en reflexionar sobre la certeza de lo que te digo. El mismo me confesó su crimen un día que yo resistía, como siempre, a sus halagos amorosos. Me dijo entonces que me amaba desde el primer día que entró en casa, haciéndose amigo de mi padre, y, además, que conociendo mis relaciones contigo, y enloquecido por los celos, te había delatado, con el deseo de que huyeses o perdieras la vida, pudiendo él entonces dedicarse con entera libertad a mi conquista. El me hizo tan horrorosa confesión con el propósito de demostrarme la inmensidad de su amor, que le había conducido hasta el crimen; pero yo, desde entonces, le odio, y siento ante él la misma repugnancia que en presencial de una inmunda alimaña. Debe él haber conocido el horror que me inspira, por cuanto desde entonces ha cesado de importunarme con sus demandas amorosas, y se dedica en absoluto a sus aficiones políticas.
Esteban estaba convencido de la maldad de Quirós. Aunque no podía comprender por qué medios el repugnante aventurero había averiguado sus compromisos revolucionarios, la declaración de Enriqueta borraba todas las dudas que pudieran ocurrírsele.
El, durante la época de su emigración en París, y recordando sus desgracias, había llegado a creer que el delator era el padre Claudio, terriblemente ofendido y ansioso de venganza por la conferencia, algo violenta, que ambos habían tenido en la plaza de Oriente; pero ahora desechaba sus anteriores sospechas, para hacer caer toda la responsabilidad sobre Quirós.
Ignoraba que el jesuíta y su discípulo iban íntimamente unidos en el asunto de la delación.
Enriqueta, después de hacer aquella declaración, mostrábase arrepentida de su femenil ligereza, y procuraba convencerse de que su antiguo amante no intentaría nada contra Quirós.
—No te preocupes tanto en favor de ese canalla—dijo Alvarez con rudeza—. Por más que te empeñes y ruegues en su favor, día ha de llegar en que yo le exija severas cuentas por su infame conducta. Mas por el momento, permanece tranquila. Pesan sobre mí peligros muy terribles y tengo demasiado interés en permanecer oculto, para que vaya yo a comprometerme y a poner en peligro una empresa casi santa presentándome ante ese miserable. Ya vendrá el tiempo en que a la luz del día podré retar a tu marido, concediéndole la honra de morir como un caballero.
El interés que manifestaba Alvarez en permanecer oculto, hizo pensar a Enriqueta en la situación aventurada que atravesaba su amante.
—Haces bien en ocultarte—le dijo—. Según he oído varias veces a mi hermana, una sentencia de muerte pesa sobre ti, y es realmente una imprudencia que te presentes en las calles en pleno día... ¿A qué has venido a Madrid?
Alvarez sonrió con expresión algo feroz.
—No tardarás en saberlo, y contigo todo Madrid. Mi presencia en España nada bueno indica para lo existente. Soy como esas aves funestas que vuelan delante de la tempestad, anunciándola, y pronto estallará el trueno sobre esas santas instituciones de que hablaba hace poco ese jesuíta empalagoso, que no sé cómo escucháis con calma. Ya veremos si todo ese público distinguido, que tanto se entusiasmaba hace poco, sabe salir a la defensa de lo que va a perecer.
Enriqueta, que, a pesar de todo su amor, estaba influída por las preocupaciones de clase, se estremeció al escuchar tales palabras, y miró alarmada a Alvarez.
—Pero, ¡Dios mío! ¿Qué vais a hacer?
Esteban no contestó, limitándose a sonreír del mismo modo que antes.
Quedaron silenciosos los dos amantes, y oyeron sonar en el fondo de la iglesia un ruido de hierros que, poco a poco, iba acercándose.
Era el sacristán que, agitando un gran manojo de llaves, iba por las capillas, diciendo en alta voz a las beatas rezagadas:
—¡Se va a cerrar! ¡A la calle, pronto, que voy a cerrar!
—Nos tiran de aquí—dijo Esteban.
—Sí; separémonos antes que nos vean juntos en esta capilla oscura. Adiós, Esteban.
—¡Eh! Aguarda. ¿Crees que podemos separarnos así? ¿No he de volver a verte? ¿O es que quieres que pase espiando unas cuantas tardes la puerta de tu casa, aguardando con ansia una ocasión propicia para hablarte?
—No, Esteban; no conviene que nos veamos. En mi estado no son muy regulares estos encuentros, y aunque yo permanezca fiel a mis deberes, como estoy dispuesta a hacerlo siempre, nuestras entrevistas serán conocidas y darán pábulo a la murmuración. Además, a ti te conviene permanecer oculto.
—¿Y mi hija? ¿Crees tú que podré yo permanecer tranquilo sabiendo que tengo una hija, y sin haberla visto nunca? No, Enriqueta, es preciso que yo la vea, para besarla, para experimentar ese goce paternal que hasta ahora sólo conozco a medias. Enriqueta, ya sabes que yo nunca me detengo cuando me empeño en conseguir lo que deseo. Déjame ver a nuestra hija, o me siento capaz de entrar en tu casa a viva fuerza y hacer una locura, aunque esto me descubra y ponga en peligro mi vida.
Enriqueta sabía que Alvarez era capaz de cumplir su promesa, y como al mismo tiempo viese en su rostro una expresión conmovedora de súplica, se decidió en favor de lo que le pedía.
—Bien: verás a María. No debíamos hablarnos más; pero ya que así te empeñas, volveremos a repetir muestras conferencias, aun cuando tengo la convicción de que esto ha de producirnos alguna desgracia.
—¿Cuándo veré a la niña?
—No puedo decírtelo; pero buscaré ocasión propicia para ello. Por de pronto, quedemos acordes sobre el punto donde volveremos a vernos.
—Aquí mismo: es el lugar más seguro para mí.
—Está bien. Pasado mañana dará el padre Luis su última conferencia. Espérame como hoy, en este mismo sitio, y ya te diré entonces lo que hemos de hacer para que tú veas a nuestra hija.
—¡Señores! ¡Que voy a cerrar! ¡Que se va a cerrar!—gritó el sacristán, próximo a la capilla, agitando sus llaves resonantes.
Los dos antiguos amantes se estrecharon las manos, dándose un mudo adiós.
Alvarez, conmovido sin duda por la dulce tibieza de aquellas finas manos, acercó su rostro al de Enriqueta; pero ésta se desasió, separándose rápidamente, con las mejillas teñidas por el rubor.
—¡Aquí!... ¡Oh, no! ¡Qué horror! Piensa en mi estado actual, y no intentes la menor cosa, si quieres que sigamos viéndonos. Seremos dos buenos amigos, o, de lo contrario, si eres malo, te odiaré. ¡Adiós, Esteban!
Cuando el sacristán agitó sus llaves frente a la capilla, los dos amantes, uno en pos de otro, salían ya de la iglesia.
Renuévanse las relaciones.
Poco a poco fué restableciéndose entre los dos antiguos amantes un afecto que, si no eran igual a la pasada pasión, equivalía a algo más que a una intimidad amistosa.
El adormecido amor volvía a renacer en Enriqueta, y aun cuando ella, en su interior, se dirigía a sí misma sermones morales, recordando sus deberes y el peligro que corría cediendo a la pasión, lo cierto es que muchas veces se olvidaba de que a los ojos de la sociedad pertenecía a otro hombre, y se entregaba sin reserva al trato de Alvarez.
La vigilancia de la baronesa y el género de vida que hasta entonces había hecho, no la permitían salir con frecuencia de su casa completamente sola; pero aprovechaba todas las ocasiones que se le ofrecían para cambiar unas cuantas palabras con Alvarez, unas veces ante el escaparate de una tienda elegante, otras en las alamedas del Retiro, y las más en alguna iglesia donde no fuera muy grande la concurrencia de fieles.
Tanto atrajo a Enriqueta aquel hombre, cuya presencia y palabra parecían transportarla a la época más feliz de su vida, que comenzaba a vigilar con menos cuidado a su idolatrada niña, y a permitir que la baronesa la tuviera horas enteras en su salón, a pesar de que temía que aquel pequeño ser fuera víctima de alguna asechanza infame.
Enriqueta recordaba aún con horror aquel período de su embarazo, durante el cual su hermana y el doctor habían empleado todos los medios para matar la criatura que llevaba en sus entrañas.
Aquella niña estorbaba a doña Fernanda, y, como Enriqueta, conociendo los sentimientos de su hermana, sabía de lo que era capaz, de ahí que temiera que con su hija se repitieran las mismas criminales tentativas que contra ella.
El vehemente deseo que Alvarez sentía de ver a su hija, cumplióse por fin una tarde, en que Enriqueta, aprovechando una ausencia de su hermana, salió en coche con la pasiega encargada del cuidado de la niña.
En el paseo, Alvarez, fingiendo ser un amigo íntimo de la familia, para no excitar las sospechas de los cocheros y de las domésticas, saludó a Enriqueta, y después de una conversación sin importancia, subió al carruaje, tomando en sus brazos la niña, que contemplaba aquel rostro desconocido con marcada alarma.
¡Cuán dolorosos esfuerzos hubo de hacer aquel padre para ocultar sus impresiones y no derramar lágrimas de alegría al estrechar la niña en sus brazos!
Aunque muy torpemente, fingió esa indiferencia cariñosa propia de las personas que por cortesía acarician niños ajenos; pero cuando, molestada por el roce de sus recios bigotes, la niña rompió a gimotear, agitándose furiosa en sus brazos, el infeliz padre estuvo próximo a llorar de pena.
Parecíale que su hija se negaba a reconocerle, y sintió impulsos de decirle, en acento de dulce reproche:
—¡Cállate, pequeñuela! ¿No sabes que soy tu padre?
Varias veces vió del mismo modo el emigrado a su hija, y en todas ocasiones se separó entristecido, pues notaba en la pequeña María un desvío y una alarma que le causaban daño.
Durante el tiempo que se verificaron aquellas entrevistas, algunas de las cuales resultaban audaces, pues eran en puntos donde Enriqueta podía ser fácilmente conocida, la joven señora notó en su antiguo amante algo que, despertando sus preocupaciones de clase, la llenaba de terror.
Semanas enteras transcurrían a veces sin que Enriqueta, que salía muchas veces con la esperanza de ver a Alvarez, que siempre surgía a su paso como un personaje fantástico, le hallara por parte alguna.
Después, Esteban, durante muchos días, volvía a rondar la calle, recatándose de ser visto, y aprovechaba la menor ocasión para hablar con Enriqueta, y cuando ésta se atrevía a interrogarle sobre aquellas extrañas ausencias, el conspirador sonreía de un modo feroz y hablaba de tempestades que estaban próximas.
Enriqueta, a pesar de su inocencia en asuntos políticos, comprendía que algún suceso grave iba a verificarse, y al pensar en el peligro que iba a correr Alvarez, la figura de éste se agrandaba de un modo heroico en su imaginación.
Ella, que por haber oído muchas veces a la escogida sociedad que reunía su hermana hablar de los furores de la demagogia y del salvajismo de las turbas, odiaba todo lo que significara revolución, no podía menos de alterarse al ver al hombre adorado expresándose de un modo tan terrible; pero la pasión hacía enmudecer todas sus preocupaciones, y Alvarez era siempre para ella aquel ser que la había revelado la existencia del amor.
Podía ella, escudada en su estado, y recordando sus deberes, oponerse con tenacidad indomable a aquellas pretensiones atrevidas que renacían en Alvarez como retoños de la antigua pasión, y que la hacían acoger con expresión ceñuda todos sus osados avances; pero, a pesar de esto, el terrible conspirador era el único hombre que moralmente la poseía, y cuya imagen ocupaba por completo su imaginación.
Mal encuentro.
Se hallaba Esteban Alvarez hacía ya dos horas en la calle de Atocha, espiando desde alguna distancia la casa de Enriqueta.
Era domingo, habían ya dado las diez de la mañana, y Alvarez esperaba, confiando en que Enriqueta saldría a misa, sola, como otras veces, y podría cambiar con ella algunas palabras a la puerta de la iglesia.
Paseaba el conspirador embozado en su capa, para no llamar la atención, y en una de sus vueltas, que le alejó bastante de casa de Enriqueta, al desandar lo recorrido y volver hacia su punto de partida, o sea cerca de la casa de Baselga, vió a pocos pasos, en el centro de la acera, a un caballero que envolvía en un rico gabán de pieles una obesidad extraña en un hombre joven.
A aquellas horas en que el Madrid elegante todavía estaba en la cama, descansando de los placeres de la noche anterior, resultaba algo raro ver en la calle un personaje tan elegantemente vestido, y tal vez por esto Alvarez fijó en él su atención.
Parecióle en el primer momento al conspirador encontrar algo en aquel hombre que le era conocido, y le recordaba algún suceso del pasado, que él no podía explicarse tan de repente; pero pasado el efecto que le produjo la primera ojeada, aquella reminiscencia fué desvaneciéndose, y al cruzarse con el bien portado personaje, ya no notaba en él nada conocido.
No ocurría lo mismo a aquel caballero.
Cuando estaba aún separado de Alvarez por algunos pasos de distancia, mirábalo con indiferencia, como a un transeúnte desconocido; pero, al encontrarse junto a él, y fijarse en las facciones de Alvarez, que en aquel instante dejaba al descubierto el embozo, su rostro palideció, y toda su persona agitóse con esa conmoción que produce un encuentro inesperado.
Esta impresión no pasó desapercibida para Alvarez, que volvió a fijarse en el desconocido, haciendo esfuerzos mentales para recordar quién era.
Ya había pasado el caballero de las pieles, y se alejaba, volviendo la espalda, a pesar de lo cual, todavía Alvarez, parado y con la mirada fija, siguió examinándolo.
Volvió la cabeza un poco el desconocido, para ver si le miraba Alvarez, y entonces, al presentar su rostro de perfil, fué reconocido inmediatamente.
Los rasgos típicos de Quirós surgieron a los ojos de Alvarez, destacándose de aquel rostro grasoso y prematuramente marchito.
Aquel descubrimiento conmovió profundamente al conspirador.
Era la primera vez que veía a aquel hombre después de la triste noche en que le conoció, y el recuerdo de su infame traición surgió inmediatamente en su cerebro.
Aquél era el hombre que le había robado la mujer amada; el cínico aventurero que ahora gozaba la opulencia conquistada por medio de sus infamias, y que salía de su casa contento y satisfecho, como un ciudadano que siente tranquila su conciencia.
Esteban experimentó una repentina indignación, que rápidamente se apoderaba de él, hasta embriagarlo de rabia, e instintivamente, sin darse cuenta de lo que hacía, siguió a Quirós, quien había apresurado el paso al notar que acababa de reconocerle aquel hombre a quien tanto temía.
En la plaza de Antón Martín fué alcanzado por Esteban, quien se colocó familiarmente a su lado.
Quirós temblaba al sentir a sus espaldas los pasos de aquel hombre que se acercaba rápidamente; pero al verle a su lado, hizo, como vulgarmente se dice, de tripas corazón, y asomó a sus labios la más amable de las sonrisas.
—¿Me conoce usted?—preguntó Alvarez con voz que enronquecía la ira.
—No tengo el honor...—contestó Quirós, siempre sonriente, y deseoso de prolongar aquella situación difícil con amables palabras.
—Pues soy Esteban Alvarez—le interrumpió el conspirador—. Ya sabe usted que tenemos una antigua cuentecita que saldar y aprovecho la ocasión de encontrarle. A un canalla como usted hay derecho de sobra para aplastarlo aquí mismo; pero soy generoso, y le doy tiempo para morir como un caballero. ¿Cuándo estará dispuesto a romperse el bautismo conmigo?
—Pero, ¡por Dios!, señor Alvarez. ¿Por qué hemos de reñir dos buenos amigos, como nosotros lo somos? Usted está en un error; no conoce mis actos, y me toma por algo que yo no soy. Comprendo que usted esté enfadado conmigo, pero esto es porque no conoce mi verdadera conducta. En el momento que usted sepa la verdad de cuanto yo hice, me lo agradecerá, y hasta es posible que se convierta en mi mayor amigo.
Alvarez quedó pasmado ante el cinismo de aquel hombre.
—¡Cómo, miserable!—dijo indignado—. ¿Qué es lo que yo te he de agradecer? Me pasma tu sangre fría, ¡gran canalla! Basta de palabras. O te bates conmigo hoy mismo, o te estrangulo inmediatamente.
—Pero, señor Alvarez, ¡por la sangre de Cristo! No se sulfure usted ni me trate de un modo que no merezco. Es cierto que yo soy hoy el esposo de la mujer que usted amaba; pero esto ha sido contra mi voluntad; a las circunstancias hay que culpar más que a mi persona. Por evitar compromisos a Enriqueta, y buscando que no apareciera complicada en la causa que a usted le formaron, creí útil el fingir que era yo su raptor; esto, sin ninguna intención malvada; después, el mundo, con sus murmuraciones, agravó lo que yo había hecho, sin proponerme ningún fin determinado, y merced a las gestiones de respetables personas que querían evitar el escándalo, me vi en la precisión de optar entre la deshonra de Enriqueta o el darla mi mano. ¿Qué hubiera usted hecho en mi caso? Lo mismo que yo, indudablemente. Había que salvar el honor de una mujer, a quien usted no podía devolvérselo, y usted mismo debía agradecerme este noble sacrificio que hice.
—¡Mientes, miserable falsario!—rugió Alvarez, cada vez más indignado por el cinismo de aquel hombre—. ¡Con qué facilidad sabes disimular tus repugnantes traiciones! ¡Cómo intentas justificar tus actos, que excitan la cólera de toda persona honrada! Tú eras un aventurero hambriento de poder y de riqueza; pusiste tus ojos en Enriqueta, y aprovechaste una ocasión suprema para perderme a mí y apoderarte de una pobre joven, para ser dueño de su fortuna. Te has valido de todo cuanto de malo existe en el mundo para realizar tus ambiciones. Has sido delator, cobarde, hipócrita y, sobre todo, embustero; pero te ha llegado ya tu hora, como les llega a todos los canallas, y te vas a ver conmigo, que he sido la víctima de tus infamias. Admite este reto con que te honro, o te aplasto aquí mismo.
—Repórtese usted, señor Alvarez; serénese usted y piense que estamos en la calle, llamando la atención, y que yo no tengo por qué ocultarme ni estoy interesado en que nadie me conozca.
—¡Aún me insultas!—dijo Alvarez acercando su rostro, congestionado por la ira, al de Quirós, que estaba cada vez más pálido—. ¡Aún te atreves a hablar de mi desgraciada situación, que me obliga a vivir oculto cuando tú eres el autor de mi infortunio!
—¡Yo, señor Alvarez!—exclamó Quirós abriendo sus ojos cuanto pudo, para demostrar su extrañeza e inocencia—. ¡Yo el culpable de que usted, por revolucionario, se halle fugitivo y sentenciado a muerte!
—Sí, tú—afirmó Alvarez con energía—. Tú, que fuiste quien me denunció; tú, que entregaste a la infeliz Tomasa a la Policía, causando su muerte; que hiciste llegar a manos del Gobierno mis papeles políticos, por los cuales muchas familias lloran hoy a sus padres, que viven en presidio, y que has hecho caer sobre mí una sentencia de muerte.
Y Alvarez, al recordar el cúmulo de desgracias que había producido la traición de aquel hombre, y al verlo ante él, con la expresión de un hombre feliz y la prosopopeya de un personaje, sintió que su indignación llegaba al paroxismo, y, sin darse cuenta de lo que hacía, avanzó sus manos, intentando estrujar aquel cuello grasoso y blanducho, que se hundía en la solapa de ricas pieles.
Quirós se libró, retrocediendo algunos pasos, y en sus mejillas pálidas notóse un temblor nervioso.
—Repórtese usted, señor Alvarez. Por interés a usted se lo advierto: estamos llamando la atención de la gente, y a usted no le conviene un escándalo en medio de la calle.
El conspirador recobró un poco la calma con esta observación, y mirando a su alrededor vió parados a pocos pasos de distancia algunos chicuelos y criadas de servicio, que esperaban con plácida curiosidad que aquellos dos señoritos se dieran de mojicones.
Esta expectación le hacía correr el peligro de ser detenido por los agentes de la autoridad, y tal pensamiento bastó para que inmediatamente fingiera una fría calma, que estaba muy lejos de sentir.
—Es verdad—dijo el ex capitán—; estamos llamando la atención, y esto no es conveniente. Acabemos pronto.
—Acabemos—dijo Quirós, que estaba más deseoso que nunca de terminar aquella situación, saliendo escapado inmediatamente.
—¿Dónde ventilamos nuestro asunto?
—Ahora no puedo. Me esperan para una cuestión política de gran importancia.
—Siento que retardemos el placer que indudablemente ha de producirnos vernos los dos frente a frente. Sin embargo, me hallo dispuesto a complacerle, retardando el encuentro. Nos veremos esta noche. Señale usted punto y hora.
—Pero, señor Alvarez, esto es usurpar la misión de nuestros respectivos padrinos. Ellos se encargarán de arreglar todos estos detalles.
—¿Qué está usted diciendo? ¿Cree usted acaso que vamos a perder un tiempo precioso incomodando a cuatro amigos con el asunto de nuestras enemistades, que a ellos nada les importan? Quédense los padrinos y las negociaciones de honor para aquellos lances que son susceptibles de arreglo; aquí no son necesarios tales preparativos. Uno de nosotros sobra en el mundo. El asunto no puede ser más sencillo; se trata de ver si un hombre honrado puede matar noblemente a un pillo a quien podía en este mismo momento estrangular. Tome usted un revólver esta noche y acuda al sitio que tenga a bien señalar.
—Pero... ¡don Esteban! ¡Eso es brutal! ¡Eso es salvaje! Los caballeros como nosotros deben arreglar sus cuestiones de un modo más distinguido. Dígame usted dónde vive, y yo le enviaré mis padrinos.
—¡Ea, basta de farsas! ¿Cree usted que un hombre fugitivo, como yo, y sentenciado a muerte, está en circunstancias para perder el tiempo y exhibirse en negociaciones que, por más que ocultáramos, no tardarían en ser públicas? Yo, fugitivo, oculto y comprometido en importantes empresas, no dispongo de amigos para mezclarlos en estos asuntos; ni puedo dar mis señas a un hombre acostumbrado a las delaciones policíacas. ¡Acabemos ya! O viene usted esta noche a matarse, o le abofeteo y le doy de puntapiés aquí mismo.
Y Alvarez se adelantaba hacia su enemigo, dispuesto a unir la acción a la palabra.
Quirós, a pesar del miedo que experimentaba, sintió sublevarse su dignidad ante aquella agresión, y cobrando valor contestó con cierta firmeza.
—Está bien. ¡Basta ya de insultos! Nos batiremos como a usted le parezca mejor. Estoy a sus órdenes esta noche.
—¿Punto y hora?
—Si le parece a usted, podríamos reunimos a las nueve de esta noche, frente a las Caballerizas reales. De allí podemos dirigirnos a la Casa de Campo, y junto a sus tapias podremos cambiar algunos tiros, sin temor a que nadie nos estorbe.
—Conforme. Ahora sólo falta que usted me prometa no olvidar ese compromiso que ahora contrae.
—¡Caballero! ¿Cree usted que yo falto en asuntos de honor?
—Yo tengo derecho a esperarlo todo del hombre que me delató, ¡Júreme usted no faltar esta noche a la cita!
—Lo juro—dijo Quirós, que deseaba cuanto antes terminar aquella conversación, aunque para ello tuviera que aceptar las mayores humillaciones.
—Está bien. Por su interés le advierto que si usted falta a su juramento, no será ésta la última vez que nos veremos, y entonces seré más exigente. Buenos días.
Apenas Alvarez volvió la espalda, Quirós se apresuró a alejarse.
El diputado ultramontano estaba aún agitado por aquella débil indignación que le habían producido los insultos de Esteban Alvarez; pero, conforme se iba alejando, se desvanecía la animación que le había sostenido momentos antes, y al llegar a la calle de Carretas. Quirós ya comenzaba a estremecerse, pensando en lo prometido.
El esposo de Enriqueta aterrábase al imaginarse la posibilidad de que aquella misma noche, en la obscuridad, y junto a una tapia solitaria, se viera, revólver en mano, frente a Alvarez, que tenía para él la supremacía del hombre honrado sobre el canalla.
El miedo le aturdía de tal modo, que le hacía discurrir torpemente.
El no se batiría de aquel modo tan brutal y desprovisto de probabilidades de arreglo, aunque una legión de hombres como Alvarez le pateasen las costillas en medio de la calle.
Ante el mundo tenía él, para poner a salvo su honor, el pretexto de que un personaje de su importancia no podía batirse con un revoltoso, sentenciado a muerte. Esto encubría perfectamente su cobardía, y aun añadiría a su persona una gran dosis de dignidad.
Pero apenas aceptaba la consoladora solución de no acudir a la terrible cita, conmovíase pensando que al día siguiente, al salir de su casa, volvería a encontrar a aquel enemigo, más amenazante e inflexible que nunca.
¡Dios santo! ¿Qué iba a hacer? ¿Qué resolución sería la más acertada?
¡Ah!... Ya lo tenía pensado. Iría inmediatamente a consultar con el padre Claudio, que estaba tan interesado como él en librarse de Alvarez, y entre los dos encontrarían el medio más adecuado de suprimir a tan tenaz e iracundo enemigo.
En demanda de auxilio
El padre Claudio estaba aquel día dado a todos los diablos, según se decía Quirós al salir de su despacho.
Apenas el diputado cambió con él las primeras palabras, conoció que algún asunto de gran importancia, y no muy grato, preocupaba al poderoso jesuíta, hasta el punto de hacerle olvidar aquel disimulo sonriente, que era en él característico.
El padre Claudio, contra su costumbre, se mostraba brusco y malhumorado, y tal era su distracción, que se le habían de repetir muchas veces las mismas palabras para que llegase a fijarse en ellas.
Nunca había visto Quirós en tal estado al reverendo padre, y no podía comprender que existiesen en el mundo asuntos suficientemente graves para turbar de tal modo a aquel genio de la intriga, carácter férreo, creado para salir invencible de las más difíciles luchas.
Sin embargo, aquel disgusto que experimentaba el poderoso jesuíta, no podía ser más justificado.
Seguía dirigiendo los asuntos de la Orden en España; era poderoso en el real Palacio, y ninguno de sus subordinados oponía la menor resistencia a su despótica autoridad; pero, a pesar de esto, el padre Claudio mostraba cierto azoramiento, y miraba a todas partes con aire de alarma, presintiendo que en aquella atmósfera de tranquilidad y sumisión que le rodeaba, existía algo hostil y amenazante, que no tardaría en condensarse sobre su cabeza, como una nube tempestuosa.
Su fino oído creía percibir los sordos golpes de ocultos zapadores, que lentamente iban minando su poder, para, en un momento dado, hacer que le faltase tierra bajo los pies, y hábil para adivinar de dónde procedía el peligro, así como enterado perfectamente de los procedimientos y costumbres de la Orden, miraba a Roma, cerebro y centro directivo del jesuitismo universal.
Allí estaba el peligro, al lado del general de la Compañía, y apenas se convencía una vez más de que en Roma dirigía aquellos subterráneos trabajos contra su autoridad, estremecíase de miedo, con la certeza de que su ruina era segura, teniendo enfrente tan poderosos enemigos.
El padre Claudio repasaba toda su vida, deseoso de encontrar el motivo que concitaba contra él las superiores iras.
El era en la Orden el personaje más apreciado por los valiosos trabajos que había llevado a cabo, y recordaba el recibimiento afectuoso con que siempre había sido acogido en sus viajes a Roma, para conferenciar con el general.
¿Por qué, pues, aquella guerra sorda e inexorable que le hacían desde la capital del mundo católico? ¿Conocería acaso el general sus gigantescas ambiciones y sabría ya los trabajos llevados a cabo por él para acelerar su muerte y sucederle en la dirección de la Compañía?
Aquel bandido teocrático, incapaz de conmoverse ante el crimen más horroroso, con tal que le sirviera para la consecución de sus fines, sentía un miedo sin límites al pensar que en Roma podían conocer sus planes y ocultas maquinaciones. El había procedido con gran sigilo, hasta el punto de abandonar procedimientos muy útiles, por temor a que se hicieran públicos; pero esto no le proporcionaba tranquilidad alguna. Había trabajado en el seno de la Compañía, y en ésta el espionaje y la delación constituyen las mayores virtudes. Sabía que la fidelidad y el cariño entre jesuítas eran absurdos mitos, y tenía el convencimiento de que su secretario, el padre Antonio, aquel jesuíta al cual tanto había protegido, le haría traición apenas se le presentara una ocasión favorable.
De aquí su intranquilidad y que se considerase vencido a todas horas, sin otro apoyo que el que él mismo pudiera proporcionarse con su diabólico talento, y a merced de las delaciones de aquellos mismos sacerdotes que comparecían ante él humildes, con la frente inclinada y los ojos bajos.
El día en que Quirós, después de su encuentro con Alvarez, se presentó en el despacho del superior de la Orden en España, éste se encontraba más intranquilo y malhumorado que de costumbre.
Había llegado a Madrid, procedente de Roma, un jesuíta italiano, el padre Tomás Ferrari, varón de aspecto sencillo y cándido, pero en quien el experto ojo del padre Claudio adivinó inmediatamente lo que se llama un pájaro de cuenta.
Había estado ejerciendo sus funciones durante muchos años en la secretaría del generalato, y llegaba a Madrid, según las órdenes del supremo director de la Orden, desterrado por ciertos pecadillos; pero el padre Claudio sabía bien el grado de credulidad con que debía acoger tales manifestaciones.
El jesuíta italiano hablaba el español con bastante corrección, y sin otro defecto que su acento; y Madrid no era el punto más indicado para desterrar a un subordinado infiel. Pensando en esto, adivinaba a lo que aquel hombre venía a Madrid, y aunque lo trataba con paternal benignidad, no le perdía de vista, y en la casa-residencia tenía algunos jesuítas fieles, que lo vigilaban de cerca.
Pensaba el padre Claudio sondear hábilmente su ánimo, con el intento de adivinar sus propósitos; pero, por adelantado, se prometía una derrota, pues comprendía que aquel italiano no era hombre capaz de dejarse sorprender.
El hábil intrigante reconocía a su cofrade, bajo la máscara hipócrita de mansedumbre y humildad con que se ocultaba el taimado italiano.
Preocupado estaba el padre Claudio con las reflexiones que le sugería la inesperada llegada del padre Tomás a Madrid, cuando entró en su despacho su protegido Quirós.
Su aspecto azorado y la palidez de su rostro llamó inmediatamente la atención del jesuíta, quien con una mirada pareció preguntar a su discípulo lo que le ocurría.
—Reverendo padre—dijo el diputado con precipitación—, ya tenemos aquí otra vez a ése.
—¡Ah!—contestó el jesuíta con displicencia—. ¿Y quién es ése?
—¿Quién ha de ser? Esteban Alvarez, ese descamisado, enemigo de Dios y de los reyes, que se encuentra en Madrid, sin temor a la sentencia terrible que pesa sobre él.
Quirós esperaba que aquella noticia produciría honda sensación en el padre Claudio, y por esto su sorpresa fué grande cuando vió que la recibía sin pestañear y con una desesperante frialdad.
—Bueno, pues que esté en Madrid cuanto guste—dijo el jesuíta con acento despreciativo—. Poco me importa su suerte, y, además, bastante le ha castigado Dios convirtiéndolo en fugitivo sentenciado a muerte, para que nosotros volvamos a ocuparnos de él.
La llegada del padre Tomás era lo que preocupaba al jesuíta, y pensando en sus asuntos íntimos, todo lo demás le tenía sin cuidado.
—¡Pero qué tranquilo está usted, reverendo padre! ¡Parece mentira que conserve esa flema! ¿No recuerda usted lo terrible que es el tal personaje, y el interés que usted tenía en otro tiempo en anularlo para siempre?
—Sí, sí; lo recuerdo—contestó el jesuíta bastante distraído—; pero ahora me tiene sin cuidado la tal persona. Vaya, Joaquinito, deje usted en paz a ese infeliz, y pasemos a hablar de otra cosa, si es que usted quiere algo de mí.
—¡Pero, reverendo padre! ¡Dejar en paz a ese demagogo! ¡A ese energúmeno! Yo bien lo dejaría tranquilo, pero sería con tal que él no se acordase de mí. Mas lo terrible es que él, a pesar de estar caído, nos busca camorra, y dice que no ha de descansar hasta que consiga vengarse de los que le han conducido a tan triste situación. ¡Si usted supiera lo que acaba de sucederme! Lo encontré en la misma calle de Atocha, me abordó..., y aquello fué escandaloso.
Y Quirós comenzó a relatar con lenguaje animado a su poderoso protector todo lo ocurrido, cuidando de disimular el miedo que sintió al hablar con Alvarez, y adornando con algunas mentiras su relación, con el objeto de hacer creer al jesuíta en un valor que había estado muy lejos de demostrar.
El padre Claudio, al oír a Quirós, se había interesado algo, desapareciendo en él la anterior distracción.
—En resumen—dijo, cuando el diputado cesó de hablar—, que Alvarez desea vengarse de las perrerías que usted hizo para casarse con Enriqueta, y que le esperará esta noche con la intención de meterle una bala en el cráneo.
—Eso es. ¿Qué le parece a usted que debo hacer?
—Asistir a la cita—contestó el padre Claudio con cierta sorna—. Es lo propio en un caballero.
—Pero, padre Claudio: ¿cree usted que así puedo yo exponer mi vida, ni más ni menos que porque se le ocurra matarme a un demagogo, furioso por ciertos actos que ya no tienen remedio? Cualquiera, al oírle hablar a usted de ese modo, creería que tiene ganas de librarse de mí, y que aprovecha la ocasión.
Quirós había adivinado el pensamiento del padre Claudio, y éste que, preocupado por sus asuntos dentro de la Orden, olvidaba el disimulo, contestó con brutalidad:
—Tal vez acierta usted.
—Sí, ¿eh?—exclamó el diputado, indignado por aquella ruda franqueza—. Pues en justa reciprocidad, también se me puede ocurrir el librarme de un protector tan enojoso como lo es vuestra paternidad en ciertas ocasiones, y, para ello, tal vez no tenga más que decir a ese energúmeno toda la verdad, o sea que, si yo lo delaté al Gobierno, fué por mandato del reverendo padre Claudio, de la Compañía de Jesús.
El jesuíta no se inmutó, limitándose a contestar con desprecio:
—¡Bah! Estoy yo demasiado alto para que llegue hasta mí la mano vengativa de ese sujeto.
—No hay enemigo pequeño. Más altos que vuestra paternidad están los reyes, y, sin embargo, muchas veces ha llegado hasta ellos la bala de una pistola.
El padre Claudio volvió a hacer un gesto de desprecio.
—No sea usted tan altivo y confiado—continuó Quirós—. Yo sé bien lo ocurrido entre usted y Alvarez, y tengo el convencimiento de que el hombre que en medio de la plaza de Oriente estuvo a punto de abofetearle, no vacilará en tratarlo de un modo más terrible así que se convenza de que a usted debe todas sus desgracias y de que yo sólo he sido un ejecutor de todos sus mandatos. Si a usted le parece bien, haremos la prueba, revelando yo al tal Alvarez la participación que usted tuvo en todo cuanto le ocurrió.
El padre Claudio permaneció en apariencia inmutable; pero Quirós comprendió que sus palabras le habían producido alguna mella, cuando, poco después, le oyó expresarse de este modo, con acento fingidamente burlón:
—¡Pero qué farsante es usted! ¡Cómo exagera las cosas cuando se cree en peligro y ve en estado crítico la integridad de su persona! ¡A qué hablar tanto! ¿Tiene usted miedo a Alvarez? ¿Quiere usted no verse frente a él pistola en mano? Conforme; por ahí debía haber empezado. Teme usted a ese enemigo y viene a buscar una ayuda, que yo no le puedo negar.
Quirós, conociendo que el jesuíta, por la solidaridad que entre ambos existía, estaba dispuesto a ayudarle, y seguro ya de su valioso apoyo, intentó echarlas de valiente, protestando contra aquella opinión de cobardía en que le tenía el padre Claudio; pero éste le impidió seguir adelante, diciéndole con la misma brusquedad de antes:
—Tonterías aparte, amigo Quirós: tiene usted miedo, y no es necesario que se extreme en demostrarme lo que no es verdad. Por eso mismo que lo veo tan apocado, me decido a prestarle mi auxilio.
—Es que usted también está interesado en librarse de ese hombre.
El padre Claudio sonrió con expresión tan cínica como feroz.
—¡Bah! Si yo no vistiera esta sotana y fuese lo que usted es, ya sabría librarme por mi propia mano de un hombre que me estorbara, sin necesidad de implorar la ayuda de nadie.
Y al hablar así, había tal expresión en el rostro del jesuíta, que se adivinaba cómo, a pesar de sus años, era capaz aquel perfumado bandido de cometer los más horripilantes actos sin el menor remordimiento.
Quirós, que una vez más comprendía la superioridad de aquel hombre, nacido para el mal, se abstuvo de reclamaciones y fingimientos.
—Tranquilícese usted—continuó el jesuíta—, que yo le libraré esta misma noche de ese enemigo que le ha salido. Además, prestaremos un gran servicio al Gobierno y a la causa del orden. La aparición de ese hombre en Madrid, nada bueno indica.
—Eso mismo he pensado yo. Alvarez debe haber entrado en España para hacer algún trabajo revolucionario.
—El general Prim, después del levantamiento fracasado que le obligó a refugiarse en Portugal, conspira desde París con los militares emigrados, y nos prepara otra insurrección. El Gobierno está sobre la pista, y, prendiendo a un agente revolucionario tan acreditado como Alvarez, tal vez se descubra todo el plan.
—Haga usted, pues, que lo prendan, padre Claudio, y así me evitaré yo otro abordaje como el de hoy.
—Pero, ¿dónde está, criatura? ¿Dónde está ese hombre, para que la Policía pudiera echarle el guante? Usted no sabe dónde se oculta, y hay que aprovechar la cita de esta noche para prenderle. Yo creo conocer su carácter, y tengo la seguridad de que no dejará de acudir al punto citado y a la misma hora fijada por usted.
—¿Qué es, pues, lo que usted me aconseja que haga?
—Usted debe estar esta noche frente a las Caballerizas Reales a la hora indicada, y allí aguardar la llegada de Alvarez. Sin mostrar miedo alguno le recibirá usted, diciendo que está dispuesto a ir junto a las tapias de la Casa de Campo, y, ¡no tema usted!, pues antes de emprender la marcha, ya caerá sobre él la Policía, que estará oculta en las inmediaciones. Yo me encargo de que el gobernador envíe allí esta noche los más listos de sus agentes.
A Quirós no le agradaba la combinación.
—Mire usted, padre. Francamente, no me gusta eso de que tenga yo que desempeñar siempre los más odiosos papeles, y repugnante resulta el que en mis propias barbas prendan a un hombre que acude a un punto citado por mí. Eso es proceder del mismo modo que un traidor de melodrama.
—¡Vaya unos escrúpulos! Está usted hecho un diablo predicador, y, desde que es rico y aspira a convertirse en personaje político, todo le parece denigrante y poco digno.
—Yo lo que quisiera es no mezclarme en el asunto, tanto más cuanto que mi presencia no es necesaria. ¿No podía estar la Policía oculta, y al ver llegar a Alvarez, buscándome en vano por el lugar indicado, arrojarse sobre él?
—Eso estaría muy bien si la Policía conociera a Alvarez; pero, aunque su nombre sea conocido por todos los agentes del gobernador, como temible revolucionario, no hay uno solo que sepa cómo es él personalmente.
—Eso no basta, y con ellas podría la Policía equivocarse y prender a otro individuo, al primer transeunte que se le ocurriera detenerse en la calle de Bailén, frente a las Caballerizas. Total, que por un necio escrúpulo de usted, daríamos un golpe en vago, del que mañana hablaría la prensa de oposición, y advertiríamos a Alvarez, el cual se pondría en salvo.
Quirós pareció convencido.
—¡Bien! ¡Conforme, reverendo padre! Lo que usted quiera. Vuestra reverencia siempre hace de mí lo que mejor le parece, y me maneja como a un niño. Estaré en la calle de Bailén a la hora indicada. Usted se encargará de enviar la Policía, ¿no es eso?
—Sí, señor. Esté usted tranquilo, que antes de que ustedes se dirijan hacia la Casa de Campo, apenas la Policía vea a usted hablando con Alvarez, se arrojará sobre éste, maniatándole, para que no se escape ni se defienda.
El diputado ultramontano manifestóse muy alegre por aquella solución, que evitaba todo peligro para su vida y le libraba de un temible enemigo; pero, de pronto, sus ojuelos brillaron con cierta malicia, y se rascó su colgante y grasosa sotabarba con expresión de incertidumbre.
Miró fijamente al padre Claudio, y después dijo con lentitud:
—Reverendo padre: hablemos claro. ¿Es seguro que la Policía vendrá esta noche?
El jesuíta extrañó mucho la pregunta.
—¿Y por qué no ha de ir? Yo en persona iré a hablar con el gobernador. Me extrañan sus palabras.
—Tengo bastante memoria y recuerdo la franqueza con que me habló usted hace poco. A vuestra paternidad no le parecería mal el librarse de mí, y sería una jugada bonita el dejarme solo esta noche en poder de ese bruto de Alvarez, para que me espachurrara sin compasión. Sería un golpe que haría honor a la travesura de vuestra reverencia.
—¡Bah! Es usted un malicioso sin objeto. Yo nunca empleo tales procedimientos para librarme de mis enemigos, y si usted me estorbase realmente, crea que no me faltarían medios mejores para anularlo. Vaya usted tranquilo esta noche, que yo no faltaré. Lo que dije antes fué solamente un arranque propio del mal humor que hoy me domina. Aunque usted no quiera creerlo, le aprecio a usted, por lo mismo que lo necesito, y aún podemos hacer muchas cosas juntos.
Poco después, Quirós, ya más tranquilizado, salía de la casa del padre Claudio.
Creía que éste cumpliría su palabra por estar tan interesado como él en librarse de Alvarez.
¿Y si lo engañaba? ¿Y si no acudía la Policía, y él, cumpliendo su palabra, se veía obligado a ir hasta la Casa de Campo para cambiar algunos tiros?
Todo menos eso. Estaba él dispuesto a todo antes que a ponerse en tan apurado trance, y con tal de no verse ante el revólver de Alvarez, se creía capaz de echar a correr así que se convenciera de que su protector no había preparado una Policía providencial que cortase el lance, llevándose preso al temible revolucionario.
La abnegación de Perico
Comenzaba el crepúsculo a dejar flotante su manto de sombras, y todavía don Esteban Alvarez, junto a la abierta ventana, escribía sobre una mesilla cuyo tablero estaba manchado de tinta y de grasa.
La habitación era tan modesta, que le faltaba poco para ser una mísera buhardilla.
No había encontrado el conspirador asilo más seguro que aquella habitación, perteneciente a la vivienda de un pobre obrero, entusiasta por las ideas avanzadas y comprometido en cuantos movimientos revolucionarios se preparaban en Madrid.
Aquel pobre carpintero y su familia afanábanse por servir al fugitivo capitán, y lo ocultaban con tanto cuidado como si se tratase de un tesoro.
Cada una de las salidas que hacía Alvarez, producía hondo disgusto al dueño de la casa, que temía que fuese el militar reconocido por la Policía. El entusiasta obrero hablaba de esto a Perico con la esperanza de que éste obligase a su amo a ser más prudente.
En dicha tarde, por ser día de fiesta, había salido el carpintero con su familia a dar un paseo, como la mayoría de los vecinos que ocupaban aquella calle de la Ronda, y Alvarez se había quedado en la casa acompañado de su fiel asistente.
Hacía ya más de una hora que escribía, teniendo a la vista gran número de papeles, y Perico le contemplaba, observando un respetuoso silencio, pues conocía bien el significado de aquellos trabajos.
El antiguo asistente había cambiado mucho. Ya no era aquel mocetón aragonés, tan rudo en el carácter como en presencia, pues su estancia en París había obrado en él grandes modificaciones.
En la gran metrópoli francesa habíase visto obligado a desempeñar varios oficios, para atender a su subsistencia y muchas veces a la de su amo, y el trato continuo con gentes de esmerada cultura, había ido limando poco a poco las asperezas de su carácter, revestido de virginal rudeza.
Hasta su exterior se había modificado mucho, y en la actualidad era un muchacho de agradable aspecto, que vestía con esa distinción propia de los domésticos extranjeros. Su rostro, antes curtido y de rasgos sobradamente enérgicos, estaba ahora atenuado por las sombras de una barba fina y escrupulosamente cuidada.
Se encontraba, como ya hemos dicho, el fiel criado observando cómo su amo, a pesar de las sombras que invadían la habitación, seguía trabajando en aquellos papeles revolucionarios, y, sentado en una silla desvencijada, seguía atentamente todos los movimientos de su señor, con la misma fruición del que contempla al ser amado.
Al ver que la oscuridad se hacía cada vez más densa, y que Alvarez seguía escribiendo casi a tientas, sin darse cuenta de lo que le rodeaba, salió Perico de la habitación, y, poco después, volvió trayendo una palmatoria con una vela de sebo encendida, la cual colocó sobre la mesa, procurando no distraer a su amo.
El capitán pareció volver en sí al sentir el roce de su asistente y le habló con aquel acento breve e imperioso que le era peculiar, y que al muchacho aragonés le parecía el más cariñoso del mundo:
—Perico, todos estos papeles los guardarás inmediatamente.
El aragonés pareció extrañar aquella orden. Claro era que debían guardarse con cuidado aquellos documentos tan comprometedores. Pero, acostumbrado a obedecer ciegamente a su señor, se abstuvo de hacer la menor objeción.
—Los guardarás, como te digo—continuó Alvarez—; y por toda esta noche permanecerás en casa. Si mañana al amanecer no he vuelto, los llevarás a la redacción de “La Iberia”, para entregarlos al director del periódico, un señor cuyo apellido es Sagasta.
Perico acogía las órdenes de su superior con señales de obediencia; pero aquello de que su amo podía no volver a la mañana siguiente, causábale cierta inquietud.
Deseaba hacer una pregunta para desentrañar aquel misterio; pero únicamente se atrevió a preguntar a su amo si deseaba alguna otra cosa.
—Nada más. Recoge estos papeles inmediatamente, guárdalos en lugar seguro, y ya sabes mis órdenes. Si mañana amanece sin que yo esté aquí, entrégalos al director de “La Iberia”, que es de la confianza del general Prim. Yo voy a marcharme ahora mismo.
El asistente se mostró aún más alarmado e indeciso que antes, y, por fin, haciendo un supremo esfuerzo, como si rompiese una barrera gigantesca que se opusiera a su paso, preguntó a Alvarez con expresión humilde:
—Señor, ¿me permite usted una pregunta?
El capitán miró con sorpresa a su asistente, al ver que, por fin, una vez se atrevía a preguntarle, y con un gesto le indicó que podía hablar.
—Ya sabe usted, mi capitán, que nunca me he tomado la menor libertad, que pudiera interpretarse como falta de respeto, ni me he atrevido a preguntarle jamás lo que pensaba hacer. Me he limitado a obedecerle y a seguirle a todas partes, y así seré en todas cuantas ocasiones se presenten.
—¡Bien! ¡Adelante! Haz la pregunta pronto y déjate de rodeos.
—Pues bien, mi capitán. Quisiera saber adónde va usted esta noche, y porqué cree que es posible que mañana no se halle aquí. Esto no me parece muy tranquilizador, y como usted es la única persona que tengo en el mundo...
Y Perico, profundamente conmovido, terminaba su oración con un gesto de dulce humildad, con el cual parecía pedir perdón por su atrevimiento, y solicitar de su señor la revelación del peligro que, indudablemente, iba a arrostrar en aquella noche.
Alvarez, que al principio había escuchado con expresión ceñuda las palabras de su asistente, se humanizó al ver de un modo tan patente el inmenso cariño que le profesaba.
—No hay motivo para asustarse, muchacho—dijo el conspirador, intentando dar a sus palabras una expresión alegre—. Voy esta noche a cambiar unos cuantos tiros con un canalla, y como uno de los dos ha de quedar allí, y nadie está exento de sufrir una desgracia, de ahí que te haya hecho el anterior encargo.
No era la primera vez que Perico veía partir a su amo para ir a exponer su vida en un duelo; en dos distintas ocasiones había tenido Alvarez iguales lances en París; pero, a pesar de esto, en la presente circunstancia, el fiel aragonés sentía mayor alarma, como si su instinto le anunciase un inmediato peligro.
—Pero, mi capitán—dijo con tono de reconvención respetuosa—: ¿ha pensado usted en la situación en que estamos? Usted no se pertenece y tiene graves compromisos con el general, que está allá, confiando en sus servicios. Un hombre, en la situación que usted se encuentra, no debe mezclarse en esos llamados lances de honor.
—¡Bah! Saldré con fortuna de él, como he salido de otros; tengo la seguridad de ello, y sólo por una prudente medida de precaución te he hecho el encargo antes.
Perico calló, pero aún manifestaba deseos de seguir preguntando, por lo que le habló así su amo, el cual se reía de su confusa actitud:
—¿Qué más quieres saber?
—Lo que quisiera es que usted me permitiese asistir a ese encuentro.
—¡Imposible! El lance ha de ser sin testigos. He sido yo mismo el que he obligado a mi enemigo a aceptar esta condición.
—Pues al menos, dígame usted quién es el hombre con el que va a luchar.
—¿Para qué quieres saberlo? Bástete saber que tú no eres ajeno a la cuestión, y que al meterle a ese hombre una bala en la cabeza, tal vez te vengo a ti.
Perico quedó pensativo al escuchar estas palabras, y, poco después, sonrió con satisfecha expresión.
—Me parece que sé quién es ese hombre.
—¿De veras? Haría honor a tu penetración el haberlo adivinado.
—Indudablemente, ha tenido usted una cuestión con aquel pillete, que es causa de nuestras desgracias y de la muerte de mi pobre tía.
Alvarez no pudo desmentir la apreciación de su asistente, y se limitó a decir:
—¿No te parece que tengo motivos de sobra para matar a ese pillete, como tú dices?
—Sí, mi capitán. Vaya usted a castigar a ese malvado, y crea que siento no encontrarme en situación para poder hacer lo mismo.
Después de una breve pausa, continuó el asistente:
—Tengo la seguridad de que volverá usted mañana antes del amanecer. Indudablemente, debe existir algo tejas arriba, que castigue a los pillos y proteja a los hombres de bien, pues, de lo contrario, sería imposible la vida en este mundo. No me cabe la menor duda: usted matará a ese canalla.
Estas palabras halagaban a Alvarez, quien, entretanto, arreglaba los papeles en un paquete, para que los guardase su asistente, y después examinaba un revólver americano que había sacado del cajón de la mesilla.
—Permítame usted otra pregunta, capitán, ya que tan tolerante es conmigo. ¿Dónde va usted a encontrar a ese hombre?
—Frente a las Caballerizas Reales.
—No se batirán ustedes allí, por supuesto.
—No; iremos a matarnos junto a las tapias de la Casa de Campo. Así lo hemos convenido Quirós y yo.
—¿Y es ese señor quien ha marcado el punto y la hora?
—Sí; he dejado este asunto a su elección. ¡Miserable canalla! ¡Y cuán cobarde es! Apenas si el temblor le dejaba hablar en mi presencia.
Perico quedóse pensativo, y por fin, dijo con convicción:
—Mi capitán, ríñame usted cuanto quiera, dígame bruto e imbécil; pero le aseguro a usted que hará muy mal si acude a esa cita.
—¿Y por qué no he de acudir? ¿Un hombre como yo va a dejar que un Quirós pueda el día de mañana tacharle de cobarde, por no haber acudido a una cita?
—Ese Quirós es un pillo redomado, que no debe tener muchas ganas de verse otra vez frente a usted, y que, además, está acostumbrado a librarse de un enemigo por medio de la delación. ¿Qué cosa más fácil para él que librarse de un hombre que le amenaza de muerte, y que es buscado por la Policía como prófugo y sentenciado a la última pena? Usted es muy cándido, mi capitán, y cree que todos proceden como usted, con idéntica nobleza. No me cabe duda alguna; me lo dicta el corazón. A estas horas ese Quirós le ha delatado a usted a la Policía, que tiene ya armada la trampa para cogerlo entre sus garras.
Estas afirmaciones de Perico produjeron gran confusión en el capitán.
Su carácter, noble y resuelto, incapaz de imaginar la menor traición, no había podido abrigar tales sospechas; pero las palabras de su asistente tenían tal tinte de verosimilitud, que comenzó a recelar algo malo en aquella cita de honor a la que iba a asistir.
Pero no tardó su carácter caballeresco en rebelarse contra lo que le dictaba su instinto de conservación.
—Tal vez sea Quirós tan traidor como tú lo pintas; pero, a pesar de todo, no faltaré a la cita.
—Pero es una locura, mi capitán. No hay hombre en el mundo, por valiente que sea, que se presente solo y confiado en un punto donde sabe le aguarda la traición para hacerlo su víctima. Usted no debe asistir a la cita, y aunque me insulte y me golpee, yo me opondré a ello. ¡Don Esteban! ¡Señorito! ¡Amo mío! Máteme usted, acabe conmigo, y únicamente así podré consentir que vaya adonde le ha citado ese granuja, digno de la horca.
Y el pobre muchacho decía estas palabras casi llorando, y en actitud suplicante, avanzando sus manos como para impedir que se moviera su señor.
Perico agotó todos los argumentos que en poco rato pudo proporcionarle su cerebro, para decidir al capitán a que no acudiese a la cita.
La traición era clara. Aquel hombre infame le tenía miedo, y nada más fácil para uno de su clase que una delación, tanto más cuanto que sabía que Alvarez era muy buscado por la Policía. Y si por un falso sentimiento de honor, y presintiendo lo que iba a ocurrirle, acudía a la cita, y la Policía le apresaba, ¿cuál iba a ser la suerte de los preparativos revolucionarios? ¿No produciría una terrible impresión en los conspiradores ver en poder de la autoridad al poseedor de todos los secretos de la insurrección? Además, el general Prim le había enviado a Madrid como hombre de confianza, para que preparase un movimiento revolucionario y no para comprometerse en asuntos particulares, dejándose arrastrar por una quijotada de su carácter, que podía terminar en desastrosa prisión primeramente y después en el cadalso.
Alvarez mostrábase convencido de la verdad que encerraban las palabras de su asistente; pero, a pesar de esto, seguía obsesionado por aquella idea que Perico calificaba de quijotesca.
—¿Y si no existiera esa traición que tú supones? ¿Y si Quirós asistiera a la cita completamente solo, y con la intención de batirse noblemente conmigo? Comprende en qué situación tan terriblemente desairada quedaría yo en tal caso... No te opongas, Perico. Forzosamente he de asistir a esa cita. Lo exige mi honor, y no faltaré.
El asistente, que conocía perfectamente la tenacidad de su superior, al escuchar estas palabras se convenció de que era inútil insistir en impedirle la salida, y mudó inmediatamente de actitud.
—Puesto que usted se empeña, acuda a la cita, aun sabiendo que va a ser víctima de la traición; pero, al menos, permítame, señor, que yo le acompañe.
—¿Para qué?
—Para evitar en lo posible las malas artes de ese canalla.
—Imposible. Quirós irá solo, y nadie, por tanto, debe acompañarme. El lance es entre los dos; ninguna persona extraña debe mezclarse, y si yo te llevara conmigo, es indudable que si, por desgracia, me tocara caer a mí, ese miserable tendría luego que batirse contigo, y eso no lo juzgo digno.
—Bien pudiera suceder así—dijo el asistente con malicia—; pero yo le prometo a usted no mezclarme para nada en el duelo. Yo solicito acompañarle con distinto objeto.
—¿Qué es lo que deseas?
—Quiero ir con usted, desempeñando el mismo papel que las descubiertas en campaña. Déjeme acompañado hasta el lugar donde le espera ese hombre, y si allí me convenzo de que realmente es él sólo quien aguarda, y de que no existe apostada gente dispuesta a caer sobre usted, entonces le prometo retirarme, esperando con la consiguiente intranquilidad el fin del lance.
—¿Me negará usted esto que le pido?—se apresuró a decir el fiel muchacho—. ¿No merezco, por el interés y fidelidad con que siempre le he servido, que usted me permita el acompañarle?
Alvarez estaba conmovido por aquellas muestras de cariño que le daba su asistente; pero, a pesar de esto, no pareció dispuesto a concederle el permiso solicitado con tanto ahinco.
—Pero, muchacho—dijo el capitán—: tú estás loco y no piensas que si, efectivamente, ese hombre prepara una traición, el resultado será más desastroso acompañándome tú. Los dos seremos entonces cogidos por la Policía, y a la causa revolucionaria conviene que, por lo menos, quedes tú libre, pues de lo contrario se perderían esos papeles, cuya importancia ya conoces.
El asistente sonrió con expresión de confianza:
—¡Quiá, mi capitán! Yendo yo con usted no hay cuidado de que a ninguno de los dos le agarre la Policía. Déjeme usted que le acompañe y, aunque sólo sea por una vez, permítame que le ordene lo que debe hacerse. Yo salgo garante del éxito.
Transcurrió más de media hora importunando Perico con fervientes súplicas a su amo, y éste sin querer ceder; hasta que por fin, Alvarez, cansado sin duda de la tenacidad de su fiel servidor, o pesaroso de negarle aquel favor que tan cariñosamente le pedía, se decidió a darle el anhelado permiso.
Perico dió muestras de la mayor satisfacción ante la conformidad de su amo.
—Ahora va usted seguro. Usted es demasiado valiente y confiado, y esto es lo que le pierde. Déjese guiar por mí, pues el mundo, con todas sus perrerías, me ha enseñado a ser malicioso, y tenga la seguridad de que si ese hombre le ha preparado alguna encerrona, va a quedar chasqueado. Yo me encargo de ver por mí mismo lo que ese señor Quirós tenga dispuesto, y le avisaré si existe algún peligro.
Alvarez guardó su revólver en el bolsillo del pantalón envolviéndose después en su capa, y Perico se vistió un hermoso paletó azul, prenda que constituía su orgullo, y que era producto de sus ahorros en París.
Poco después salieron amo y criado de la casa, con gran alarma del obrero revolucionario y su familia, que, vueltos ya de su paseo, estaban en el taller, situado en la planta baja.
El fracaso de Quirós.
Aquella noche había gran función en el teatro Real, y por todas las calles principales afluían a la plaza de Oriente lujosos carruajes, en cuyo interior iban las más encopetadas familias de la aristocracia madrileña.
En las puertas del célebre coliseo agolpábase gran gentío, y los agentes de Policía se afanaban en establecer un turno riguroso en la numerosa fila de carruajes que, lentamente, avanzaba hacia el vestíbulo, para depositar en él sus elegantes cargamentos.
Contrastaba el bullicio, la animación y la luz que existían en los alrededores del aristocrático coliseo, con la soledad, la sombra y la quietud que reinaban en el resto de la plaza.
Alrededor del jardincillo, y en torno del cinturón de estatuas, sólo se destacaba alguna que otra sombra, que marchaba veloz hacia el teatro, o permanecía inmóvil, en actitud sospechosa; y frente al Real Palacio, bajo los grandes faroles, paseaban cadenciosamente, y con el fusil al brazo, los centinelas, y, de vez en cuando, haciendo retemblar el empedrado bajo las resonantes herraduras, transcurrían veloces los jinetes encargados de la ronda por las cercanías del regio Alcázar.
La noche era bastante apacible, para ser de invierno, y únicamente el vientecillo helado que enviaba el Guadarrama hacía incómodo el permanecer al raso paseando sobre aquel empedrado, que parecía sudar frío.
A aquella hora llamaba la atención de los escasos transeúntes que pasaban por la calle de Bailén, un caballero que paseaba con lentitud por la acera existente a lo largo de las reales Caballerizas.
Era el diputado don Joaquín Quirós.
Tan confiado estaba en la promesa del padre Claudio, que, no queriendo perder la función de aquella noche en el Real, se había vestido con traje de etiqueta, que ocultaba su rico gabán de pieles.
El asunto era para él muy sencillo. Dentro de poco rato llegaría el temible Alvarez; le entretendría él diciendo que estaba dispuesto a ir al lugar del combate, aunque retardando en lo posible el momento de la partida; llegaría, mientras tanto, la Policía, se apoderaría por sorpresa del conspirador y él iría tranquilamente a oír la ópera y a visitar en su palco a una duquesa, muy religiosa y todavía apetecible, con la cual estaba próximo a entrar en relaciones.
Era tan cómodo y fácil aquel sistema de librarse de un temible enemigo, que apenas si impresionaba a Quirós, el cual estaba esperando que llegase cuanto antes Alvarez, para terminar el asunto, y entrar en el teatro.
Cuando llegó a la plaza y comenzó a pasearse por el lugar que él mismo había indicado, no pudo evitar una impresión de miedo, al ver lo desierta que estaba la calle de Bailén y el trozo de plaza que desde ella se veía.
Quirós, predispuesto siempre a imaginarse lo más malo, no tardó en pensar que el padre Claudio se había olvidado de avisar a la Policía, o que, intencionadamente, le dejaba desamparado en aquel punto peligroso, para que Alvarez saciase en él su afán de venganza.
Esta última consideración le produjo tal pavor, que estuvo a punto de huir, como si ya viera apuntando a su pecho el revólver de Alvarez; pero, afortunadamente para el prestigio valeroso del reaccionario diputado, pronto vió algo que fué devolviéndole una parte de su perdida tranquilidad.
Varias veces destacáronse en la embocadura de la calle, por la parte de Palacio, algunos hombres, que, por fin, desaparecieron, como si se hubieran emboscado en la sombra que existía en las inmediaciones del regio alcázar.
Aquellos hombres debían ser la Policía, y Quirós, seguro ya del auxilio, continuó su paseo con el aplomo y la confianza de un héroe, seguro de sus fuerzas.
Oyó pisadas tras él y se apartó, apoyándose en la pared de las Caballerizas, para dejar paso franco a un embozado, que llevaba sombrero de copa alta.
—Espere usted tranquilamente, don Joaquín—dijo el embozado, sin detenerse—. Tengo ahí mi gente, y no tardaremos en aparecer, así que el pájaro se presente.
Quirós reconoció en aquel hombre que se alejaba a un comisario de Policía que gozaba de cierta celebridad, por ser el esbirro a quien todos los Gobiernos reaccionarios encargaban la persecución de los delincuentes políticos.
La tranquilidad que desde entonces gozó el diputado fué completa, y, a pesar de aquella soledad que le rodeaba, se sintió seguro y omnipotente, como si en la sombra tuviera ejércitos enteros dispuestos a acudir en su auxilio al menor llamamiento.
Sonaron horas en el reloj de Palacio, y antes que Quirós acabara de contarlas, se detuvo al ver que por el lado de la plaza de San Marcial avanzaba un hombre de buen aspecto, que vestía un largo gabán.
Examinólo atentamente el diputado, y, cuando lo tuvo cerca, convencióse de que no era Alvarez, por lo cual se apartó para dejarle franco el paso; pero, con gran extrañeza, vió que aquel desconocido se dirigía rectamente a él.
Quirós, temiendo que un importuno viniera a estorbar su asunto, intentó evadirse, pasando a la otra acera; pero antes de que pusiera el pie en el arroyo, ya tenía a su lado a aquel hombre.
Tuvo entonces que mirarlo, y vió que era un hombre joven, de rostro enérgico, que acercó su boca para hablarle, lanzándole a las narices su resuello, que olía a vino.
Parecióle a Quirós un extranjero importuno, perturbado por el alcohol madrileño y dispuesto a incomodar con sus palabras al primer transeúnte que encontrase.
—“Cabagerro”...—dijo tartamudeando, y con pronunciación extranjera y dificultosa—. “Decirme osté ou est la Port del Sol.”
Quirós se impacientó al verse detenido por aquel francés borracho, que le cortaba el paso y parecía dispuesto a entretenerle con su charla.
Su primer impulso fué enviar al extranjero enhoramala; pero aquel buen mozo parecía adivinar su pensamiento y se asía familiarmente a sus solapas de piel repitiendo siempre con aquella voz dificultosa, que olía a vino:
—“La Port du Sol, cabagerro... Diga osté ou est la Port du Sol.”
Quirós se sentía cada vez más impaciente por la pesadez de aquel borracho, que no quería soltarle, y que oía sus explicaciones sin comprenderlas, volviendo nuevamente a hacer la misma pregunta.
En vano le marcaba el diputado a aquel ebrio francés la ruta que debía seguir para llegar a aquella “Port du Sol”, que repetía como un pesado estribillo, pues el maldito se empeñaba en no comprender, y, siempre, agarrado a las solapas del rico gabán, se estaba allí plantado, zarandeando a Quirós, que algunos momentos sintióse dominado por la cólera y estuvo próximo a dar una bofetada a aquel importuno.
Pero, no... ¿Qué iba a hacer? Golpear a aquel hombre sería llamar inmediatamente la atención de la Policía y espantar a Alvarez, que iba a llegar de un momento a otro.
Esta consideración aturdía a Quirós más aún que las pegajosas libertades que se tomaba aquel borracho.
¿Y si llegaba Alvarez en aquel momento? ¡Maldito francés! No poder librarse de él dándole dos buenos mojicones que le hiciesen medir el suelo.
Pero, ¿quién era aquél que se acercaba? Indudablemente Alvarez, que llegaba en la peor ocasión... Pero no; le seguían de cerca cuatro hombres, y otros surgían de las sombras de la plaza, apostándose en la desembocadura de la calle.
¡Maldición! Era la Policía, que, al ver a Quirós hablar acaloradamente con un hombre que, cogiéndole de las solapas, lo zarandeaba, había creído que éste era el revolucionario Alvarez.
Condolíase Quirós interiormente de aquella torpeza, que ponía al descubierto su plan, e intentaba alejar con señas a aquellos hombres, que avanzaban cautelosamente a espaldas del extranjero; pero todo fué inútil.
El borracho se sintió de pronto cogido fuertemente por sus dos brazos, y una voz le dijo con acento imperioso:
—Dese usted preso. Si intenta resistirse, es muerto.
Era el inspector quien hablaba así, asomando por bajo de la capa su diestra, armada de un revólver.
Dos agentes tenían fuertemente agarrado al francés, que miraba con estupefacción a Quirós y al comisario de Policía.
El diputado estaba tan colérico, que, a pesar de toda su religiosidad, lanzó una blasfemia.
—¿Qué es eso, don Joaquín?
—Que es usted un torpe, señor inspector. ¿Quién le mandaba a usted venir tan pronto? ¡Buena la hemos hecho!
—¿Pero este señor no es...?—preguntó el policía con asombro.
—Este señor—le interrumpió Quirós—es un borracho impertinente, que ha venido a incomodarme, y del que yo me hubiera librado sin necesidad de que ustedes se movieran.
El borracho afirmó, y soltó otra vez su resuello vinoso, en el que iban envueltas palabras tan pronto españolas como francesas. El pedía perdón una y mil veces al señor policía y a todos los presentes; pero él no era ningún criminal para que le prendiesen: era un súbdito francés, como podia acreditarlo con su pasaporte y el certificado del cónsul, y se había permitido el preguntar a aquel caballero por dónde iría más pronto a la Puerta del Sol.
Tan marcada era la expresión de desaliento en el rostro del inspector, y tan evidente la embriaguez e inocencia de aquel extranjero, que los dos agentes, sin esperar orden alguna, soltaron los brazos del detenido.
El comisario, furioso por la decepción sufrida, que le ponía en ridículo ante un personaje como Quirós, y deseoso de venganza, intentó dar un puntapié al francés; pero éste supo sortearlo hábilmente, y miró a los dos agentes, como para ponerse a cubierto de una lluvia de golpes.
—¡Eh, señor inspector!—dijo Quirós, con acento áspero—. No vayamos a empeorar su desacierto dando un escándalo. Ese hombre aún no ha venido, y aunque esto empieza mal, podemos tener todavía alguna esperanza. Cada uno a su puesto, y aguardemos.
El comisario aceptó sumiso la orden de Quirós, y señalando imperiosamente el extremo de la calle, dijo al extranjero:
—¡Largo de aquí, borrachín, o por Cristo vivo que...!
Y fué nuevamente a golpearle; pero el francés anduvo listo, y salió escapado, marchando con dirección a la plaza de Oriente, con el paso vacilante propio de un hombre que, aunque ebrio, no tiene aún vencida completamente su energía por la fuerza del alcohol.
Los policías, que estaban apostados al extremo de la calle, le dejaron escapar, y vieron cómo aquel hombre pasaba junto a los carruajes que estaban a la puerta del teatro Real, cómo contemplaba un buen rato, con expresión estúpida, la iluminada fachada, y cómo, por fin, después de dudar un buen rato, cual hombre que no sabe el camino y teme preguntar, se entraba en la calle de Felipe V.
Nadie pensó en seguirlo, y cuando el extranjero, guareciéndose tras la esquina del coliseo, se convenció de que no iban tras sus pasos espiándole, dirigióse a la plaza de Isabel II, con paso firme.
Apoyado en la verja del jardinillo, y con el embozo de la capa subido hasta los ojos, estaba un hombre, que, al verle, se acercó a él, poniéndose a su lado y marchando a su mismo paso.
—Perico—preguntó el embozado—, ¿aguardó solo ese hombre?
—¡Solo! Buena soledad nos dé Dios—dijo Perico, con su acento natural—. Ese canalla tiene allí apostada toda la Policía de Madrid. Acabo de verlo.
Y el fiel asistente, sin dejar de andar, y remontando la calle del Arenal, relató en voz baja a su amo, que marchaba a su lado, todo lo que acababa de ocurrirle.
—Pero, ¿cómo te has hecho pasar por extranjero? ¿No te habrán conocido?
—¡Bah! Hablaba aquel francés pésimo que tanto hacía reír a usted cuando estábamos en París, y, además, había tenido la precaución de entrar en cuantas tabernas encontré al paso desde que nos separamos, enjuagándome la boca con un vaso del tinto. Olía a vino y chapurreaba como un diablo; ni más ni menos que uno de esos gabachos que vienen aquí y se entusiasman demasiado con el caldo del país.
—¿Y dices que me esperan aún?
—Sí, allí están aguardando que aparezca usted para echarle la zarpa. Puede creer que de buena se ha salvado siguiendo mi consejo.
—Gracias, Perico. No olvidaré que te debo la vida una vez más.
—¡Bah! Mucho he de hacer todavía para pagarle lo que por mí hizo en Africa.
—Yo buscaré a ese miserable—dijo el conspirador, tras un largo silencio—, y así que lo encuentre, no le valdrán sus malas artes. Lo de esta noche es una traición más que he de añadir, a la cuenta de sus infamias.
—Búsquelo usted, mi capitán; estoy conforme con ello; pero no será por ahora. Con lo de esta noche, la autoridad sabe ya que usted se halla en Madrid, y redoblará las persecuciones. Debe usted reservarse para el asunto que más importa; lo demás, todo se alcanzará. En resumen, amo mío: vámonos a casa, ocultémonos con más cuidado que antes, y pise usted la calle únicamente en caso de necesidad, que el diablo anda suelto para nosotros en forma de policía.
Triste amanecer.
Transcurrieron algunos meses, y llegó el verano.
La vida de Enriqueta, que antes se deslizaba tranquila y monótona, dedicada por completo al cuidado de su hija, estaba ahora turbada por un recuerdo tan continuo, que tomaba el carácter de una obsesión.
Mientras, Esteban Alvarez le salía al encuentro, y conmovido por los recuerdos de la antigua pasión, intentaba, para recobrar la felicidad pasada, audacias que eran siempre mal recibidas, y merecían enfados y reprimendas, Enriqueta sólo había sentido por aquel hombre una tierna simpatía y una imprescindible necesidad de hablar con él, para recordar el período más dichoso de su vida; pero cuando, de repente, dejó de verlo; cuando transcurrieron semanas enteras sin que ella, desde la ventana de su gabinete o tras los vidrios de su berlina, columbrara la airosa capa con embozos de grana, comenzó a sentir un hondo malestar que la mortificaba a todas horas.
Ella era honrada, se había jurado no faltar nunca a sus deberes, accediendo a aquellas súplicas apasionadas que continuamente la dirigía Esteban; no había pasado por su imaginación, ni aun remotamente, la idea del adulterio, comprendiendo que con esto se rebajaría al nivel de Quirós, perdiendo la superioridad moral que sobre éste tenía; pero Alvarez se había hecho necesario para ella; sentía hacia él el mismo atractivo que la beldad hacia el espejo que retrata su hermosura, pues hablando con él veía reflejarse en su imaginación su pasado amoroso, con todas sus dulces impaciencias y sus palabras celestiales.
Era Enriqueta como una niña que estima poco el juguete cuando lo tiene en sus manos y lo trata a golpes, para llorar después con desconsuelo cuando lo ve perdido.
Conforme transcurría el tiempo sin que Esteban apareciera, Enriqueta sentía crecer el afecto hacia aquel hombre, y en sus horas de soledad su imaginación se forjaba las más absurdas suposiciones, para explicarse tan extraña ausencia.
Salía de casa con una frecuencia que alarmaba a la baronesa, y el objeto de sus correrías por Madrid, que, aparentemente, eran con un fin devoto, o para ir de compras, no tenían otro fin que el de encontrar a Alvarez y reanudar las relaciones amistosas, interrumpidas tan extraña e inesperadamente.
Nunca se le ocurría a la joven señora de Quirós dudar de que Esteban se hallaba en Madrid.
Conocía ella, aunque superficialmente, el motivo que había llevado a Esteban a Madrid, haciéndole trocar las seguridades de la emigración por un continuo peligro, y esto mismo aumentaba las inquietudes de Enriqueta, que se figuraba a Alvarez amenazado por los más terribles peligros.
Tales pensamientos sólo servían para aumentar el amor que sentía la joven. La figura del conspirador, oculto y perseguido, agrandábase ante sus ojos, revestida de un ambiente de sublime heroísmo, y Enriqueta se sentía atraída por un sentimiento que no sabía si era amor o admiración.
Obsesionada por aquel afecto, no se daba ya cuenta exacta de sus sentidos, y muchas veces se creía juguete de absurdas ilusiones. Más de una vez, al entrar en una iglesia, o al subir a su coche a la puerta de una tienda, había creído ver entre el gentío aquella capa que se le aparecía en sueños, y los ojos de Alvarez, fijos en ella; pero todo desaparecía inmediatamente, y Enriqueta quedábase indecisa pensando si sería víctima de una ilusión, o realmente Esteban, por el placer de verla, la seguía algunas veces de lejos, recatándose para no llamar la atención de los que, indudablemente, le perseguían.
Así transcurrió para Enriqueta todo el resto del invierno y la primavera entera.
Su marido seguía siendo para ella un ser indiferente en unas ocasiones y antipático en otras, y Quirós podía hacer la vida que mejor le placiere, sin miedo a recriminaciones de su esposa ni a tragedias conyugales.
No procedía de igual manera la baronesa. Entre ésta y Quirós se había efectuado una reconciliación, que borró la malevolencia que a raíz del casamiento mostraba doña Fernanda contra su cuñado.
Cuando la aristocrática señora olvidó un poco la maquiavélica conducta observada por el aventurero para obtener la mano de Enriqueta, y lo vió en camino de convertirse en un personaje importante de “la buena causa”, doña Fernanda sintió renacer la antigua simpatía, y se propuso ser nuevamente su directora, llevada de su ambición devota.
En los salones hablábase alguna vez que otra de las brillantes defensas del catolicismo y las sanas ideas que el diputado Quirós hacía en el Congreso, y esto bastaba para trastornar los sentimientos de la baronesa, que, ganosa siempre de figurar al lado de las personas que eran el núcleo del movimiento religioso en España, sentía una inmensa satisfacción al pensar que tenía en su casa un hombre destinado a ser, según decían las aristocráticas beatas, el sucesor de Donoso Cortés y el rival de Aparisi y Guijarro.
El orgullo, más que el cariño, hizo que la baronesa buscase el reanudar su antigua amistad con Quirós, y en adelante, los dos cuñados tratáronse como buenos camaradas que, de sobremesa, hablaban del medio mejor para salvar al mundo, volviéndolo, como oveja descarriada, al redil del catolicismo.
Doña Fernanda experimentaba una satisfacción sin límites al pensar que algunas de las ideas que ella emitía para hacer la felicidad de España las podía repetir algún día en las Cortes el simpático Joaquinito, y tanto la dominaba la pasión que ahora sentía por él, que hasta trataba con menos cariño al padre Felipe, del que decía que era un santo varón, muy ignorante, y no se afligía por las largas ausencias del padre Claudio.
Tanto era el cariño que sentía por Quirós, que la irritaba la frialdad que Enriqueta mostraba a su marido, no pudiendo comprender cómo no se conmovía ante el saber, la elocuencia y la naciente fama del diputado ultramontano.
La fundación del periódico clerical que dirigía Quirós, idea fué de doña Fernanda, la cual, todas las mañanas, al tomar el chocolate, gozaba lo que no es decible leyendo, mientras se llevaba distraídamente las sopas a la boca, las mismas ideas vertidas por ella el día anterior, encerradas ahora bajo la berroqueña envoltura del estilo amanerado, convencional y soporífero, propio del artículo doctrinal.
Unidos por esta fraternidad políticoliteraria, los dos cuñados tratábanse del modo más cariñoso; en la intimidad de aquella familia, lejos de las miradas de los intrusos, doña Fernanda más parecía la esposa de Quirós que aquella Enriqueta que miraba a su marido y a su hermana, unas veces, con frío desprecio, y otras, con ira, como si con su presencia turbasen su recogimiento interno, cuyo objeto era recordar aquel amor que constituía las páginas más felices de su pasada vida.
Quirós, por su parte, comprendiendo que la superioridad teníala en aquella casa la dominante baronesa, halagábale estar en tan buenas relaciones con ella, pues así tenía la seguridad de no ver turbada la tranquilidad de su vida.
Pero aquel afecto tenía también sus inconvenientes, y de éstos, el más principal era que doña Fernanda, con su genio arrebatado, había venido a convertirse para él en una especie de amante moral, que se mostraba celosa y quería tenerlo a todas horas a su disposición.
La vida agitada que llevaba Quirós, entregado de lleno a la política y al periodismo, irritaba a la baronesa, que no podía acostumbrarse a la idea de que el elocuente diputado volviera a casa todas las madrugadas a las cuatro, por estar hasta tal hora en la Redacción, después de la salida del teatro.
Además, pronto vinieran unas traidoras noticias a exacerbar la bilis de la baronesa. Interesábala tanto su cuñado, cada vez más reacio a conferenciar con ella y a pedirla humildemente consejos, que se dedicó a averiguar la vida que hacía, y pronto supo, por boca de unas amigas de la aristocracia, cosas que, según ella decía, poníanle los pelos de punta.
Quirós hacía el amor, o estaba en relaciones poco santas (existían diversos pareceres en las noticieras), con una duquesa vieja, que gozaba de gran fama por su estrecha amistad con la reina, y su gran prestigio político, y, además, pasaba algunas noches con algunos chicos de las principales familias, haciendo locuras en compañía de algunas coristas y bailarinas del Real.
Doña Fernanda sintió un santo horror al saber tales cosas; mas no por esto el diputado de la buena causa perdió en su concepto; antes bien, pareció que adquiría un nuevo prestigio a los ojos de la baronesa, pues en ésta, a pesar de toda su mojigatería, los calaveras siempre habían producido cierta atracción.
Pero, a pesar de esta complacencia, sentía amargo despecho al ver a Quirós en relaciones con una mujer como la duquesa, dedicada a la política, y considerando que era su protección lo que buscaba en ella el diputado, experimentaba gran indignación al imaginarse que algún día Joaquinito llegaría a ser célebre, no por sus consejos, sino por la ayuda de aquella vieja rival.
Tan furiosa estaba doña Fernanda, y tal deseo sentía de recobrar su superioridad sobre aquel futuro personaje, que, ansiosa por hacerlo volver a la buena senda, llegó a cometer la tontería de revelárselo todo a Enriqueta.
Doña Fernanda, a pesar de su afición a curiosear y de su perspicacia, ignoraba el verdadero estado de los dos esposos.
Creía que éstos constituían uno de los tantos matrimonios aristocráticos, que se tratan con frialdad; pero estaba lejos de imaginarse que entre los dos no había mediado la menor intimidad cariñosa, y que el dormitorio de Enriqueta había sido siempre para Quirós una región desconocida.
En la creencia, pues, de que su hermana, aunque falta de amor hacia su esposo, no dejaría de irritarse por sus infidelidades, y pondría en juego todos sus derechos para separarlo de la duquesa, y volverlo a la vida del hogar, reveló a Enriqueta todo cuanto sabía, aunque dando a sus palabras un carácter desinteresado, propio de quien hace tan penosas declaraciones por el honor de la familia y por restablecer la paz y la moralidad en el seno de un matrimonio.
Fué aquello en la noche del 21 de junio; bien se acordaba la baronesa muchos años después.
Acababan de cenar las dos hermanas y estaban en el salón, donde la baronesa acostumbraba a recibir las visitas.
Había poca luz, y los balcones estaban abiertos, para que el viento de la noche refrescase las caldeadas habitaciones.
Enriqueta había acostado a su hija, dejándola al cuidado de una criada fiel, y, sentada en una mecedora junto al abierto balcón, contemplaba con expresión soñadora el trozo de cielo estrellado y límpido que quedaba visible entre las dos filas de tejados que formaban la calle.
Doña Fernanda abordó inmediatamente la cuestión.
Habló primero de lo agradable que era en verano la vida nocturna, y esto fué como el exordio con que preparó la declaración de que Quirós volvía siempre a casa muy entrada la mañana.
Enriqueta hizo un gesto de desprecio, para indicar lo indiferente que le era la conducta que pudiera seguir su marido; pero la baronesa, para remover el fuego de los celos en aquello que ella creía frialdad aparente, añadió que Quirós, algunos meses antes, volvía de la Redacción a las tres de la madrugada, pero que ahora tocaban muchas veces las siete sin que él hubiese entrado en su cuarto.
Y puesta ya doña Fernanda en camino de hacer revelaciones, desembuchó todo cuanto sabía de las relaciones del periodista con la duquesa, no olvidando las bacanales famosas con las bailarinas del Real.
Enriqueta seguía mostrando la misma frialdad, y únicamente acogía algunas de aquellas revelaciones, demasiado subidas de color, con un gesto de asco.
Su indiferencia exasperaba a la baronesa, que aguardaba una ruidosa explosión de celos.
—Haces mal, hija mía—decía a su hermana—, en tomar las cosas con tanta calma. Yo bien sé que tú y Joaquinito no os queréis gran cosa; pero, al fin, tu marido es, llevas su nombre, y no es muy grato hacer un papel ridículo a los ojos de la sociedad, que conoce las locuras de tu señor marido. Tus amigas manifiestan lástima al hablar de ti; pero ten la seguridad de que en su interior se ríen del desairado papel que haces. Es necesario que evites este escándalo, sobre todo porque, como mil veces te he dicho, en nuestra esfera social es más preferible inspirar envidia que lástima.
Doña Fernanda, sin saberlo, había encontrado el medio de interesar a Enriqueta, cuyo carácter era muy sensible a las heridas del ridículo.
La joven señora de Quirós, a pesar de aquella indiferencia natural que sentía hacia su esposo, y de que por nada del mundo hubiese consentido franquearle la entrada de su dormitorio, sentíase indignada por las revelaciones de su hermana, y estremecíase de rabia al pensar los comentarios que ocasionaría en la alta sociedad aquella infidelidad conyugal.
La causaba repugnancia aquel aventurero, que por medio de una maquiavélica trama había conseguido su mano; le era indiferente que se encenagase con otras mujeres a puerta cerrada, en todas las asquerosidades de una orgía sin término; pero lo que no podía consentir era el escándalo, eran aquellas relaciones con una vieja duquesa, a la vista de todos, para hacerla a ella, objeto de una compasión general, que la irritaba.
Había heredado de su padre aquel carácter susceptible, que se descomponía a la menor suposición de hallarse en ridículo.
Además, la irritaba el libertinaje de aquel hipócrita, que en público tenía siempre en sus labios las palabras religión y moral católica, tildando a todos sus enemigos de monstruos de impudicia y maldad, y sentía una secreta complacencia en poder arrojar al rostro de aquel antipático personaje toda la doblez de su conducta. Causábala náuseas la hipocresía de aquel campeón de la fe.
La baronesa adivinaba el efecto que sus palabras producían en su hermana, y repetía las noticias que había adquirido para convencer plenamente a Enriqueta de lo ciertas que eran las adúlteras relaciones.
Escuchándola, la señora de Quirós forjóse rápidamente, un plan. La halagaba el confundir a aquel miserable, sobre el cual la importaba mucho tener cierta superioridad, y por esto se determinó a esperar hasta la madrugada la vuelta de Quirós, para echarle en cara su conducta.
Adivinaba ella que su esposo podría excusar su libertinaje, fundándose en el desvío y alejamiento que ella mostraba; pero Enriqueta preparó su contestación.
Ella no se oponía a que su esposo fuese un libertino, un hipócrita que en público predicase la moral católica y en la vida privada sirviera de perro de lanas a las bailarinas de la ópera; lo que ella, como esposa, no podía consentir, es que la pusiera en ridículo con unos amores conocidos por todos y que tenían por ideal una duquesa vieja, una cortesana averiada por las lides del amor, y que podía competir en impudicia con las más degradadas mujeres que surgen de las sombras nocturnas para pegarse al primer transeúnte desconocido.
Ese alarde de cinismo que Quirós hacía, sosteniendo tales relaciones, no lo consentiría ella, y así se lo manifestó a doña Fernanda con tono enérgico e imperioso. Aquella misma noche sabría su marido quién era ella.
La baronesa estaba muy satisfecha de la energía de su hermana. Conocía por experiencia los arranques tardíos, pero violentos, de aquella mosquita muerta, como ella llamaba a Enriqueta; estaba segura de que la reyerta conyugal sería tan grande como se la había imaginado, y sentíase halagada por la esperanza de que Quirós abandonaría sus relaciones con la duquesa, volviendo a ponerse bajo su protección y a seguir sus consejos.
Hasta después de media noche acompañó la baronesa a su hermana, y cuando, satisfecha de su triunfo, se retiró a descansar, Enriqueta abandonó el salón, entrando en un lindo gabinete inmediato a la antecámara, y que tenía ventana a la calle.
Estaba decidida a aguardar a su marido, sin reparar en la hora a que volviese, y desde allí, aunque la rindiera el sueño, oiría perfectamente el ruido producido por Quirós al abrir con su llavín la puerta de la escalera.
A la velada luz de una elegante lámpara, púsose a leer “Los tres mosqueteros”, de Dumas, padre, única novela con la que transigía su hermana, la devota baronesa, sin duda por su afición a las intrigas, y así permaneció algunas horas procurando aturdirse en el torbellino de aquella acción interesante, y haciendo muchas veces involuntariamente internas comparaciones entre Athos y D’Artagnan y su amante de otros tiempos, Esteban Alvarez. Donde no existían puntos de similitud, ella se encargaba de crearlos con su imaginación.
Cuando llevaba ya leída una tercera parte del volumen, la pesadez que sentía en su cerebro y el cansancio de sus ojos, la obligaron a levantar la cabeza, y entonces notó que la lámpara alumbraba con débil luz.
Una claridad lívida se difundía por la estancia, y los vidrios de la ventana brillaban como láminas de pálido azul, dejando adivinar confusamente los perfiles de las casas fronterizas.
Era la luz del nuevo día.
Enriqueta, fatigada, entumecida y molesta en aquella habitación, caldeada por la luz artificial, abrió la ventana, para respirar la brisa matutina.
El fresco hálito de la mañana la serenó, y sintió la misma impresión de una sonámbula que despierta de improviso y no puede explicarse cómo se halla fuera de su lecho.
¿Por qué estaba allí? Dirigióse esta pregunta, y entonces recordó su conversación con la baronesa en la noche anterior, arrepintiéndose de la resolución que había tomado, ¡Cuán tonta era! ¡Valiente cosa le importaba a ella la conducta de su marido!
Cierto era que la escocía un poco la ridícula situación en que la colocaba Quirós; pero, al mismo tiempo, ruborizábase de vergüenza al pensar que aquel fatuo podía llegar de un momento a otro, y, al ver que le había estado aguardando toda la noche, creyese que se hallaba enamorada de él.
Era ya de día, y Quirós todavía, no había llegado. ¡Bueno estaría que aquel libertino hipócrita la viese a ella asomada a la ventana, lo mismo que una mujer enamorada, que, tras larga noche de llanto e insomnio, aguarda ansiosa al esposo querido!
—Ahora mismo me acuesto—se decía Enriqueta; pero permanecía inmóvil en la ventana, halagada por aquella frescura y el espectáculo del amanecer, completamente desconocido para una joven aristocrática, que jamás se había levantado de la cama a tal hora.
¡Qué bonita estaba la calle completamente desierta, con sus dos filas de grandes casas, con sus puertas cerradas y sus ventanas, de las cuales sólo la suya estaba abierta!
Tenía cierta sublime grandeza aquel silencio que se deslizaba majestuoso por entre las casas, que encerraban un tesoro de vida y animación, muerto ahora, y que, al resucitar pocas horas después, se derramaría por todas partes, como ola de agitación y de estruendo.
La luz perdía poco a poco sus tonos de azulada lividez; el cielo se aclaraba, y unas nubecillas que asomaban poco antes, pardas y feas, sobre los lejanos tejados del extremo de la calle, tomaban ahora cierta transparencia de grana y oro. Era el sol, que comenzaba a salir, embelleciéndolo todo con sus caricias de fuego.
Enriqueta, ante aquel silencio, sentía caprichos de niña, y casi estuvo a punto de gritar; pero otros se encargaron de esto: los gorriones, en alegres bandadas, saltaban sobre los aleros de los tejados, aleteaban en las copas de los árboles y bajaban hasta el desierto pavimento de la calle, acompañando todas sus infantiles travesuras con un incesante piar en infinitos tonos. Eran los violines que preludiaban la gran sinfonía del amanecer.
Despertaba la vida con aquel toque de diana de la Naturaleza, y Enriqueta veía ya por la parte de la plaza de Antón Martín pasar alguna que otra mujer, con la cesta de buñuelos y el aguardiente, en busca de parroquianos.
Una taberna de la calle acababa de abrir sus puertas, pintadas de rojo, y el muchacho, gallego, de gruesos zapatos y puntiagudos pelos, arreglaba en una mesilla las botellas de anisete y bala rasa, para tomar la mañana.
A Enriqueta le encantaba aquel espectáculo.
De pronto avanzó la cabeza con expresión de sorpresa, y como queriendo oír mejor.
Habían sonado a lo lejos sordos estampidos, semejantes a descargas de fusilería. Esperó, para convencerse de la realidad de aquellos ruidos, y éstos no tardaron en repetirse.
Enriqueta no podía explicarse qué era aquello; pero, sin saber por qué, experimentó cierta inquietud, y pensó en Esteban.
¿Qué haría a aquellas horas? ¿Estaría aún amenazado por terribles peligros y empeñado en sus difíciles empresas?
El recuerdo de Alvarez sumió a la joven en honda meditación, del que le sacó el estrépito producido en la desierta calle por varios soldados de caballería que, en desorden y con visible azoramiento, iban a todo galope de sus cabalgaduras.
Eran ordenanzas del Ministerio de la Guerra, y Enriqueta los siguió con la vista, hasta que al extremo de la calle perdiéronse en diversas direcciones.
La joven presentía algo terrible. Nada de extraño tenía ver a tales horas un pelotón de jinetes; pero aquellos soldados llevaban en sus rostros una marcada expresión de intranquilidad y marchaban con demasiada rapidez, como temerosos de llegar tarde a su destino o de que alguien les cortase el paso.
Poco después vió pasar, uno tras otro, varios oficiales, con el mismo aspecto de intranquilidad, llevando en sus rostros un gesto de inquietud, y en sus ojos las señales del sueño recientemente interrumpido.
Marchaban apresuradamente, casi corrían, seguidos de sus asistentes, y algunos de ellos todavía iban abrochándose el uniforme, puesto con precipitación, o ajustándose el cinturón de la espada.
Pronto comprendió Enriqueta lo que aquello significaba.
Por la plaza de Antón Martín entró en la calle un grupo de hombres armados. Eran, en su mayoría, obreros; llevaban al hombro viejos fusiles, escopetas de caza y algunos trabucos; y al frente de ellos, con el revólver en la mano, iba un joven de rostro simpático, adornado por bigote, perilla y melena romántica, y que vestía levita y sombrero de copa. Tenía el tipo de un hombre dedicado a la literatura, y parecía el jefe de aquel pelotón, que marchaba bulliciosamente, mirando a todas partes con expresión de triunfo.
Aquel grupo revolucionario, al entrar en la dormida calle, prorrumpió en gritos:
—¡Viva la libertad!... ¡Viva Prim!... ¡Muera Isabel II!... Y los más humildes del grupo, los que llevaban en su rostro las huellas del sufrimiento, y en sus ropas los desgarrones de la miseria, intercalaban en dichos gritos otro, que producía cierta alarma en aquellos del grupo que tenían cierto aspecto burgués:
—¡Viva la República!
El grupo pasó frente a la ventana que ocupaba Enriqueta, la cual sentía miedo al ver algunos de aquellos rostros, endurecidos por esa expresión feroz que da la miseria.
El jovenzuelo de aspecto romántico, al ver una mujer hermosa contemplando el paso del revolucionario pelotón, estiróse con la petulancia de un mozo guapo, y la saludó con una amable sonrisa, creyéndose un héroe.
Enriqueta pensaba en Alvarez, y cuando el grupo se detuvo a la puerta de la taberna que estaba más abajo de su casa, fué fijándose, uno por uno, en todos los hombres, como si esperase encontrar al ex capitán disfrazado y confundido entre aquellos revolucionarios.
En esto la distrajo la presencia de un hombre que venía, indudablemente, del Prado, y subía la calle apresuradamente. Era un viejo general, conocido de Enriqueta, por haber sido amigo y compañero de armas de su padre, el conde de Baselga.
Acababa de ser despertado, y aún iba por la calle abrochándose la galoneada levita, sin dejar de correr.
Al verle se produjo un terrible movimiento a la puerta de la taberna.
Muchos de aquellos hombres apuntaron con sus fusiles a la acera de enfrente, por donde pasaba el general, y el anciano se detuvo, pálido y altivo, llevando instintivamente la mano a la empuñadura de la espada.
Fué una escena muda y terrible, que angustió a Enriqueta, única espectadora, y que duró solamente algunos segundos.
El jefe del grupo, aquel joven de aspecto interesante, púsose ante los fusiles de los suyos, y gritó con una energía que no hacía esperar su delicadeza física:
—¿Qué vais a hacer? ¿Ahora que empieza la revolución vamos a deshonrarnos, matando a un hombre que va solo? ¿Somos acaso asesinos? ¡Abajo las armas!
Y aquel “dandy” literario hablaba con tan imperiosa energía, que las armas asestadas contra el general se bajaron inmediatamente.
—Pase usted, general, y siga su camino—gritó el jovenzuelo—. De aquí a un rato nos combatiremos; pero ahora le respetamos a usted, porque es un hombre que va a cumplir con su deber, y nosotros no somos asesinos.
El general quedó indeciso y como confuso ante aquella inesperada nobleza, y, por fin, quitándose el galoneado ros, y sonriendo con paternal benevolencia, les saludó, diciendo:
—¡Gracias, señores! Son ustedes unos valientes dignos del nombre de españoles. ¡Que Dios les dé buena suerte!
Y saludando otra vez al grupo popular con visible enternecimiento, siguió su camino apresuradamente, hasta que, al llegar frente al palacio de Baselga, se fijó en Enriqueta, a la que conocía.
—¿Qué hace usted aquí, hija mía?—la gritó—. Adentro en seguida, que va a haber tiros. Los artilleros del cuartel de San Gil se han sublevado contra la reina, y Madrid está que arde. Escóndase, que la sarracina va a ser gorda.
Y el anciano fué a seguir su marcha; pero aún se detuvo, como cediendo a una necesidad interna de desahogar su pensamiento.
—Pero, ¿ha visto usted, Enriqueta, lo que acaba de hacer esa gente? El diablo son esos descamisados y los escritores boquirrubios que les levantan los cascos... ¡Lástima de valientes! Crea usted que me remuerde la conciencia de tener que ametrallar a una gente que así procede.
Sonaron a lo lejos nuevas y más fuertes descargas, y el general siguió su camino apresuradamente, sin despedirse de Enriqueta.
Mientras tanto, el grupo revolucionario continuaba su marcha, y las dormidas gentes despertaban con gritos inesperados.
—¡Abajo los Borbones! ¡Viva la libertad!
El 22 de junio.
Comenzaba a clarear el alba, y los centinelas del cuartel de la Montaña paseaban por las terrazas, para librarse del entumecimiento que produce el frío del amanecer.
En el vasto edificio militar reinaba un silencio absoluto, y únicamente las ventanas del cuarto de banderas estaban iluminadas, sin duda porque en tal habitación se hallaban aún despiertos y vigilantes los oficiales de guardia.
Un hombre de rostro enérgico, con gran barba, era el único ser que rondaba por las inmediaciones del cuartel, que a aquella hora estaban completamente desiertas.
Era don José Rivas Chaves, dueño de un acreditado establecimiento de lencería y el principal hombre de acción del partido progresista. Su fortuna y los grandes sacrificios que había prestado en varias ocasiones a la causa revolucionaria, dábanle gran prestigio entre la gente dispuesta a empuñar las armas, y como decidido propagandista en el elemento militar, era el agente encargado de sostener las relaciones de los organismos directores de la conspiración con los sargentos comprometidos.
Chaves, situándose a la espalda del cuartel de San Gil, agitó su pañuelo, y desde una de las ventanas altas del edificio, le contestó un sargento de la artillería acuartelada, haciendo ondear una sábana. Era ésta la señal convenida.
Pasó después al cuartel de la Montaña, y parándose junto a una reja, cambió breves palabras con otro que estaba dentro, y al dirigirse al otro extremo del gran edificio, tropezó con un centinela, con el que entabló conversación, ofreciéndole un cigarro, y mientras el soldado lo encendía, el conspirador sacudió su sombrero con el pañuelo, seña a la que alguien contestó también, agitando un lienzo blanco en las ventanas altas.
El aviso había circulado ya; no había novedad alguna, y el volcán revolucionario iba a estallar, después de una preparación tan larga como lenta.
Los sargentos de los Cuerpos de Artillería acuartelados en San Gil, iban, por fin, a ver satisfecha aquella impaciencia sediciosa que mostraban en todas las reuniones revolucionarias.
Chaves, satisfecho de la buena marcha que seguía la conspiración, y agitado por esa emoción que siente todo hombre en un momento decisivo, sentóse al borde de un abrevadero que existía en la plaza de San Marcial, frente a la puerta del cuartel, esperando con nerviosa impaciencia los acontecimientos.
El gigantesco edificio permanecía silencioso, y no se notaba en él ningún signo que denunciase interna agitación.
El conspirador miraba con ansiedad las largas filas de ventanas cerradas, de las cuales, las más bajas, estaban casi cubiertas por una hilera de árboles que rodeaba el edificio, y fijaba su vista en la cerrada puerta, a cuyos dos lados alzábanse, solitarias y desiertas, las blancas garitas de madera.
De pronto, en aquellas ventanas, comenzaron a verse soldados a medio vestir, que se asomaban con aire risueño, para volver a ocultarse, y, de vez en cuando, algún sargento, ya uniformado y con armas, lanzaba una mirada de inquietud a la desierta plaza.
Reinaba en ésta la calma y la soledad propias del amanecer, y sólo un grupo de hombres del pueblo interrumpió con sus pasos aquel silencio matinal, bajando por la calle de Bailén.
Iban todos ellos armados, y al frente marchaba un caballero de rudo aspecto, con la capa terciada, quien los guió por la escalerilla de la calle del Río.
—¡Allá va don Manuel Becerra con su gente!—murmuró Chaves, viendo cómo desaparecía el armado grupo.
Transcurrieron algunos minutos, sonó en el interior del cuartel el toque de diana, e inmediatamente se oyeron algunos tiros.
Se había iniciado ya la insurrección de los artilleros del cuartel de San Gil.
El Gobierno, que hacía mucho tiempo sospechaba la conspiración existente en Madrid, había ordenado grandes precauciones militares, y entre éstas, la más importante era que una parte de la oficialidad de los regimientos durmiese en los cuarteles, para evitar una insurrección.
Los oficiales de Artillería habían pasado toda la noche en el cuarto de banderas, jugando al tresillo, sin que les rindiera el sueño. Esperaban los sargentos comprometidos en el movimiento sorprenderlos adormecidos a la madrugada; pero, en vista de que era llegada la hora de iniciar la insurrección y los oficiales seguían entregados al juego, entraron los conspiradores en el cuarto de banderas, apuntándoles con sus carabinas e intimando la rendición.
No querían los sargentos derramar sangre; pero la voz imperiosa del deber inclinó a los oficiales a la resistencia, y sobrevino la catástrofe.
Disparó un oficial su revólver, e inmediatamente sonó una descarga, que mató o hirió a casi todos los jugadores.
Horroroso era el hecho; pero no cabía ya retroceder, y los sargentos, enardecidos por la vista de aquella sangre, se apresuraron a poner en práctica el plan revolucionario.
En pocos minutos cambió el aspecto del cuartel, que, conmovido de arriba abajo, comienzo a vomitar por sus puertas hombres, mulas y cañones.
Iban los sargentos al frente de los pelotones de los artilleros, revueltos por la indisciplina y la estupefacción que les producía ver el cadáver de un oficial tendido en la puerta del cuarto de banderas. El desorden era completo, y el entusiasmo que comenzaba a apoderarse de los soldados, excitados por la proximidad del combate, contribuía a que las órdenes de los sargentos apenas pudiesen ser oídas y que costase mucho verlas ejecutadas.
Por fin, los tiros de mulas fueron enganchados a los cañones, contribuyendo a acelerar la operación, la presencia del general Pierrad, jefe militar de la insurrección, quien arengó a los artilleros, y las órdenes del capitán Hidalgo, único oficial de Artillería comprometido en el alzamiento.
Momentos después, las calles de Madrid conmovíanse con el estruendo producido por los cañones que los artilleros sublevados llevaban de una parte a otra, sin saber qué hacer de ellos, por falta de dirección.
La capital estaba ya en plena insurrección, y grupos de paisanos armados aparecían en todas las calles, saludando con vivas a aquellos soldados, que, rojos por el entusiasmo, inclinados sobre el cuello de sus mulas, y dejando flotar los encarnados cordones de sus roses, galopaban, arrastrando las terribles bocas de hierro, cuyas ruedas botaban sobre el empedrado, produciendo un sordo estremecimiento, semejante a la lejana tempestad.
Surgían de todas partes los hombres armados; el entusiasmo era general; había en la atmósfera esa agitación nerviosa propia de las grandes revoluciones; veíanse esas caras feroces y extrañas cataduras que sólo aparecen en los días de gran tormenta, cuando la espátula revolucionaria revuelve hasta las últimas heces del líquido social; adivinábanse en un rasgo, en una palabra, héroes y mártires, entre aquella entusiasmada muchedumbre, que con una pistola vieja o un trabuco, se sentían capaces de luchar contra toda la guarnición de Madrid; pero se notaba algo, por fortuna todavía oculto, y que, de ser conocido, podía producir inmediatamente el desaliento: la falta de un plan bien ejecutado, la carencia de una dirección rápida y acertada.
Muchos de los regimientos comprometidos, acuartelados en diferentes puntos de la capital, no podían unirse a los insurrectos, por estar ya sus sargentos arrestados y tener al frente a sus jefes, fieles al Gobierno.
Los oficiales designados por el Comité revolucionario para ir a ponerse al frente de dichos Cuerpos, habían esperado en vano la orden, y cuando, por fin, cansados de aguardar, fueron a los cuarteles, los soldados, a la voz de sus jefes, que habian sido más activos, recibieron a tiros a los mismos que hubieran aclamado y seguido a llegar algunos minutos antes.
Fué aquella revolución la más anárquica de cuantas han ocurrido en España. Todos mandaban y ninguno obedecía. Los artilleros emplazaban sus cañones donde mejor les parecía, y el pueblo levantaba barricadas sin aguardar órdenes, con ese instinto estratégico que la masa revolucionaria desarrolla, en los momentos difíciles.
Se sabía, a la media hora de haberse iniciado la revolución, que ésta no podía contar ya con más fuerza que la artillería de San Gil, y se tenía la certeza de que toda la guarnición iba a caer sobre los sublevados; pero esto no lograba amilanar a ninguno de aquellos combatientes por la libertad.
El pueblo no retrocede una vez iniciada una revolución, aun teniendo conciencia de su derrota; y los sublevados del 22 de junio únicamente experimentaban una amarga decepción, al ver aquella artillería, que, como ruidoso meteoro de hierro y fuego, iba de un punto a otro, sin saber qué hacer, ni en qué emplearse, por falta de dirección.
Mientras tanto, el Gobierno organizaba certeramente la resistencia, y tomaba con rapidez la ofensiva.
El aviso de lo ocurrido en el cuartel de San Gil llegó a la Presidencia del Gobierno cuando O’Donnell después de pasar la noche en vela, disponíase a acostarse. El caudillo de Africa montó inmediatamente a caballo, y con un batallón de Ingenieros se dirigió a la Puerta del Sol, de la cual habían intentado apoderarse los revolucionarios sin éxito alguno.
Desde allí dirigióse a Palacio, para poner a la Reina a cubierto de un golpe de mano; pero ya se le había adelantado su eterno rival, el general Narváez, quien llegó al regio alcázar casi a medio vestir, organizando inmediatamente la resistencia, y ametrallando, con dos cañones emplazados en la calle de Bailén, la fachada del cuartel de la Montaña.
El héroe de Arlabán y verdugo de sus compatriotas, excitado por el grandioso espectáculo de aquella revolución, que él mismo calificaba de la más terrible que había conocido, recobró el valor ciego, impetuoso y temerario de su juventud, y fué a colocarse en los puntos de mayor peligro, sin temor al fuego que hacía el paisanaje desde las calles inmediatas.
Una bala perdida derribó a Narváez del caballo, causándole una herida de poca gravedad; pero la débil senectud reapareció en el veterano, al verse bañado en su propia sangre, y el general fué conducido a Palacio, exánime, con la creencia de una próxima muerte.
La reina, consternada y temerona de una insurrección que estallaba casi a las mismas puertas de su alcázar, se encargó del cuidado de aquel antiguo amigo y defensor, que pálido, exánime y cubierto de sangre, aparecía a sus ojos con todo el prestigio de un héroe de la causa monárquica.
Narváez estaba alejado algunos años del Poder, por el triunfo de la Unión Liberal, cada vez más omnipotente; pero, a pesar de esto, las gentes de Palacio no se equivocaron:
—He aquí una bala—dijo un cortesano—que ha dado en el general Narváez y ha matado al general O’Donnell.
La profecía fué exacta. Pocos días después la reina destituía a O’Donnell, y la reacción, simbolizada por Narváez, volvía a ocupar el Poder.
En el primer momento, el Gobierno no supo cómo combatir aquella insurrección, que, a pesar de sus escasas fuerzas militares, se presentaba imponente y magnífica.
El pueblo de Madrid se mostraba tan belicoso y dispuesto al heroísmo, que únicamente podía ser comparada su insurrección con aquella otra que inmortalizó la fecha del 2 de mayo.
El cuartel de San Gil habíase convertido en una fortaleza, para cuya conquista se necesitaba derramar mucha sangre, y en los barrios del norte y sur de la capital, miles de combatientes acosaban por todas partes a las tropas del Gobierno, las cuales, después de sostener terribles combates, donde creían encontrar vencidos, tropezaba con nuevos y tenaces obstáculos.
Nada significaba que el coronel Camino se hubiese apoderado de algunas piezas de artillería de los insurrectos, deshaciendo muchas barricadas; nuevos baluartes amasados con piedras, tierra y muebles, volvían a cortar las calles, y desde balcones y ventanas se hacía sobre los asaltantes un fuego mortífero.
El ejército se revolvía como el león, acosado por infinito enjambre de avispas, que, mientras destruye un venenoso insecto con su robusta zarpa, recibe las picaduras de mil.
Pero, a las pocas horas de lucha, O’Donnell había adivinado ya el punto flaco de aquella imponente insurrección. La falta de relaciones entre unos puntos y otros, la carencia de dirección y la nulidad de los jefes revolucionarios, saltó inmediatamente a su vista, y se propuso ahogar la rebelión por partes, dirigiendo todas las fuerzas sucesivamente sobre las diversas zonas donde se había localizado la resistencia.
El cuartel de San Gil era el más temible núcleo revolucionario, y contra él se dirigió el primer ataque de la mayor parte de las fuerzas. Los artilleros insurrectos habían cometido la torpeza de encastillarse en el cuartel, a excepción de las fuerzas que habían salido en el primer momento a recorrer las calles, y pronto se vieron bloqueados por las fuerzas del Gobierno, y cortadas todas sus comunicaciones con los revolucionarios, que se batían en el resto de Madrid.
El general Serrano había salvado al Gobierno y decidido la victoria con un rasgo de temerario valor. La actitud de la infantería acuartelada en la Montaña, junto al cuartel de San Gil, era enigmática para el Gobierno, y para convencerse de su fidelidad, o, en caso contrario, decidir a los batallones en favor de la reina, Serrano salió de Madrid, dió un rodeo, hasta encontrarse frente al cuartel de la Montaña, y subiendo con gran trabajo por una pendiente casi vertical, se introdujo en el edificio, siendo recibido por los Cuerpos con vivas al Gobierno.
Esta hazaña fué la señal de derrota para los sublevados de San Gil, que se vieron atacados por el frente por las tropas que mandaba Zabala, teniendo a la espalda a Serrano, con toda la infantería del inmediato cuartel.
Aquellos insurrectos, cogidos entre dos fuegos, despreciaron todas las intimaciones que se les hicieron, y supieron resistirse y perecer con esa sublime tenacidad que desarrolla el soldado español cuando se ve frente a frente con la muerte.
Cañones y fusiles cruzaban en el espacio una granizada de plomo; el rugido de las descargas ensordecía a los combatientes, y en las bocacalles inmediatas, así como en las ventanas del cuartel, flotaban jirones de blanco humo, que parecían vellones arrancados a las nubecillas que adornaban un cielo hermoso y esplendente, propio de un día de verano.
Hacía abominar de la humanidad ver cómo ante la divina sonrisa de la naturaleza en todo su esplendor, se exterminaban centenares de hombres, por los intereses de una familia de tiranos, degradada y repugnante.
Un batallón de Zapadores, desafiando la fusilería y la metralla, echó abajo la puerta del cuartel, y por aquella brecha arrojóse la infantería, con bayoneta calada, a apoderarse del edificio.
La lucha tomó entonces un carácter horrible. Callaron los cañones, cediendo el puesto al fusil y al machete, a la bayoneta y al sable.
Combatíase cuerpo a cuerpo, hacíase fuego a quemarropa, y el instinto de conservación, unido a la rabiosa sed de venganza, utilizaba como baluarte y fortaleza el quicio de una puerta, el saliente de una columna, la revuelta de un corredor, localizando el combate en estos detalles arquitectónicos.
Cada habitación del piso bajo costaba ríos de sangre, y los asaltantes atravesaban un umbral, esperando la descarga a quemarropa, que aclaraba las filas, o el salvaje machetazo, que hendía el cráneo.
Las oficinas, los armeros, los almacenes, eran teatro de las más horrorosas escenas, y en las desiertas cuadras, chocando contra los vacíos pesebres y tropezando con los montones de paja, se buscaban los hombres con ciego furor, se herían con bárbara complacencia, y muchas veces, rotas las armas o perdidas, caían fuertemente abrazados, y mordiéndose en el rostro, se revolcaban a los pies de alguna mula vieja o caballo abandonado, pobres bestias que, amedrentadas por la tempestad que rugía fuera, miraban con ojos melancólicos aquellas escenas de horror, no pudiendo comprender, sin duda, las locuras de una raza superior, que del asesinato en masa hace un título de gloria.
Los asaltantes se hicieron, por fin, dueños del piso bajo; pero la resistencia continuó arriba, en los pisos superiores, en aquellos vastos dormitorios, cuyas paredes estaban acribilladas por los metrallazos que enviaban las baterías sitiadoras, y de cuyas ventanas no quedaban más vestigios que los rotos goznes y algunos jirones de madera, que se bamboleaban al estrépito de cada descarga.
Las escaleras fueron cráteres de volcanes invertidos, que despedían fuego hacia abajo, y los peldaños desaparecieron bajo los cadáveres. El humo cegaba a los asaltantes; las paredes trepidaban con el ruido de las descargas; las voces de mando apenas si se oían en aquella confusión, y los asaltantes, cegados por el picante hálito de la pólvora, rabiosos por aquella resistencia y enloquecidos por el peligro a que les empujaban sus jefes, subían como una marea de agudas bayonetas, sin fijarse en lo que ocurría a su lado, destrozando al muerto con sus pies y desoyendo al compañero herido, que exhalaba alaridos de dolor...
Ya estaban las tropas del Gobierno en el primer piso; ya cargaban a la bayoneta por los dormitorios, y los horribles detalles de una lucha parcial volvían a reproducirse.
Las bayonetas hurgaban furiosas bajo las camas, de donde salían tiros de revólver; el soldado recibía moribundo sobre su pecho al compañero que le precedía al atravesar una puerta, y sobre las revueltas sábanas y los rotos jergones, caía fusilado el mocetón que, machete en mano, se defendía como una fiera acorralada.
Costó mucho a las tropas del Gobierno apoderarse del cuartel de San Gil.
En cada piso fué necesario, primero, un asalto para llegar a él, y después, una batalla para apoderarse de sus acribilladas habitaciones.
En el segundo piso, defendiéronse los artilleros con igual fiereza que en el primero, y cuando se vieron desalojados de él, aún quedaron trescientos desesperados que se fortificaron en las buhardillas, causando gran daño a los sitiadores.
Por fin, las tropas del Gobierno se hicieron dueñas del edificio, y los insurrectos que sobrevivieron a la lucha, quedaron desarmados y prisioneros.
O’Donnell respiró al ver vencida la insurrección militar, y antes de dirigirse contra los elementos civiles que sostenían la bandera revolucionaria, encaminóse a Palacio, para tranquilizar a Isabel II y a su pusilánime y afeminado esposo, Don Francisco de Asís, que temblaba como una damisela, a pesar de su categoría de capitán general del Ejército.
La reina dió las gracias a O’Donnell por el servicio que acababa de prestarle, y le excitó a que, cuanto antes, exterminase al paisanaje, que, en los barrios populares, defendía su terrible red de barricadas. Hablando así, aquella mujer pensaba ya en destituir a O’Donnell, que por ella exponía la vida, sustituyéndolo por Narváez. Tan perfectamente sabía mentir Isabel II, que nadie podía dudar que era legítima hija de Fernando VII.
El duque de Tetuán dirigió el grueso de sus tropas contra los barrios del norte de Madrid, y tras un combate de muchas horas consiguió vencer las fuerzas populares, que mandaba Contreras.
En el sur de la capital, la lucha se desarrolló en las últimas horas de la tarde, y al anochecer, era tomada por las tropas la barricada de la plaza de Antón Martín, último baluarte de los revolucionarios.
Así terminó la insurrección popular más heroica y entusiasta y peor dirigida que ha existido en España.
Las tropas, enfurecidas por aquel combate tenaz que diezmaba sus filas, fusilaron, al pie de las destruídas barricadas, a todos aquellos prisioneros cuyo aspecto denunciaba el carácter de jefes revolucionarios, y O’Donnell aún permaneció algunos días en el Poder, para encargarse de la deshonrosa misión de “escarmentar” a los revolucionarios, ejecutando sesenta y seis sargentos y cabos.
Después de esta hecatombe, la Monarquía, como el bandido que luego de cometido el crimen arroja lejos de sí el puñal ensangrentado, derribó a O’Donnell del Poder, lanzándolo al olvido, y acelerando con sus desdenes el fin de su existencia.
La barricada de la plaza de Antón Martín
Era el más terrible de todos aquellos confusos amontonamientos de adoquines, tierra, carruajes y muebles que la revolución había hecho surgir, soplando sobre las calles de Madrid.
Sus diferentes baluartes, que por lo irregularmente construídos parecían montones de basura, hacinados por colosal escobazo, cerrando las diferentes entradas a la plaza, convertían a ésta en una ciudadela, en cuyo interior estaba todo lo más granado de Madrid en punto a guapeza revolucionaria y entusiasmo político a prueba de decepciones.
Allí estaba la representación genuina de aquella edad heroica de la democracia en sus diversas y conmovedoras manifestaciones.
El viejo menestral, que aún guardaba en su casa el morrión de miliciano, de tiempos de la regencia de Espartero, y que hablaba, como si fuesen sucesos del día anterior, de las tres jornadas del 54 y de la protesta armada del 56; el agitador, de levita raída, que se había tuteado con Sixto Cámara; el tendero, fervoroso progresista, que ponía a todos sus hijos el nombre de Baldomero, y en la anaquelería de su tienda, tras las piezas de tela o las cajas de azúcar, ocultaba las armas pertenecientes al club del barrio; el obrero, que pasaba las veladas con su familia haciendo cartuchos, y al acostarse ocultaba los paquetes de pólvora entre los colchones, para igualarse con esto al Gobierno, que a todas horas dormía sobre un volcán; el escritor bohemio, de mísero pelaje, que no sabía ya qué decir a la libertad, cuya figura había ensalzado en cien odas, y que estaba ansioso de que los suyos “fuesen pronto Poder”, para mudar de vida; el aprendiz entusiasta, gran aficionado al barbero de su barrio, a quien oía leer los periódicos de oposición, y le preguntaba cuándo llegaba “la gorda”; todos, en fin, los entusiastas y los ilusos, los héroes y los desesperados, representando la parte del pueblo español a la que aún le quedaban fuerzas y energía para atacar a una familia que llevaba uncida a la nación al carro de sus vicios y sus crímenes, hallábanse allí en aquella barricada, sin saber qué hacer, ni cuál era la suerte de sus compañeros en los restantes distritos de Madrid, pero dispuestos a resistir mientras les quedase un cartucho.
Los barrios populares, de los que era puerta la célebre plaza, habían arrojado en tal punto su gente de más valía, que acudía al olor de la pólvora, los más de ellos instintivamente y sin aviso alguno.
Predominaba en aquella barricada el elemento avanzado. Eran pocos los progresistas y muchos los demócratas; y allí con el fusil en la mano, figuraban todos los entusiastas que más gritaban y aplaudían en las reuniones públicas del partido, cuando Orense, a quien llamaban por antonomasia “el marqués”, soltaba alguna de sus agudas chuscadas, o Pi y Margall y Castelar pronunciaban sus magníficos discursos.
El triunfo no era seguro; mas no por esto decrecía el entusiasmo; además, aquellos revolucionarios confiaban en una providencia extraña, y tenían la convicción de que, permaneciendo ellos a pie firme, resistiendo los ataques de la tropa, no faltaría alguien que a sus espaldas decidiera la victoria.
Desde las primeras horas de la mañana estaba levantada aquella barricada, y, sin embargo, hasta muy entrada la tarde no recibió ninguna embestida formal.
No por esto los que la defendían permanecían en la inacción.
Algunos pelotones de la Guardia Civil la tiroteaban desde puntos lejanos, y los insurrectos apenas si contestaban con alguno que otro disparo, comprendiendo, sin duda, que necesitaban las municiones para más adelante.
Durante horas enteras cesaban estas débiles agresiones; pero, en cambio, los insurrectos estuvieron oyendo durante toda la mañana un continuo y apagado estruendo, semejante al de una lejana tempestad.
—Se baten en la Montaña—decían los defensores de la barricada en las primeras horas de la insurrección.
Después, el estruendo cesaba de sonar en el mismo punto, trasladándose a otro lugar.
Esto hacía torcer el gesto a muchos, pues indicaba que un foco de la revolución había sido extinguido y comenzaba a combatirse a otro.
—Ahora deben estar batiéndose por la parte de Fuencarral.
Y así era, pues el Gobierno se hallaba dedicado a atacar la revolución en el norte de Madrid.
Aquella lucha lejana, excitaba a muchos de los defensores de la barricada, que, irritados de permanecer inactivos, mientras allá abajo mataban a sus hermanos, saltaban aquellos hacinamientos confusos, que constituían los baluartes, y con el fusil al hombro perdíanse en las vecinas calles, siempre con dirección al punto donde sonaban las descargas.
Era expuesto y difícil querer pasar de un extremo a otro de Madrid, y, además, la plaza de Antón Martín era el punto avanzado de la insurrección en el sur, y más allá de sus barricadas, resultaba lo más probable recibir un traidor balazo o encontrarse con una patrulla de Guardia Civil, que prendía a los transeúntes sospechosos, conduciéndolos a los sótanos del Ministerio de la Gobernación.
Estos avances, hijos de la impaciencia y el entusiasmo, disminuían el número de defensores; pero la calma que, a pesar de los preparativos insurreccionales reinaba en la calle de Atocha, difundía cierta confianza en el vecindario de los pisos bajos, y algunos establecimientos de comidas y bebidas decidíanse a abrir sus puertas a los revolucionarios.
Reinaba tal calma en aquella parte de Madrid, y con tanta tranquilidad se paseaban los insurrectos por la plaza, que, a no ser por el silbido de alguna bala que, de vez en cuando, enviaban los guardias posicionados por la parte de la plaza de Santa Cruz, se hubiera creído que la revolución había terminado y que el pueblo era el vencedor.
En las primeras horas de la tarde cambió por completo la situación.
Viéronse llegar a todo correr algunos de los hombres que antes habían abandonado la barricada, los cuales mostraban una expresión de alarma, a la que se unía cierta alegría feroz.
—¡Ya están ahí!—gritaban—.¡Ya tenemos encima a la tropa!
Y a estas palabras, aquel hacinamiento confuso, levantado por el huracán revolucionario, conmovíase y parecía adquirir vida.
Los revolucionarios preparaban sus armas y escogían a su gusto el lugar de la barricada desde donde habían de hacer fuego a los asaltantes, y había quien buscaba estar lo más cómodamente posible, tomando asiento en un montón de piedras y apoyando la carabina en algún saliente de la dentada barricada.
Un grupo de jóvenes obreros, que, a causa del calor, se habían quitado sus chaquetas e iban de un lado a otro en cuerpo de camisa, con la carabina al hombro, saltaron fuera de la barricada, pues les parecía poco digno batirse tras aquellos obstáculos y no dar francamente su pecho al enemigo.
Reinaba en la plaza la misma animación que en la cubierta de un buque cuando está próxima la tempestad, sólo que allí cada uno se movía por impulso propio, y eran muy pocos los que obedecían las órdenes de los jefes revolucionarios.
Entre los hombres que en revuelto grupo habían asaltado la barricada, anunciando la proximidad de las tropas, llamó la atención un caballero de arrogante figura, al que saludaron con afectuosidad los más caracterizados de los insurrectos.
Los defensores de la plaza de Antón Martín tenían; por principales jefes a don Nicolás María Rivero y al abogado valenciano don José Cristóbal Sorní, hombres importantes del partido democrático y políticos de acción, que, revólver en mano, iban rectamente al peligro, para poner en práctica lo que mil veces habían predicado en el Club.
Bastó que los dos y algunos otros revolucionarios de prestigio, cambiasen un apretón de manos con el recién llegado, para que al momento todos los insurrectos lo calificasen de personaje de importancia, y se mostrasen dispuestos a obedecerle.
Era Esteban Alvarez, que seguido de su asistente, estaba desde las primeras horas de la mañana en los puntos de mayor peligros dando muestras del más temerario valor, y librándose milagrosamente de la muerte.
Había estado con otros oficiales expulsados del Ejército por conspiradores, aguardando al amanecer la orden del Comité revolucionario, para ir a los cuarteles de Infantería a sacar las fuerzas; y cuando, en vista de la fatal tardanza, se decidió a no esperar más, trasladándose a los puntos indicados, encontróse con que los jefes afectos al Gobierno habían sido más activos, llegando antes que él.
Desesperado por el mal sesgo que tomaba el movimiento, había intentado llegar al cuartel de San Gil para ponerse al frente de la Artillería y organizar la defensa; pero era tarde ya también, pues O’Donnell tenía bloqueado el edificio, y al fin el conspirador hubo de resignarse a batirse como un simple soldado, pues en las barricadas reinaba tal confusión que nadie obedecía sus indicaciones acertadas, hijas de su genio militar.
Estaba convencido del fracaso de aquella insurrección, pero ni un solo instante pensó en retirarse, y durante todo el día estuvo en los puntos de mayor peligro.
Batióse en la plaza de Santo Domingo, donde vió caer del caballo y quedar herido al general Pierrad; arrostró el fuego en la calle de Hortaleza, y estuvo próximo a quedar prisionero en la puerta de Bilbao, donde el general Contreras, con algunos centenares de paisanos y dos cañones se defendió con gran bizarría; y al fin, cuando vió vencida la insurrección en el norte de Madrid intentó pasar al sur, para unirse a los elementos democráticos, temibles y valerosos, que a las órdenes de Rivero y Sorní prolongaban aquella resistencia desesperada, expendiendo su línea de combate desde la plaza de Antón Martín a la calle de Segovia.
Era dificilísimo pasar de un extremo a otro de Madrid, y, sin embargo, lográronlo Alvarez y su asistente, después de arrostrar muchos peligros.
El centro de la capital estaba ocupado por las tropas, que impedían la circulación; pero Alvarez se dirigió al sur por la Ronda, y unas veces ocultándose al paso de una patrulla de caballería, y otras sintiendo silbar junto a su cabeza las balas que dirigían a los escasos transeúntes los pelotones de Guardia Civil posicionados en varios edificios fuertes, el militar revolucionario pudo llegar al punto donde se proponía, y después de una hora de continuos peligros, encontróse en la barricada de la plaza de Antón Martín.
El y Perico habían tirado sus armas en la última barricada que defendieron, para no hacerse sospechosos al transitar por la Ronda, y únicamente Alvarez conservaba su revólver, que llevaba escondido en el bolsillo del pantalón.
El asistente no tardó en proporcionarse un viejo fusil, y se colocó respetuosamente a corta distancia de su amo, que, subido en lo más alto de la barricada que cerraba la calle de Atocha por la parte del Prado, contemplaba la casa de Enriqueta.
A Alvarez, conmovido todavía por las terribles escenas de que había sido actor en aquella mañana, y zumbándole aún los oídos con el estruendo de la fusilería, parecíale muy extraño encontrarse sano y libre cerca de la casa habitada por la mujer querida.
Un presentimiento triste se revolvía en su interior: ¿habríase salvado de tantos peligros para venir a morir allí, a la vista de aquellos balcones, que otras veces había espiado, con la esperanza de contemplar un solo instante el rostro de Enriqueta? ¿Sería su destino agonizar sobre aquella acera, por la que tantas veces había paseado, imaginándose las más risueñas esperanzas de amor?
Negra tristeza invadía el ánimo de Alvarez, quien, sintiendo por primera vez en su vida tan extraño malestar, creyó ser víctima del miedo.
Esto le avergonzó, y como si tuviera el convencimiento de que la vista de aquella casa era lo que desvanecía todo su valor, bajó de la barricada, y confundiéndose en la plaza con los grupos revolucionarios, dijo a su asistente, que le seguía silencioso:
—Animo, Perico; aquí dispararemos el último tiro por la revolución, y ¡quién sabe sí en esta parte de Madrid seremos más afortunados que en la otra!
El pobre muchacho, que estaba de mal humor, por haberse rasgado en las barricadas un traje de verano comprado días antes, no participaba de ese esforzado optimismo.
Bien conocía él que aquello no marchaba regularmente, y que la tropa iba a zurrarles la badana, como él decía; pero, ciego observador de su deber, permanecía al lado de su amo, sin atreverse a decirle que él pensaba que, supuesto la revolución había perdido la partida, lo más prudente era ocultarse en cualquier parte, sin arrostrar nuevas aventuras.
Pero con Alvarez no valían tales razonamientos, y buena prueba de ello era el ardor con que se dedicaba a organizar la defensa de la plaza.
El fué quien, saltando fuera de la barricada, obligó a entrar en ésta a los audaces obreros que pretendían batirse a cuerpo descubierto.
El baluarte que cerraba la calle de Atocha, por la parte que conducía a la plaza Mayor, estaba erizado de cañones de fusil, que apuntaban aquella desierta vía.
Esperábase por tal parte el ataque, y reinaba en la barricada el silencio que precede siempre a las grandes catástrofes.
Aquellos patriotas armados, que tan audaces se mostraban antes, sentían en su mayoría una impresión semejante al miedo que se experimenta ante lo desconocido. La mayoría de ellos no se habían batido nunca, y empuñaban un fusil por primera vez; pero a pesar de su emoción, tenían conciencia del sublime deber que cumplían, y estaban inmóviles y firmes en sus puestos, sin pensar en retroceder, y procurando cada uno ocultar sus sentimientos, para no excitar las burlas de los compañeros.
Alvarez, con el revólver en la mano, iba de un punto a otro, para aconsejar con su larga práctica de soldado, y como un padre cariñoso cuidaba de los inexpertos, alejándolos de los puntos donde quedaban al descubierto, y colocándolos en otros, para que pudiesen hacer fuego, ocultándose a las balas enemigas.
Todos, con el fusil apuntando, miraban aquella larga y desierta calle, que, con sus casas cerradas e iluminadas por los pálidos rayos de un sol que estaba ya en el ocaso, tenía el mismo aspecto de una avenida de elegante cementerio.
El silencio que reinaba en la calle fué turbado por un rumor sordo e imponente, que resonó al extremo de ella. Nada se veía; pero Alvarez adivinó lo que era aquello.
—Atención, ciudadanos—gritó con su poderosa voz—. La tropa está tomando posiciones y va a atacarnos.
Así era. Algunas compañías ocupaban las casas de posición estratégica, desde las cuales había disparado antes la Guardia civil, y al extremo de la calle apareció la cabeza de unía columna, brillando vivamente los fusiles y los uniformes a la luz del sol.
Los insurrectos no llegaron a darse cuenta de cómo empezó aquello.
Apenas aparecieron los soldados, una mano impaciente disparó un tiro desde la barricada, e inmediatamente el revolucionario baluarte se coronó de humo, y estalló un trueno sordo y prolongado, como si se rasgase una colosal pieza de tela.
El combate se generalizó, y desde el fondo de la calle salió una descarga, y después otras, sin interrupción.
En un breve momento de calma, se oyó en la barricada la voz de Alvarez, que decía:
—Nos honran mucho, ciudadanos. Tenemos enfrente tres regimientos, por lo menos.
En ninguna barricada se había hecho un fuego tan horroroso. Las tropas del Gobierno, deseosas de terminar aquella revolución, que se prolongaba demasiado, y comprendiendo que ésta podía revivir si llegaba a la noche sin ser extinguida, extremaban su ataque de tal modo, que arrojaban sobre aquella barricada, último baluarte de la insurrección, un verdadero diluvio de plomo, antes de decidirse a tomarla a la bayoneta.
Por su parte, los insurrectos contestaban a la agresión de los sitiadores con un fuego incesante.
La vista de algunos compañeros que habían caído a las primeras descargas, manchando con su sangre los montones de adoquines, y las balas, que zumbaban como abejas, junto a sus oídos, enloquecían a aquellos bisoños de la revolución, que, aturdidos por la rabia y el peligro, tiraban a ciegas y con fiera tenacidad, buscando el olvidar el peligro, embriagándose con el estampido y el humo de la pólvora.
Tan continuas eran las descargas, y tantos disparos se cruzaban entre ambas partes, que la calle parecía combatida por un huracán de granito.
Las balas llegaban a todas partes. Chocaban contra la barricada, levantando la tierra y haciendo saltar a esquirlas el borde de los adoquines; acribillaban las paredes de las casas y rompían los cristales de los balcones, que venían abajo con argentino estruendo e hiriendo con sus fragmentos a algunos de los insurrectos.
A pesar de los cuidados con que éstos se ocultaban tras las desigualdades de la cresta de la barricada, las bajas eran ya muchas a los pocos momentos del combate, pues aquel aguacero de plomo se introducía por todas partes, y las balas lo mismo rozaban el dentellado borde del baluarte, que penetraban por todas las rendijas y claros que los revolucionarios utilizaban como aspilleras.
Alvarez, que tan cuidadoso se mostraba por la vida de sus compañeros, procurando ponerlos a cubierto del fuego enemigo, se olvidaba de su propia existencia, y, atento a los movimientos del enemigo, estaba en el punto más elevado de la barricada, exponiéndose a ser blanco de algún certero tirador.
—Pero, mi capitán—decía con acento angustiado su fiel asistente, que hacía fuego al lado de él—. Baje usted de ahí; ocúltese, si no, es muerto.
—¡Bah!—contestaba con desprecio Alvarez, que tenía las supersticiones propias de los soldados—. Si allá abajo está en alguna cartuchera la bala que ha de matarme, lo mismo me alcanzará ocultándome que estando al descubierto.
El capitán, al hablar así miraba en derredor, y el espectáculo no podía ser más horrible.
En el centro de la plaza, tendido de espaldas, y con los brazos en cruz, desabrochada la levita y el sombrero de copa caído a alguna distancia, estaba el cadáver de un jovencillo melenudo, con bigote y perilla. Sobre el pecho tenía una gran mancha de sangre. Tal vez era el mismo que aquella mañana había visto pasar Enriqueta al frente del primer grupo revolucionario. Lo más probable es que a aquellas horas, una madre, allá, en una alejada provincia, pensase con fruición en el hijo que tenía en Madrid, escribiendo en los papeles públicos y en camino de convertirse en un grande hombre, y que una señorita de aldea releyese las cartas, ilustradas con versos, que de vez en cuando le enviaba el futuro personaje.
A los pies de Alvarez, un viejo obrero había caído con la boca deshecha de un balazo, cuando apuntaba su fusil tras la estrecha aspillera, y un chicuelo con blusa fresco y sonrosado como una muchacha, se revolvía en el suelo, agarrándose el vientre con ambas manos, y dejando tras sí un reguero de sangre.
Pero eran pocos los que tales horrores veían. Los más hacían fuego como autómatas, y cediendo a una interna e imperiosa necesidad de expansión, gritaban como unos condenados, acompañando cada disparo con vivas a Prim y a la Libertad, y maldiciendo a la p... de la reina.
En medio de aquella confusión, cuando en la barricada estaba en su período álgido la rabia popular, fué cuando Alvarez gritó con voz de trueno:
—¡Atención! Van a atacarnos a la bayoneta. No hagáis fuego. Esperad a que estén cerca.
Fuese instintiva obediencia de los insurrectos, o prontitud de los jefes revolucionarios en imponer esta orden, lo cierto es que la barricada cesó de disparan, quedando muda y silenciosa bajo aquel torbellino de plomo que los sitiadores la enviaban con mayor furia.
Al amparo de este fuego, dos columnas avanzaban por ambas aceras a todo correr, con las bayonetas bajas, como toros que al embestir humillan sus terribles cuernos, mientras que por el centro de la ancha vía, una batería que acababa de ser emplazada, enviaba algunos proyectiles.
Alvarez era el único que, despreciando el fuego, y asomando su cabeza por encima de la barricada, espiaba en conjunto aquel avance, al mismo tiempo que hablaba a los compañeros que tenía abajo:
—No disparéis hasta que yo os lo diga. Conviene dejarlos que se acerquen.
Y cuando las cabezas de las dos columnas estaban a unos cincuenta pasos de la barricada, y los jefes, agitando sus sables, daban ya la voz de asalto, Alvafez gritó con energía:
—¡Fuego!—y disparó su revólver, apuntando al coronel, que, con la espada desnuda, iba al frente de los asaltantes.
Vomitó la barricada toda la ira y la muerte que había estado conteniendo durante algunos minutos, y el efecto fué terrible.
Cuando se hubo extinguido el último eco del horroroso trueno, y se disipó la nube de humo, vieron los insurrectos muchos soldados tendidos sobre las aceras, y a las dos columnas que revueltas y confusas, retrocedían hasta el extremo de la calle, donde se detenían, para hacer nuevamente un fuego graneado contra la barricada.
Los trabucos de que se servían algunos insurrectos, y que hasta entonces, en el fuego a regular distancia sólo había servido para aumentar el estruendo, eran los que más daño causaron a los asaltantes, disparando sobre ellos a boca de jarra su terrible metralla.
Después de este asalto frustrado, las tropas cesaron en sus hostilidades, y hasta los destacamentos que ocupaban las lejanas casas, y que apoyaban con su fuego a los asaltantes, continuaron el tiroteo muy débilmente.
Algunos insurrectos entusiastas, llevados de su inexperiencia, creíanse ya vencedores y hablaban de salir en persecución de las tropas que, indudablemente, se retiraban.
Alvarez sonreía ante tanta candidez.
—No os hagáis ilusiones y preparaos, que ahora viene lo bueno—decía a todos aquellos entusiastas, que, admirados de su sereno valor, le miraban con respeto—. Yo me engaño pocas veces en asuntos de esta clase, y tengo la seguridad de que si han cesado de hacer fuego, es porque se preparan a atacarnos por varios puntos a la vez.
Y Alvarez, a quien todos obedecían, colocó una parte de los defensores en la barricada que cerraba la entrada de la calle del León, donde hasta entonces sólo habían estado dos centinelas.
Ya no alumbraba el sol, y comenzaba uno de esos lentos y claros crepúsculos del verano.
Alvarez, seguido de Perico, se trasladó a la tercera barricada, que era la que cerraba la calle de Atocha por la parte del Prado, y que, por ser la más grande y tener los sublevados escasos materiales para su construcción, resultaba la más difícil de defender.
El capitán, teniendo al lado a su asistente, exploraba con la vista aquel hermoso trozo de calle, con sus edificios cerrados y sus dos filas de árboles con las ramas desgajadas por las balas perdidas que hasta ellos habían llegado.
Algunas casas de aquella parte, a pesar de que aún no había llegado hasta allí el combate, tenían en sus puertas y persianas visibles huellas del fuego enemigo; pero el palacio de Enriqueta, desviado un poco del otro lado de la calle, no había sufrido ningún desperfecto.
Esto alegraba a Alvarez, para el cual el choque de una bala en aquellas paredes, tras las cuales se ocultaba el ser querido, hubiera sido tan sensible como si la hubiera recibido él mismo.
Para aquel hombre, calenturiento por la lucha, agitado por las terribles escenas de las que había sido actor, y que surtía desordenadas por las circunstancias sus facultades mentales, el vasto y aristocrático edificio, cerrado y silencioso, era como la imagen, de Enriqueta, que, muda y melancólica, estaba allí para recibirle en sus brazos, si moría.
Un hombre vino a turbar la soledad que reinaba en la calle.
Era un caballero obeso, que caminaba pegado a la pared, por la acera de enfrente a la casa de Enriqueta, y que, al llegar ante el aristocrático edificio, miró con terror a la barricada, y, por fin, como quien cede a una fuerza superior, atravesó a saltos la calle, yendo a llamar en la gran puerta, con repetidos golpes de aldabón, al mismo tiempo que gritaba algunas palabras y daba patadas en el postigo, para decidir a los de dentro a que abriesen.
Alvarez y su asistente se miraron con sorpresa, y en sus ojos leyóse el mismo pensamiento.
Habían conocido a aquel hombre que tan angustiosamente llamaba: era Quirós.
El último día de Quirós
Después de cenar, a la salida del Casino, en un gabinete reservado del café de Fornos, don Joaquín Quirós acompañó a su casa a Lolita Pérez, una muchacha andaluza, algo averiada, pero muy graciosa, que durante el invierno servía de figuranta en el Real y en el verano se quedaba en Madrid o iba a San Sebastián, según la situación financiera, y en todo tiempo se dedicaba a buscar un protector, porque, según ella, a una artista le era imposible prosperar sin tener un arrimo.
Había estado de francachela con dos amigos de Quirós, acompañados también de otras prójimas de la misma clase, y disuelta la reunión a más de las tres de la madrugada, el diputado, como hombre de orden, fuese con su querida a casa, mientras que las otras dos parejas, trastornadas por el “champagne”, cantando y besuqueándose en medio de la calle de Alcalá, dirigíanse hacia el Retiro, pausadamente, para ver amanecer y tomar un vaso de leche.
La figuranta vivía en la calle de Hortaleza, en un segundo piso, ricamente amueblado a expensas de Quirós, quien dejaba tragarse a la graciosa andaluza gran parte de los fondos destinados al periódico.
Aquel aventurero a quien la obesidad había quitado algo de su antigua travesura, gustaba de ser acariciado, mimado y engañado como un pachá, por aquella odalisca de guardarropía.
Después de sus entrevistas con la duquesa influyente, ambicioso demonio con faldas, que conservaba una ternura diplomática en medio de los transportes de amor, y que entre beso y beso hablaba del estado de la política y de lo que pensaba la reina, gustábale a Quirós el amor de aquella muchacha, viva como una ardilla y que con las ajadas mejillas embadurnadas de polvos y colorete y los ojos pintados de negro, armaba escándalos fenomenales en los restaurantes, rompía los platos y pellizcaba a los camareros, y acababa por bailar el zapateado a los postres, sobre la blanca mesa, todo para volver a recobrar su aspecto de sencillez y humildad, apenas ponía los pies en la calle.
A Quirós, hipócrita en política y en religión, gustábale extraordinariamente la falsía de aquella muchacha.
Cogidos del brazo, con paso reposado y todo el aspecto de un matrimonio honrado y feliz, que se retiraba tarde a casa, aquel par de buenas piezas llegaron a la calle de Hortaleza y se metieron en su habitación.
Reinaba en la calle la calma propia de las últimas horas de la noche, y Quirós pensó quedarse allí hasta las siete de la mañana, como lo hacía otros días, para irse a tal hora a su casa y abrir con su llavín, sin que la baronesa ni Enriqueta se apercibierais de nada, como venía ocurriendo hacía mucho tiempo.
Acostáronse en la magnífica cama, capricho de “la niña”, que el diputado había comprado en el principal almacén de muebles de Madrid, disputándosela a una rica condesa; y transcurridas dos horas, cuando ya había amanecido y el sol se filtraba por las rendijas de la cercana ventana, Quirós oyó algo que le hizo saltar de los mullidos colchones.
Era que empezaba la revolución, y que allá lejos, por la parte del cuartel de San Gil, sonaban las primeras descargas.
El diputado, a pesar de las súplicas vehementes de la andaluza, que por su “salusita” le pedía que permaneciese quieto, abrió la ventana, para enterarse de lo que ocurría, y vió la calle ocupada por varios grupos armados, que, con febril actividad, estaban levantando barricadas.
En aquel mismo momento, unos cuantos artilleros, dando vivas a la Libertad, colocaban un cañón al extremo de la calle, apuntando a la Puerta del Sol.
Quirós palideció, experimentando mayor susto que la andaluza, que, por la Virgen, de la “Soledá”, le pedía que cerrara pronto.
Ya estaba en pie la canalla; ya había salido de su cubil el monstruo revolucionario, aquella hidra que tanto manoseaba en sus discursos, cuando amenazaba al Gobierno con el diluvio final si no extremaba las medidas revolucionarias y volvía a España a aquellos felices tiempos en que todo le arreglaban y dirigían los frailes y jesuítas.
El, que con tan soberano desprecio hablaba desde su asiento en el Congreso de la canalla revolucionaria; él, que conmovía a las damas católicas de la tribuna, irguiéndose con audacia sublime a la mitad de sus discursos, para desafiar las iras de la chusma masónica y avanzada, enemiga de los reyes y los sacerdotes; ahora que tenía ante sus ojos a aquel enemigo, tantas veces despreciado cuando lo veía lejos, sentíase agitado por tal miedo, que se apresuró a seguir los consejos de su querida, y cerró la ventana.
Tan importante y temible se creía, que llegó a pensar que alguno de aquellos “andrajosos” podía conocerle y caer en la tentación de subir hasta allí, para degollarlo a él y a su Lolita, y hacer morcillas con su sangre. Todo podía, esperarse de gentes sin religión y sin moral.
Temblando de miedo volvió a meterse en la cama, y, oprimido por los brazos de la andaluza, y sudando con el calor y la angustia, pensó en aquel suceso, cuya importancia se agrandaba en su imaginación.
La presencia de aquellos artilleros entre los sublevados, hacíale creer que toda la guarnición de Madrid se había adherido al movimiento, y al imaginarse la posibilidad de que la revolución triunfase, el diputado ultramontano estremecíase de horror, viendo ya a las turbas sin freno armadas de latas de petróleo, y a él buscando un medio para escapar y refugiarse en el extranjero, como si fuese un terrible personaje sobre el que iban a descargar las cóleras populares.
Transcurrió una media hora, que a Quirós le pareció un siglo, entregado, como estaba, a tan terroríficos pensamientos, y, de pronto, retumbó la calle con una horrorosa descarga, que hizo temblar al diputado y prorrumpir a la andaluza en una serie interminable de invocaciones a todas las vírgenes conocidas.
Comenzaba el ataque de las barricadas, y ninguno de los dos se atrevía a moverse de la cama, como si temiesen que una bala llegase y tuvieran a la sábana que los cubría como un blindaje impenetrable.
Estrechamente abrazados, con las cabezas escondidas bajo las almohadas y temblando a cada descarga, pasaron las dos largas horas de la mañana, que en aquella parte de Madrid fueron de continua lucha.
A medio día cesó el combate; los insurrectos se desbandaron y las tropas del Gobierno ocuparon las barricadas de aquel distrito.
Quirós, a pesar del pavor que le dominaba, comprendió lo que ocurría, y cuando, después de vestirse y de tomar grandes precauciones, se asomó tímidamente a la ventana, respiró ruidosamente al ver en la calle los rojos pantalones de la Infantería.
Se había salvado la causa del orden, la revolución estaba agonizante y el diputado se sintió convertido en otro hombre.
Recobró su habitual insolencia, avergonzóse al pensar que había tenido miedo, se demostró a sí mismo que era una locura el creer en la posibilidad del triunfo de la revolución y que forzosamente había de salir siempre victorioso el Gobierno y, ansioso por gozar tan consolador espectáculo, se despidió de Lolita y salió a la calle.
Pensaba él que a su prestigio de hombre político convenía que le viesen en las calles cuando aún estaba reciente la lucha, pues esto sería motivo para que al día siguiente hablase la Prensa de él, pintándolo como un hombre de acción, que, aunque no estaba conforme con la marcha del Gobierno, sabía acudir al puesto de honor cuando estaban en peligro la Monarquía y el orden.
Las angustias y temblores que había experimentado en casa de su querida, eran detalles sin importancia, que quedarían en el tintero.
Discutiendo con los jefes de los destacamentos que ocupaban las calles, rogando a unos y dándose a conocer a otros, llegó hasta la Puerta del Sol, y tuvo buen cuidado en hacerse visible ante varios generales que estaban reunidos en el portal del Ministerio de la Gobernación, y a los cuales conocía, relatándoles proezas aisladas que él había llevado a cabo en varios puntos, y no teniendo el honor de que ninguno de ellos escuchase sus sandeces y mentiras.
La insurrección continuaba aún en el más apartado extremo de los barrios del Norte, y Quirós, entretenido en presenciar las disposiciones militares, y deseoso de que le vieran los generales y los altos políticos que continuamente llegaban al Ministerio de la Gobernación, permaneció en la Puerta del Sol hasta bien entrada la tarde.
Hasta entonces, la excitación producida por el espectáculo revolucionario y la magnífica cena de la madrugada anterior, le habían sostenido, no dejándole sentir necesidad alguna; pero a tal hora comenzó a experimentar desfallecimiento y deseó verse en su casa, en su lujoso comedor, y ante una mesa bien servida. Además, el cansancio producido por una moche en vela, aturdía a aquel hombre, a quien una obesidad cada vez más creciente había hecho egoísta, y que no podía permanecer tranquilo así que le faltaba alguna de sus habituales comodidades.
Sintió el deseo de verse cuanto antes en su casa, y únicamente le detuvo la idea de que su distrito era el último refugio de la insurrección, y que allí todavía estaban los revolucionarios dispuestos a resistir al Gobierno.
Pero tan vehemente era la ansiedad que sentía por verse en su domicilio, que casi estaba dispuesto a arrostrar los peligros que podía correr al atravesar la última zona de la insurrección.
Además, según los informes que le daban, los revolucionarios sólo ocupaban la plaza de Antón Martín, dejando libre la calle de Atocha, hasta el Prado, y él, bajando hasta la plaza de las Cortes y siguiendo la calle de San Agustín y la Costanilla de los Desamparados podía llegar casi al frente de su casa, sin tener que atravesar ninguna barricada.
Este plan, que acababa de aconsejarle un oficial de Estado Mayor, conocedor de la topografía de la insurrección, parecíale a Quirós muy acertado; pero todavía dudaba, pensando en la posibilidad de ser alcanzado por una bala perdida o de tropezar con algún aislado grupo de revolucionarios, que, reconociéndole, hiciesen con él una herejía.
Pronto le sacó de su incertidumbre el movimiento que se notó en la Puerta del Sol. Las tropas, que habían descansado ya de la refriega en el norte de la capital, se disponían a emprender la marcha hacia el sur, para batir los últimos baluartes de los insurrectos.
Según las noticias que llegaban, ya habían comenzado el fuego en dichos puntos, y los revolucionarios presentaban tal resistencia, que era muy posible que la lucha se formalizase de un modo terrible, prolongándose hasta la noche.
Quirós, que comenzaba a experimentar un creciente aturdimiento, sólo sabia pensar en la necesidad de llegar a su casa cuanto antes, y, sin darse cuenta exacta de lo que hacia, salió de la Puerta del Sol, siguiendo el itinerario que le había marcado su amigo, el oficial de Estado Mayor.
Mientras andaba instintivamente, pensaba en la conveniencia del acto audaz que realizaba, marchando hacia el punto donde estaba en pie la insurrección, y donde los hombres se exterminaban.
Pero... había que ser atrevido y llegar a casa antes que, avanzando todas las tropas sobre el sur de Madrid, cortasen las comunicaciones y se viera él obligado a pasar la noche al raso.
Cuando Quirós llegó a la calle de San Agustín sonaron las primeras descargas de la tropa, que atacaba la barricada de la plaza de Antón Martín, y se detuvo horrorizado al escuchar tan terrible estruendo.
Refugiado en el quicio de una puerta, como si temiese que hasta allí llegase el plomo del combate, permaneció Quirós todo el tiempo que duró la lucha, hasta que, por fin, al restablecerse el silencio, se decidió a salir de aquel escondite.
Ya no tenía duda alguna. Aquella calma demostraba que la insurrección había sido vencida, y que las fuerzas del Gobierno ocupaban victoriosas las posiciones del enemigo.
Bajó corriendo la Costanilla de los Desamparados y entró en la calle de Atocha.
¡Ah!... ¡Por fin! Allí estaba su casa, aquella casa tan deseada durante todo el día.
Pero la calma que reinaba en la calle le produjo inmenso pavor. No veía los rojos pantalones de la tropa, que eran garantía de seguridad para él, y, en cambio, ante sus recelosas miradas, aparecía la barricada en pie, y, sobre ella, dos hombres, en los que no se fijó, a causa de la precipitación pavorosa que le embargaba.
La convicción de que los insurrectos estaban aún triunfantes, a poca distancia de él, y que podían enviarle un balazo a guisa de saludo, dió fuerzas a sus temblorosas piernas para pasar rápidamente de una acera a otra, y agarrando el aldabón de su casa, dió furiosos golpes en la puerta.
¡Cuánto tardaban en abrir! ¡Y el terrible enemigo allí, a su vista, y pudendo hacer fuego sobre él, que estaba por completo al descubierto!
Esto aumentaba su miedo, y hacía que golpease con sus pies la puerta, al mismo tiempo que, mirando arriba, a los cerrados balcones, gritaba con angustia:
—¡Enriqueta!... ¡Abre, Enriqueta!...
Si Quirós hubiese sabido quiénes eran aquellos dos hombres que le miraban desde lo alto de la barricada, de seguro que el pavor le hubiese hecho caer al suelo. Alvarez y su criado le habían reconocido instantáneamente, y así ge lo dieron a entender con la mirada que cambiaron.
El capitán, a la vista de aquel cobarde enemigo, sintió que una oleada de furor invadía su cerebro, e inmediatamente fué a saltar desde lo alto de la barricada, para correr al encuentro de Quirós; pero en el mismo instante sus oídos se ensordecieron con una detonación que estalló junto a ellos, y sintió un ligero zumbido en el espacio, al mismo tiempo que veía pasar ante sus ojos una nubecilla de humo.
Perico acababa de disparar su fusil, y el diputado, dando un salto prodigioso, había caído de bruces sobre la acera.
Alvarez quedó estupefacto ante aquel suceso.
Después miró a su asistente, con aire de reconvención, y vió que Perico, con una calma feroz, volvía a cargar su fusil.
—Perdone usted, mi capitán—dijo el aragonés con calma—. Ese canalla también tenía cuentas conmigo: no podía yo olvidar lo que hizo con mi pobre tía. Ahora ya está todo pagado. El tiro ha sido bueno.
Alvarez no se atrevió a decir nada a su asistente, y con un gesto de resignación, murmuró:
—Así había de ser.
El tiro había sido certero, y el enorme cuerpo de Quirós, tendido, con el rostro sobre la acera, permanecía inmóvil al pie de un árbol.
Alvarez estuvo contemplándolo durante algunos minutos con estúpida fijeza, pero pronto le sacó de su abstracción una nutrida descarga, a la que contestaron con otra los insurrectos.
La barricada era atacada por dos puntos, y las tropas iban a entablar el ataque decisivo.
La última escena de la revolución
Reinó durante todo aquel día en el palacio de Baselga la consternación y la alarma propia de las circunstancias.
Los criados, reunidos en la antecámara, hacían animados comentarios sobre lo que ocurría en las calles, o se manifestaban dominados por un cómico terror, y las señoras de la casa estaban en una habitación apartada, evitando el peligro de alguna bala que atravesase los cerrados balcones.
La baronesa sufría una terrible agitación nerviosa. El ruido de las descargas producíala grandes estremecimientos, y su doncella había de frotarle las sienes con éter, para evitar los desmayos.
Ella, tan animosa siempre que se tratabas en teoría de combatir a la impía revolución, y que se desataba en denuestos contra los “pícaros descamisados”, había perdido en aquel día todo su valor, y tan grande era su carencia de fe, que daba ya por seguro el triunfo de la insurrección, diciendo que Dios, o se había olvidado de España, o quería hacerla pasar por las más rudas pruebas.
Si la revolución triunfaba, ¿qué iba a ser del desgraciado país, dominado por la impiedad y el ateísmo?
Estas lamentaciones de la baronesa eran la única distracción de Enriqueta, que estaba junto a su hermana, en aquella apartada habitación, con el oído atento para escuchar lo que ocurría en la calle.
Sentía una curiosidad tan grande, que varias veces había querido dirigirse a las habitaciones que daban al la calle, para ver lo que ocurría en la cercana plaza; pero las aisladas detonaciones que durante toda la mañana estuvieron sonando, y el lejano fragor de la lucha entablada al otro extremo de Madrid, aterrorizaban de tal modo a la baronesa, que se opuso tenazmente al capricho de su hermana.
Esta no experimentaba inquietud alguna por la ausencia de su esposo.
A pesar de que en un momento de excitación de su amor propio se había mostrado ofendida por la conducta de Quirós, ahora le era indiferente la suerte de este hombre. Su pensamiento estaba fijo en Alvarez, que en aquellos instantes debía estar en verdadero peligro, exponiendo su vida en defensa de sus ideales.
Agitada por tales pensamientos, pasó Enriqueta casi todo el día al lado de su hermana o en la habitación donde estaba, al cuidado de la nodriza, su hija, la pequeña María, que escuchaba con infantil curiosidad el estrépito de la lejana lucha.
Cuando fué atacada la plaza de Antón Martín, las descargas de fusilería y el fuego de cañón, hicieron llegar al período álgido el terror que experimentaban todos los habitantes de aquella casa...
Enriqueta, cuyo carácter desplegaba en los momentos supremos toda la energía de su padre, era la que mayor serenidad mostraba, y, con varonil curiosidad, llegó hasta las cerradas habitaciones que daban a la calle, para escuchar mejor los terribles incidentes de la lucha.
Despreciando los consejos de su servidumbre, que le rogaba no permaneciera en unas habitaciones donde podían entrar los proyectiles, se mantuvo en aquella parte de la casa, oyendo las descargas y los vivas que daban los insurrectos en los momentos en que el fuego se debilitaba.
El silencio que se estableció después, y que sólo fué interrumpido por aclamaciones a la libertad, la dió a entender el triunfo momentáneo de los revolucionarios.
Ella, impulsada por su educación y las ideas que le habían inculcado, estremecíase de horror al escuchar los gritos revolucionarios, y, sin embargo, no podía evitar cierto instintivo movimiento de gozo ante aquella ventaja que acababa de alcanzar la insurrección.
Era que el amor borraba las preocupaciones de clase, y que había en ella un poderoso instinto que le anunciaba cómo entre aquellos vencedores hallábase Esteban Alvarez.
Pensaba Enriqueta en lo raro de aquellos sentimientos que la dominaban, cuando el aldabón de la calle sonó con ruidosa precipitación, acompañando a sus golpes furiosas patadas dadas en la puerta.
La joven, señora de Quirós pensó inmediatamente en Esteban, sin que se la ocurriera imaginar que quien llamaba pudiera ser el aventurero odioso que a los ojos del mundo era su marido.
—¡Enriqueta!... ¡Abre, Enriqueta!
Así gritaba unja voz que ella no podía conocer, a causa de que el miedo la desfiguraba, haciéndola temblona e insegura.
Dirigíase ella a un balcón para abrirlo y ver quién llamaba, cuando sonó un tiro, y el aldabón cesó de tocar.
Enriqueta retrocedió, adivinando el crimen que acababa de perpetrarse; pero se repuso prontamente, y volvió de nuevo hacia el balcón; pero, en el mismo instante, el trueno de la fusilería volvió a sonar, más horroroso que antes.
Imposible asomarse. La barricada era atacada por segunda vez, y el combate, a juzgar por el estrépito, era más tenaz y empeñado que el anterior.
Sin saber qué resolución tomar, como un ser imbécil, y oyendo sin inmutarse el continuo estampido, que, escuchado en el centro de aquella sala cerrada y oscura, semejaba el fragor de una horrorosa tempestad que descargaba sobre Madrid, permaneció Enriqueta más de un cuarto de hora, que fué el tiempo que duró el decisivo combate.
La idea de que aquella voz desfigurada por el miedo, podía ser la de Alvarez, que en un momento de peligro para su vida no había vacilado en pedir su auxilio, martirizaba a Enriqueta de tal modo, que, a no ser porque el instinto de conservación, alarmado ante aquella horrorosa lucha, aprisionaba sus miembros y la impedía moverse, hubiera corrido a aquel balcón, para ver quién era el desgraciado que acababa de caer muerto ante su puerta.
Cuando cesaron las descargas, Enriqueta, como una loca, y cediendo a un impulso instintivo, corrió al balcón, abrió sus maderas y asomó todo su busto, sin miedo a un disparo traidor.
En lo alto de la barricada aparecían los rojos pantalones de la tropa, y algunos hombres del pueblo, con la camiseta rota, sudorosos, ennegrecidos por la pólvora y en el último paroxismo de furor, disputaban el terreno palmo a palmo a los vencedores, riñendo a bayonetazos.
Enriqueta vió el cadáver tendido ante la puerta, y al reconocer a Quirós, no pudo evitar un grito de dolorosa sorpresa.
El triste fin de aquel miserable borraba todo resentimiento, y le hacía simpático a las ojos de la mujer que tanto le había despreciado.
Enriqueta, anonadada por aquella emoción terrible, sintió que las piernas le flaqueaban y se agarró a la balaustrada del balcón, para no caer.
¿Fue visión o realidad lo que entonces pasó ante sus ojos, anublados por las sombras del desmayo?
Dos hombres bajaban corriendo la calle. Enriqueta los reconoció: eran Alvarez y su asistente; pero ajados por la lucha, tiznados por el humo y con las ropas en desorden.
Los soldados, desde lo alto de la conquistada barricada, hacían fuego sobre los fugitivos, y el revolucionario capitán, al ver a su amada en el balcón, se detuvo un instante, para saludarla con un desesperado ademán de despedida.
Fueron los dos, amo y criado, a escapar por una callejuela que desembocaba en la calle de Atocha, pero en el mismo instante un pelotón de la Guardia civil dobló la esquina, y los fugitivos viéronse envueltos y cogidos.
Enriqueta exhaló un grito de horror, y fué ya muy poco lo que vió.
Con la vaguedad incierta y fantástica de un sueño, le pareció ver que los guardias colocaban, apoyados en la pared, a Alvarez y su asistente, siempre erguidos y serenos, y que, retirándose algunos pasos, una fila de fusiles apuntaba a sus pechos.
Después creyó distinguir que una compañía de Infantería entraba por la misma callejuela, y que el oficial que la mandaba, haciendo un movimiento de sorpresa, se arrojaba sobre el terrible grupo...
Y ya no vió más. Sus piernas se doblaron, su cabeza se inclinó sobre el pecho, como si dentro sintiera un peso inmenso; sus ojos se cerraron, sintió una suprema y avasalladora necesidad de descanso, y cayó, chocando su cráneo contra los hierros del balcón.
FIN DEL TOMO QUINTO